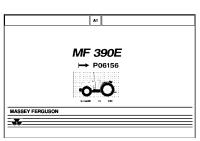1All Ferguson: taurus
N 1ALL FERGUSON EN EL MUNDO MODERNO 1700-2000 taurus N1ALL FERGUSON es profesor de Historia Política y de Historia F
Views 42 Downloads 2 File size 9MB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- Diego
Citation preview
N 1ALL FERGUSON
EN EL MUNDO MODERNO 1700-2000
taurus
N1ALL FERGUSON es profesor de Historia Política y de Historia Financiera en la Universidad de Oxford y profesor visitante de Economía Política en la Stern School ol Business de la Universidad de Nueva York. Es autor de Paper and ¡ron, The House oj Rothschilds, The Pity o/ Ware Historia virtual (Taurus, 199b). Escribe regularmente para el Times Literary Supplement y es un prolífico comentarista sobre política contemporánea. En la actualidad trabaja en una importante y novedosa historia sobre la Casa real de Sajónia Coburgo.
DINERO Y PODER EN EL MUNDO MODERNO,
1700-2000 Traducción de Silvina Man
taurus historia
© Niall Ferguson, 2001 © De esta edición: Gmjxj Sanlrllana de Ediciones, S, A., 2001 Tcirrelaguna. 60. 28043 Madrid Teléfono 01 741 90 60 Telefax 91 744 92 24 WWW.latí ms.santillana.es
• Aguijar, Altea, Tauros, Alfaguara S. A. Beazley 3860. 1437 Buenos Aires • Aguilar, Altea, Taurus, «Alfaguara S. A. de C. V. Avda. Universidad, 767, Col. del Valle, México, D.F. C. P. 03100 • Distribuidora y Editora Agilitar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A. Calle 80, n,“ 10-23 Teléfono: 635 12 00 Santafé de Bogotá, Colombia
Revisión técnica de la traducción: José Luis Careta Rttiz Diseño de cubierta: Pep Garrió y Sonía Sánchez
ISBN: 84-306-0440-5 Dcp. Legal: M-34.339-20ÍH Printed in Spain - impreso en España
Todos ios derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida. ni en indo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni pttr ningún medio, sea mecánico, fowqoímico. electrónico. magnético, clectroóplico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... 9 INTRODUCCIÓN: VIEJO Y NUEVO DETERNINISMO ECONÓMICO ..................... 13 PRIMERA SECCIÓN. CASTO Y TRIBUTACIÓN . .................................................... 39 I. Emergencia y declive del estado de guerra .................................................................................. 41 II. “Odiosos impuestos” ......................................................................... 77 III. la plaza y el castillo: representación y administración ..................... 113 SECUNDA SECCIÓN. PROMESAS DE PAGO ........................................................ 147 IV'. Montañas de la Luna: las deudas públicas ........................................ 149 V. Los impresores de dinero: incumplimiento y falsificación.................................................................................... 191 VI. Sobre el interés ................................................................................... 227 TERCERA SECCIÓN. POLÍTICA ECONÓMICA ................................................... 257 VIL Pesos muertos y consumidores de impuestos: la historia social de las finanzas ...................................................................................... 259 VIII.
El síndrome “Silverbridge”: la economía electoral . . . 297
CUARTA SECCIÓN. PODER GLOBAL ............................................................... 353 IX. X.
Amos y plancton: la globalización financiera .............................. 355 Burbujas y quiebras: las bolsas a largo plazo ................................. 491
XI.
Grilletes de oro, cadenas de papel: los regímenes monetarios internacionales......................................... 433
XII.
La ola americana: las mareas de la democracia ........................... 467
XIII. XIV.
Unidades fragmentadas ..................................................................... 503 Encogimiento: los límites del poder económico............................ 525
CONCLUSIÓN ................................................................................................ 565 APÉNDICES ................................................................................................... 575 NOTAS .......................................................................................................... 585 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................... 663 ÍNDICE ANALÍTICO ......................................................................................... 717
Para Mary y May
En estos tiempos de tribulación el dinero es el único nexo entre un hombre y otro, no media entre ellos más lazo que el vil metal. ¡Pero son tantas las cosas que el dinero no puede comprar! El metálico es un milagro prodigioso, pero no ostenta todo el poder en el Cielo y ni siquiera en la Tierra. THOMASGARLYLE, Carlismo (1840) El evangelio de Mammón no cuenta con su paraíso correspondiente. Entre tantos fantasmas existe una realidad, algo que consume nuestras ansias: ganar dinero. Hemos olvidado por completo y en todas partes que el pago en efectivo no es la única relación entre los seres humanos. THOMAS GARLYLE, Pasado y presente (1843) La burguesía no ha dejado entre los hombres otro nexo que no sea el más descarnado interés propio, el crudo pago en dinero. MARX YENGELS, El manifiesto comunista (1848) Los hombres de ciencia nos aseguran que todas las aventuras de quienes surcan los mares, que todas aquellas tribus y razas cuyas reacciones en masa nublan la historia con polvo y rumor, brotaron de algo tan poco abstruso como las leyes de la oferta y la demanda, y de un cierto instinto natural hacia las raciones baratas. A cualquier persona que reflexione seriamente, esta explicación le parecerá estúpida y despreciable. ROBERT Lotus Si EVENSON, Willo’the Mili (1878)
(Traducción de Carlos Rodríguez Braun)
Este libro no habría existido sin la generosidad de los patronos del Fondo HoublonNorman del Banco de Inglaterra, cuyo apoyo financiero permitió que me dedicara de modo exclusivo a la investigación en el Banco durante un año. Como historiador que se aventura en el terreno de los economistas, agradezco especialmente a Mervyn King, Charles Goodhart yjohn Vickers su aliento y consejo durante mi estancia en la calle Threadneedle. También querría dar las gracias a Bill .Míen, Spen- cer Dale, Stephen Millard, Katherine Neiss, Nick Oulton, Andrew Scott, Paul Tucker y Tony Yates. En el Centro de Información recibí gran ayuda de Howard Picton y Kath Begley; y en el Archivo, Henry Gillett y Sarah Millard estuvieron siempre dispuestos a responder a mis preguntas pese a la oscuridad de algunas de ellas. Último en orden pero no en importancia, es el apoyo secretarial de primera línea que recibí de Hilary Clark, Sandra Dufuss, Chrisjew- sony Margot Wilson. La consecuencia del año que pase en el Banco fue mi ausencia del Jesús College de Oxford. Le debo un agradecimiento especial al Dr. Jan Palmowski por haberse hecho cargo de mis responsabilidades docentes y de otras de un modo tan competente; doy las gracias también a mi colega la Dra. Felicíty Heal, cuya vida no fue nada fácil debido a mi ausencia. Desearía también agradecer al Director y a los Fellows del Jesús College haberme otorgado este permiso especial, sin olvidar a Peter Clarke y a Peter Mirfíeld, quienes se ocuparon meticulosamente de los arreglos financieros. La
9
mayor parte del libro la escribí después de mi regreso ai Jesús Colle- ge y quiero expresar mi gratitud a todo el equipo que me facilitó la tarea de diferentes modos, y especialmente a Vivien Bowyer y a Robert Haynes. Algunas secciones del libro se originaron en trabajos colectivos. Tengo una deuda especial con Glen O’Hara, quien me brindó una asistencia esencial en el capítulo VIII. Mi compañero de despacho en el Banco, Lawrence Kotlikoff, me inició en la contabilidad generacional e intentó mejorar mis conocimientos de economía; su influencia es fundamental en los capítulos VII y XI. Quiero dar las gracias a Brigitte Granville y a Richard Batley, con quienes escribí artículos académicos sobre temas afines mientras trabajaba en el libro, y cuya influencia también es notable. Daniel Fattal fue infatigable reuniendo datos estadísticos y citas de The Economist, mientras Thomas Fleuriot logró identificar oscuras referencias con el mismo empeño. Debo un agradecimiento muy especial a Mike Bordo, Forrest Capie, Charles Goodhart y Harold James, quienes generosamente se tomaron el tiempo de leer el borrador completo del manuscrito, y me salvaron de numerosos errores. Benjamín Friedman y Barí y Weingast leyeron también secciones del manuscrito y me ofrecieron críticas esclarecedoras. Mi primera incursión en la historia del mercado de bonos se hizo pública en la conferencia inaugural del International Center for Finance del School of Management de Yale; estoy en deuda con William Goetzmann y Geert Rouwenhorst por haberme invitado a participar, y con aquellos que me ofrecieron sus comentarios y sugerencias. Presenté una parte del capítulo XI en N. M. Rothschild & Sons durante la Conferencia KT Gold de junio de 1999; doy las gracias a Sir Evelyn de Rothschild y a Sir DerekTaylor por haberme invitado a hablar. Fareed Zakaria me animó a poner la UME en una perspectiva histórica para Foreign. Affairs; él verá cómo se desarrolló ese argumento en las últimas secciones del capítulo XI. Parte del capítulo XII .se originó en un trabajo escrito presentado en la conferencia sobre ciencias sociales y el futuro, celebrada en Oxford en julio de 1999; desearía agradecerles a Richard Cooper, a Graham Ing- ham y a Richard Layard haberme invitado a participar, y a todos los
10
presentes por sus comentarios, particularmente, a Lord Lipsey. El borrador del capítulo XIII lo presenté en un seminario del Departamento de Historia de Stanford; agradezco a Norman Naimarky a sus colegas su hospitalidad. Desearía también agradecer su información y diversos comentarios a Lord Baker, Sir Samuel Brittan, Phil Cottrell, Eugene Dattcl, Lance Davis, Lúea Einaudi, Walter Eltis, Campbell y Molly Fergu- son, Marc Flandreau, John Flemming, Christian Gleditsch, Micha- el Hughes, Paul Kennedy, Jan Torc Klovland, David Laudes, Ronakl McKinnon, Ranald Michie, Paul Mills, Larry Neal, Patrick O’Brien, Avner Offer, Richard Roberts, Hugh Rockofl, Emma Rothschild, Lord Saatchi, Norman Stone, Martin Tilomas, Franyois Velde,Joa- chim Voth, Digby Waller, Michael Ward, Eugene White, David Wo- mersley, Geoffrey Wood y J. F. Wright. Tengo una deuda especial con mis editores, Simón Winder y Don Fehr, quienes se dedicaron dura y prolongadamente a mejorar el manuscrito original. Debo también mi agradecimiento a mi agente, Clare Alexander, y a mi correctora de manuscritos, Eli- zabeth Stratford. La mayoría de las referencias provienen de artículos publicados y de libros, en lugar de documentos originales, aunque hay unas pocas excepciones. La carta de Leopoldo I a la Reina Victoria del 19 de septiembre de 1840 se ha citado con el gracioso permiso de Su Majestad la Reina. También desearía agradecer a Sir Evelyn Rothschild haberme permitido citar los documentos del Archivo Rothschild. Finalmente, a Susan, a Félix, a Freya y a Lachlan sólo puedo pedirles disculpas por los pecados de omisión y los cometidos por el autor durante la realización de este libro.
11
VIEJO Y NUEVO DETERMINISMO ECONÓMICO
El dinero hace girar el mundo, de eso estamos todos seguros. Porque somos pobres. Ca¿wret(1972)
La idea de que el dinero hace girar al mundo —corno cantaba el maestro de ceremonias en la comedia musical Cabaret—es antigua, y además notoriamente maleable. Aparece en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: se puede comparar “el dinero soluciona todas las cosas” (Eclesiastés, 10:19) con “el afán de dinero es la raíz de todos los males" (1 Timoteo, 6:10). La avaricia fue, sin duda, un pecado condenado por la ley mosaica. Pero en la doctrina cristiana, según sugiere el segundo aforismo, se condenó asimismo la simple motivación pecuniaria. Parte dei atractivo revolucionario de las enseñanzas de Cristo fue la expectativa de que el rico se vería excluido del Reino de Dios: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los Cielos” (Mateo, 19:24). En pocas palabras, Europa occidental no habría pasado tan exitosamente del feudalismo al capitalismo de haber logrado este dogma disuadir a la gente de ganar dinero. El hecho es que, ebriamente, no produjo tal efecto. Más bien, consoló a aquellos (la mayoría) que no poseían dinero y creó un sentido de culpabilidad en los que lo tenían: se trató de una estrategia óptima para una organización que buscaba una adhesión masiva, así como también donaciones sustanciales y privadas de la élite. I a noción de un conflicto fundamental entre Mammón y la moral inspiró también la “religión secular” más exitosa de la época
13
moderna. Para Karl Marx y Friedrich Engels, lo más detestable de su propia clase era la ética burguesa del “crudo interés propio” y del “cruel pago en efectivo” *. La afirmación de Marx de que las contradicciones internas de] capitalismo precipitarían su propia caída se asumía como verdad “científica” y “objetiva”. La inexorable emergencia del capitalismo y de la burguesía habían derrocado el orden aristocrático feudal; a su vez y de modo inevitable, la formación en las fábricas de un empobrecido e inmenso proletariado destruiría el capitalismo y a la burguesía. Marx despreciaba la fe de sus ancestros y fue indiferente al luteranismo adoptado por su padre. Sin embargo, el marxismo no habría ganado tantos seguidores de no haber ofrecido un futuro Día del Juicio final bajo la forma secular de una prometida revolución en la que los ricos, una vez más, tendrían su merecido. Como observara Isaiah Berlin, los párrafos más tronantes de El capitalsctn producto de un hombre que “a la manera de un profeta hebreo... habla en nombre de tos elegidos, se pronuncia sobre el peso del capitalismo, sobre la condena de su sistema maldito y sobre el castigo que les espera a aquellos que son ciegos al curso y finalidad de la historia y que, por ende, se autodestruyen y se ven condenados a la desaparición” 2 . La deuda de Marx con He- gel, Ricardo y los radicales franceses es bien conocida. Pero interesa recordar que el Manifiesto comunista también está en deuda con una crítica más abiertamente religiosa y conservadora al capitalismo. De hecho fue Thornas Carlyle el que acuñó la expresión the cash ne- xus (el nexo del dinero) en su Cartismo (1840)3 si bien, donde Marx ansiaba una utopía proletaria, Carlyle lamentaba la pérdida de una Inglaterra medieval y romántica4. Aunque ya no esté de moda hacerlo, es posible interpretar El anillo de losNibelungosde Richard Wagner como otra crítica romántica al capitalismo. El argumento central, según te dice una de las doncellas del Rin al enano Alberich en la primera escena, es que el dinero —o para ser más exactos, el oro extraído y forjado— es poder: “Aquel que forje del oro del Rin el anillo / que le otorgará una fuerza inmensa / podrá ganar para sí la riqueza del mundo”. Pero hay trampa: “Sólo el que abjure del amor, / sólo el que renuncie al derecho de los placeres del amor, / sólo él obtendrá los poderes / para hacer del oro un anillo”. En otras palabras, la adquisición
14
de riqueza y la satisfacción emocional se excluyen mutuamente. Habiendo sido los avances lascivos de Alberich rechazados burlonamente por las doncellas, no fue difícil para él decidirse por la otra opción: significativamente, la primera manifestación de acumulación de capital en Elazú/to consiste en el robo del oro. Pero éste no es el único simbolismo económico que puede apreciarse en El oro del ftin. La escena siguiente está dominada por una disputa contractual entre el dios Wotan y los gigantes Fafner y Fa- solt, que acaban de finalizar la construcción de una nueva fortaleza: Valhalla. Sin embargo, la tercera escena es la que contiene la economía más explícita. Vemos aquí a Alberich en su nueva encarnación de despiadado señor de Nibelheim, explotando cruelmente a sus compañeros enanos, los nibelungos, en una gran fábrica de oro. Según explica su maltratado hermano Mimo, su gente fue alguna vez un “despreocupado grupo de herreros” que “creaban / abalorios para sus mujeres, maravillosas baratijas, / delicadas naderías para los nibelungos, / y livianamente nos divertíamos con nuestro trabajo”. Pero “ahora este villano nos obliga / a arrastrarnos por nuestras propias cavernas /ya fatigarnos continuamente sólo en su beneficio... sin paz ni pausa alguna”. El implacable ritmo de trabajo demandado por Alberich queda evocado por el sonido de los martillos que golpean rítmicamente los yunques. Se trata de un sonido que volveremos a escuchar más tarde, cuando Sigffido suelda nuevamente la espada rota de su padre Notung: tai vez sea éste el único caso en que se haya musicalizado la manufactura de armas. Por cierto, hoy día pocos estudiosos serios de Wagner querrían darle demasiada importancia al tema económico de El anilla1. Lo que todavía parecía novedoso en la producción de 1976 de Bay- reuth se convirtió en un tema desgastado en 1991 cuando, en el montaje del Covent Garden, Alberich aparece con sombrero de copa y Sigfrido con un mono de color azul. Pero por otro lado, Wagner mismo comparó la contaminada Londres de la época con Nibelheim. Tampoco carece de importancia que haya concebido la obra en el revolucionario 1848, poco tiempo antes de atrincherarse en las barricadas de Dresde junto al anarquista Mijaíl Bakunin (donde ambos esbozaron una escena blasfema de crucifixión para una obra futura que se titularía Jesús de Nazaret). Cuando se estrenó El anillo
en agosto de 1876, Wagnerya había abandonado la política radical de su juventud. No obstante, según el joven escritor irlandés George Bernard Shaw, que había cumplido veinte años ese mismo año, todavía podía discernirse en la obra el contenido económico: es más, Wagner había sido visto en la sala de lectura del Museo Británico estudiando una partitura orquestal de Tristón e Isolda junto a la traducción francesa de El capital de Marx. Para Shaw, El anillo era una alegoría del sistema de clases: Alberich era un “tipo pobre, tosco, vulgar y grosero” que intentó “formar parte de la sociedad aristocrática” pero que fue “desairado al hacérsele saber que sólo siendo millonario y comprándose una bella y refinada esposa podría hacer que esa sociedad estuviera a sus pies. Se ve forzado en su elección. Abjura del amor, como muchos lo hacen día a día; y en un instante, el oro está a su alcance” 6. El punto crucial del Gesamtkunstwerk de Wagner es la maldición que Alberich deposita en el anillo cuando se lo roban los dioses: ¡Porque su oro me ha dado inmenso poder, su magia podrá darle muerte al que lo use! ¡Quien lo posea se verá cuidadosamente consumido, y el que no lo tenga estará roído por la envidia! ¡Todos sentirán comezón por poseerlo, pero nadie encontrará placer en él! ¡El dueño lo protegerá sin beneficio, porque por él se verá con su verdugo! La maldición se cumple con la muerte de Sigfrido en La caída de los dioses; finalmente, Brunilda se echa sobre su pira funeraria, arroja el anillo al Rin y hace arder en llamas “las torres abovedadas de Valhalla” en una conflagración prácticamente imposible de escenificar. No es una coincidencia que Marx haya previsto un fin similar para el capitalismo en su primer volumen de El capital —obra de comparable importancia aunque no en lo que hace a su belleza estética—. En el capítulo 32, Marx ofrece un esbozo memorable del desarrollo económico del capitalismo:
16
La transformación de los medios individualizados y dispersos de producción en medios de producción socialmente concentrados; la transformación entonces de una propiedad, diríamos enana, y perteneciente a la mayoría en una gigantesca propiedad perteneciente a la minoría, y la expropiación de la masa de la gente, de sus tierras, sus medios de subsistencia y sus herramientas de trabajo... constituye la prehistoria del capital... la propiedad privada, que había sido adquirida por el trabajo propio... es suplantada por la propiedad privada capitalista que descansa en la explotación del trabajo de otros, quienes sólo formalmente son libres '. La imaginería de enanos y gigantes es, por lo pronto, suge- rente. Es más, como Wagner, Marx también prevé un día de ajuste de cuentas: A medida que decrece la cantidad de magnates capitalistas, quienes usurpan y monopolizan todas las ventajas de este proceso de transformación, aumenta la miseria, la opresión, la esclavitud, la degradación y la explotación; pero con esto crece también la revuelta de la clase obrera, clase que aumenta constantemente en número y que está entrenada, unida y organizada según los mismos mecanismos que pone enjuego el modo capitalista de producción. El monopolio del capital pone trabas al modo de producción... La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto máximo en el que se vuelven incompatibles con su envoltura capitalista. Esta envoltura se rompe en pedazos. Las toques que anuncian la muerte de la propiedad privada capitalista comienzan a sonar. Los ex- propiadores son finalmente expropiados 8. August Bebel, un marxista alemán más reciente, explicitó este paralelo al anunciar “la caída de los dioses del mundo burgués”. Lo menos original de El capital fue la predicción de que el capitalismo tomaría el rumbo de Valhalla. I -a idea de un inminente cataclismo fue, para usar otro término wagneriano, uno de los leitmotivs de la cultura del siglo xix y estaba lejos de ser una expresión que perteneciera exclusivamente a la izquierda política. A escala menor, la disolución como producto de la modernización econó
17
mica es un tema que reaparece continuamente en la literatura del siglo Xix. En la nostálgica novela de Theodor Fontane Der Slechlin (1899), la fábrica de vidrio local de Globsow simboliza el colapso inminente del antiguo orden rural de la región de Brandebur- go. El viejo junAerDubslav von Stechlin se lamentaba del siguiente modo: ... envían [los productos destilados que manufacturan] a otras fábricas y enseguida vuelven a destilar todo tipo de sustancias horribles en ios globos verdes: ácido hidroclórico; ácido sulfúrico; ácido nítrico... Y cada gota abre un orificio, ya sea en la ropa blanca, en los paños, o en el cuero; en todo; todo se quema y chamusca. Cuando pienso que mi gente de Globsow participa en esto, abasteciendo alegremente de herramientas a esa gran conflagración mundial [Generalweltanbren- nungj; ah, meine Herren, eso me hace daño 9. Tampoco fue una peculiaridad alemana la asociación entre el capitalismo y la disolución. En la novela Dombey and Son (Dombey e hijo) de Dickens, las vías del ferrocarril que se abrían paso hacia Londres eran agentes siniestros de destrucción y de muerte. En El dinero de Zola, la emergencia y caída de un banco sirve de metáfora para representar la corrupción del Segundo Imperio de Luis Napoleón. De modo no muy diferente, Bel-Amide Maupassant retrata la corrupción de un joven aparentemente presentable de la III República: aquí todas las relaciones humanas estaban subordinadas a la manipulación de los cambios bursátiles 10. Tal vez esta interpretación no resulte muy llamativa. Como grupo, los escritores profesionales han sido notoriamente desagradecidos a los beneficios que resultan del progreso económico, en particular de la gran expansión del mercado de la letra impresa. Fontane, Dickens, Zola y Maupassant se beneficiaron de tal expansión; Wagner, sin embargo, tuvo que depender del sostén tradicional del artista, de] patrocinio real. En cuanto a Marx, dependió de la caridad del propietario de empresa y cazador de zorros Engels, de la herencia de los parientes ricos de su esposa procedentes de la zona del Rin o —irónicamente— de sus ocasionales especulaciones en la Bolsa.
18
Como la mayoría de los “especuladores de un día" fracasados, Marx nunca tuvo suficiente dinero en efectivo para lograr su deseado “golpe en el mercado de valores” 1 ’. La realidad es que durante la segunda mitad del siglo xix se dio tal crecimiento económico en gran parte del mundo que ni siquiera Mar x pudo resistirse al encanto del repentino auge de mediados de la era victoriana. Es más, cuando finalmente tuvo lugar la revolución socialista, ésta no afectó a las sociedades industrialmente más avanzadas sino fundamentalmente a las agrarias, como Rusia y China. Y, sin embargo, la noción romántica compartida por Marx, Cariyle, Wagner y muchos otros de la generación victoriana, de que el mundo había firmado cierto pacto faustiano —la industrialización se conseguiría al precio de la degradación humana, en definitiva, al precio de una “conflagración general mundial”— sobrevivió a la generación de 1848. Existía toda tina literatura sobre la historia, que era materialista en teoría y romántica de corazón, que se basaba en el supuesto de que había algo fundamentalmente erróneo en la economía capitalista; de que el conflicto de intereses entre una minoría propietaria y una mayoría empobrecida era irreconciliable, y que algún tipo de crisis revolucionaria traería un nuevo orden socialista. Consideremos dos ejemplos. Una pregunta fundamental que aún hoy se hacen los historiadores es la que se hicieron muchos radicales por el fracaso de las revoluciones de 1848: ¿por qué prefirió la burguesía los regímenes autoritarios y aristocráticos en lugar de los m ovimientos de trabajadores y artistas con los que (en teoría) pudieron haber hecho causa común? La respuesta de Marx en El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte era que la clase media, en tanto que sus aspiraciones económicas no se rieran obstruidas, estaba dispuesta a renunciar a sus aspiraciones políticas y dejar en el gobierno al Antiguo Régimen, a cambio de lograr su protección frente a un creciente y amenazante proletariado. Es difícil exagerar la influencia que ejerció este modelo. Un mod,o típico en que los historiadores continuaron trabajando con conceptos marxistas (aun no siendo abiertamente marxistas) ha sido estableciendo una relación entre la “Gran Depresión” de los años setenta y ochenta del siglo xix y el viraje simultáneo del liberalismo hacia el proteccionismo que se dio en gran parte de los países europeos y particularmente
19
en Alemania12. También la I Guerra Mundial se interpretaba con frecuencia como una forma de GenemlweUanbrennung capitalista, como consecuencia inevitable de las rivalidades imperialistas. Según el historiador alemán Eckart Kehr, que adquirió gran renombre tras su fallecimiento, lo que explica los dos frentes de guerra alemanes fue el deseo de imponer aranceles de los terratenientes prusianos, que iba contra Rusia; el gran interés de la industria pesada por los negocios navales, que iba contra Gran Bretaña; y el deseo común de combatir el avance de la socialdemocracia con la estrategia de un “imperialismo social” que claramente enfrentaba a ambos13. Más allá de cuestiones marginales, este enfoque sigue vigente. La gran ventaja del modelo de Marx radica en su simplicidad. Valiéndose del materialismo dialéctico como arma, el historiador tiene la posibilidad de dominar temas más amplios y periodos más largos que aquellos historiadores que, como recomendaba Ranke, luchaban por comprender cada época en sus propios términos. Es significativo que dos de los trabajos históricos más ambiciosos de la segunda mitad del siglo pasado hayan sido obra de marxistas: Modern World System (El moderno sistema mundial) de Immanuel Wal- lerstein y los cuatro volúmenes de Eric Hobsbawm sobre la historia del mundo moderno, finalizados en 1994. En este último, Age of Extremes (Historia del siglo xx), Hobsbawm intentó buscar consuelo para su propia generación de intelectuales comunistas, argumentando que el capitalismo pudo salvarse del derrumbamiento en los años treinta y cuarenta gracias al poder económico y militar de la Unión Soviética de Stalin; y que la caída de la Unión Soviética en los noventa no era más que un contratiempo para la crítica socialista del capitalismo. Hobsbawm concedía que la propiedad estatal y la planificación central habían fracasado en Rusia, pero “no puede dudarse” de que “Marx perdurará como un gran pensador” mientras que la doctrina del “irrestricto mercado libre” está tan desacreditada como Rusia por el “admitido... fracaso económico” del thatcheris- mo. Es más, las presiones demográficas y económicas sobre el medio ambiente global preparaban el camino hacia una “crisis irreversible”. Lograr un crecimiento sostenible era “incompatible con una economía mundial basada en la ilimitada búsqueda de ganancias por parte de empresas económicas dedicadas, por definición, a di
20
cho fin y que compiten unas con otras en un mercado libre global”. La gran brecha entre naciones ricas y pobres también “acumulaba futuros problemas”, del mismo modo en que lo hacía la amplia brecha entre ricos y pobres dentro de las economías desarrolladas, que tarde o temprano precisaría la restauración del control estatal sobre la economía: “La distribución de recursos al margen del mercado, o, al menos [síc], fuertes límites a la distribución de mercado, eran esenciales para detener la inminente crisis ecológica... El destino de la humanidad... dependía de la restauración de las autoridades públicas”. Tampoco pudo Hobsbawm evitar concluir valiéndose del familiar lenguaje apocalíptico de los años cuarenta del siglo xix: Las fuerzas históricas que dieron forma al siglo continúan operando. Vivimos en un mundo cautivo, desarraigado, y transfigurado por el titánico proceso económico y tecnocien tífico del desarrollo del capitalismo... Sabemos, o al menos es razonable suponer, que no puede continuar ad infinitum... Hay señales... de que hemos llegado al pico de la crisis histórica. Las fuerzas generadas por la economía tecnocien- tífica son ahora suficientemente grandes como para destruir... los fundamentos materiales de la vida humana. Las mismas estructuras de las sociedades humanas... están a punto de verse destruidas... Tanto la explosión como la implosión amenazan nuestro mundo... La alternativa a un cambio en la sociedad es la oscuridad14, ' I Es difícil no recordar la breve pieza corta Beyond theFringeAon&e Peter Cooke y sus seguidores se preparan para el inminente fin del mundo, semana tras semana.
El. NI JEVO DETF.RMIN1SMO El hecho de que las profecías de Marx no se hicieran realidad no desacredita la noción fundamental de que el dinero —la economía— es lo que hace girar al mundo. Simplemente, se precisa desechar la amenaza apocalíptica de la Biblia y reconstruir la historia económica moderna como un relato del triunfo capitalista.
21
Para su próxima historia del siglo xx, el eminente economista estadounidense Bradford de Long está desarrollando lo que puede convertirse en un texto definitorio del nuevo determinismo económico. Por cierto, es un antídoto contra Age of Extremes. El siglo xx de DeLong es fundamentalmente “la historia de la libertad y de la prosperidad”, en donde los extremos del totalitarismo aparecen como grandes reveses históricos entre dos épocas de benig- go crecimiento global15. Sin embargo, el supuesto fundamental —de que el cambio económico es el motor de la historia— no difiere sustancialmente del de Hobsbawm. Según DeLong: ... la historia del siglo XX ha sido fundamentalmente una historia económica: la economía ha sido el escenario dominante de los sucesos y las transformaciones, y los cambios económicos han sido la fuerza motriz detrás de la evolución en otras áreas de la vida... El ritmo del cambio económico ha sido tan acelerado como para sacudir los cimientos del resto de la historia. Quizá por vez primera, la elaboración y el uso de los artículos de primera necesidad y los de consumo —y el modo en que se transformó su modo de producción, consumo y distribución— se convirtieron en la fuerza motriz de la historia de todo un siglo l6. Aun las dictaduras de mitad de siglo “se originaron en descontentos económicos}' se expresaron en ideologías económicas. Millones de personas fueron exterminadas por el modo en que debía organizarse la vida económica” 1 DeLong llega a afirmar que la II Guerra Mundial puede explicarse en términos económicos: “Es difícil comprender la II Guerra Mundial prescindiendo de la demente idee fixe de Hitler de que los alemanes precisaban un mejor coeficiente tierra-trabajo —un mayor “espacio vital”— pata convertirse en una nación fuerte”18. Sin embargo, éstas eran ideologías erróneas, malformaciones que resultaron de la catastrófica mala administración de la política económica durante la Gran Depresión, En la última década del siglo XX, con la caída del comunismo y la aceptación global de la liberal i zación de los mercados, la historia pudo retomar su trayectoria ascendente del periodo previo a 1914. La afirmación de DeLong de que los principales sucesos políticos de la historia moderna pueden ser explicados en términos eco
22
nómicos tiene una distinguida prosapia. También encuentra amplia aceptación pública, particularmente en Estados Unidos, donde este tipo de determinismo económico es prácticamente parte del saber convencional. Más adelante trataré en detalle algunas versiones de esta idea; de momento será suficiente delinear tres hipótesis típicas: 1. El crecimiento económico promueve la democratización (y las crisis económicas tienen el efecto contrario). Esta idea puede localizarse ya en el trabajo del sociólogo Seymour Martin Lipset de fines de los años cincuenta 19, y ha encontrado amplia acogida entre los numerosos estudios recientes de expertos en ciencias políticas y economistas tales como Robert Barro, quien detectó “una fuerte y positiva relación entre prosperidad y propensión a la democracia” 20. En palabras de otro eminente economista norteamericano, Benjamín Friedman, “una sociedad tiende con mayor probabilidad a volverse más abierta, tolerante y democrática cuando el nivel de vida de los ciudadanos aumenta, y se dirige en dirección opuesta cuando el nivel de vida se estanca” 21. El ejemplo más obvio en el que pensará la mayoría de los lectores es negativo: se trata de la relación causal —que puede encontrarse en numerosos libros de texto— entre la Gran Depresión, el ascenso de Hitler y del fascismo en general y los orígenes de la II Guerra Mundial. He aquí un clásico ejemplo del argumento: El efecto inmediato de la crisis económica en Europa fue el aumento de las tensiones políticas y sociales internas, el ascenso de Hitler al poder en Alemania y el desarrollo de movimientos fascistas en otras áreas... Pero la crisis económica fue también una crisis mundial... En particular, los desastrosos resultados para la economía japonesa provenientes de la pérdida de sus exportaciones de seda, y las indudables privaciones que causaron a los campesinos y pequeños granjeros japoneses, contribuyeron a que el ejército japonés ideara una nueva política expansionista 22. 2. El éxito económico asegura la reelección (y un mal funcionamiento económico conduce a la derrota electoral). Según una escuela de ciencias po
23
líticas, el electorado está fundamentalmente motivado por sus propias experiencias y expectativas económicas al elegir sus candidatos. Según Helmut Norpoth, “el voto económico... funciona como resorte profundo en la mente de los ciudadanos de las democracias” 2S. Esto ha conducido a muchos políticos a poner sus esperanzas de reelección en el “factor de bienestar”: la idea es que la popularidad de un gobierno es una función del huen rendimiento de la economía. Una versión ampliamente apoyada de esta teoría explica la supervivencia de Clinton al proceso de impeachmenl de 1999 por el continuo aumento del mercado de valores estadounidense. El lema de la campaña de Clinton de 1992 —“Se trata de la economía, estúpido”— se convirtió en algo así como el símbolo de la teoría. 3. El crecimiento económico es la Uave del poder internacional (aunque un poder excesivo puede conducir al declive económico). En The Rise and Rail of the GreatPowers (Auge y caída de las grandes potencias), Paul Kennedy sostiene que la economía proporciona la llave de la historia de las relaciones internacionales: “Todos los grandes cambios de la balanza del poder militar mundial han respondido a las alteraciones de las balanzas productivas... la victoria siempre se ha inclinado hacia el lado de los mayores recursos materiales” 24. Dada la arrolladora superioridad de las coaliciones victoriosas en ambas guerras mundiales, ésta parece ser a primera vista una tesis convincente. Incluso la proposición de Kennedy —de que todas las grandes potencias terminan por sucumbir a su “excesiva expansión” porque sus crecientes compromisos militares comienzan a socavar su poder económico— no puede objetarse tan fácilmente como parece 25. Si bien ha sido tentador ridiculizar sus advertencias contra la excesiva expansión estadounidense tras la caída de la Unión Soviética y la aceleración del crecimiento económico norteamericano, Kennedy podría concluir legítimamente sosteniendo que Estados Unidos ha seguido su consejo al realizar grandes recortes en los gastos de defensa desde mediados de los ochenta. Su análisis tampoco descartó la posibilidad de que la Unión Soviética pudiera haber sucumbido en primer lugar por una excesiva expansión; por el contrario, un lector cuidadoso de Augey caída de las grandes potencias
24
pudo haber inferido, cuando el libro hizo su aparición, que eran los soviéticos los que estaban más cerca del declive. En otras palabras, si bien el marxismo pudo haber sufrido un revés en 1989, el determinismo económico no lo experimentó. Lo que ocurrió es que los signos se invirtieron: el estancamiento de la economía planificada fue Jo que condenó a muerte al sistema soviético, y el éxito de la economía capitalista aseguró el triunfo de la democracia En cuanto al fracaso de Gorbachov y el éxito de Clinton, se trataba de la economía, estúpido.
EL NEXO DEL DINERO DESENLAZADO Pero ¿se trataba realmente de la economía? En los capítulos siguientes me dispongo a reexaminar el eslabón —el nexo, en palabras de Carlyle— entre la economía y la política como consecuencia no sólo del fracaso del socialismo sino del aparente triunfo del modelo angloamericano del capitalismo. En su último libro, Fran- cis Fukuyama declara confiadamente que “en la esfera política y económica” la historia ha resultado ser “progresiva y dircccíonal”; lo que él llama “democracia liberal” ha emergido como “única alternativa viable para las sociedades tecnológicamente avanzadas” 27. ¿Son el capitalismo}'la democracia— para valernos de una analogía de) campo de la genética— la “doble espiral” del mundo moderno? ¿O acaso habrá motivos de fricción entre ambas que peligrosamente ignoramos? Pero antes de nada, una advertencia. La alusión al ADN sugiere un simple aunque importante recordatorio acerca de la naturaleza humana. Como han demostrado los biólogos de la evolución, el homo sapiens no es simplemente un homo económicas. A los seres humanos—como bien sabía Carlyle— les motiva mucho más que la mera maximización de la ganancia: “El dinero es un gran milagro: y, sin embargo, no tiene todo el poder en el Cielo, como tampoco siquiera lo tiene en la Tierra... El pago monetario no es la única relación entre los seres humanos”. Dentro de la teoría económica misma existen unas cuantas tesis diferentes acerca de la conducta individual. Algunos modelos neo
25
clásicos asumen que las expectativas de los individuos son racionales, es decir, que derivan conclusiones económicamente óptimas de la información de que disponen. Según otros modelos, las expectativas son gradualmente “adapta tivas”, pues no hay plena certeza respecto al futuro. Pero la investigación experimental demuestra notoriamente que la mayoría de la gente mide incorrectamente lo que le conviene desde el punto de vista económico, aun cuando cuenta con una clara información y el tiempo suficiente para comprenderla. Enfrentada a un simple dilema económico, la gente tiende a tomar la decisión inadecuada debido a su “racionalidad limitada” (el efecto de engañosas ideas preconcebidas o emociones) o por cometer errores de cálculo básicos (la incapacidad para calcular probabilidades y tipos de descuento) 28. Los psicólogos también han identificado un fenómeno que denominan “descuento miope”: nuestra tendencia a preferir una recompensa mayor, más adelante, en lugar de una pequeña recompensa en el momento; preferencia que luego modificamos cuando la pequeña recompensa se vuelve irresistiblemente inminente 29. Teóricos de las expectativas han demostrado que la gente tiene aversión al riesgo cuando elige entre una ganancia segura y una posible ganancia mayor —eligen la menor y segura—, excepto cuando se enfrentan a una elección entre una pérdida segura y una posible pérdida mayor 30. La mayor parte de las instituciones económicas, si dependen del crédito, dependen también en alguna medida de la credibilidad. Pero la credibilidad puede fundarse en la credulidad. En Francia, a finales del siglo xix, Thérése Humbert gozó de una brillante carrera por poseer un cofre que, supuestamente, contenía cien millones de francos en bonos al portador, bonos que, se aseguraba, los había heredado de su padre natural, un misterioso millonario portugués (nacionalizado norteamericano) llamado Crawford. Pidiendo préstamos con la garantía de dichos títulos, ella y su marido compraron un lujoso hotel en la avenida de la Grande Armée, lograron controlar un periódico parisino y organizaron la campaña de elección de Frédéric como diputado socialista. Diez mil personas se reunieron frente a su casa cuando finalmente se abrió la caja en mayo de 1902. Contenía tan sólo “un gastado periódico, una moneda italiana y un botón de pantalón”31.
26
Aun cuando no cometamos errores, como claramente hicieron los acreedores de Humbert, nuestros cálculos económicos se subordinan con frecuencia a nuestros impulsos biológicos: al deseo de reproducirnos enraizado (según teorías neodarvvinianas) en nuestros “genes egoístas”32, al impulso violento contra nuestros rivales a la hora de conseguir compañía o sustento —por no mencionar los tipos eróticos o mórbidos de conducta analizados por Freud y que la biología evolutiva no siempre puede explicar— 3S. El hombre es un animal social con motivaciones inseparables de su medio cultural. Como señalara Max Weber, hasta el motivo ganancial encuentra su raíz en un ascetismo que no es completamente racional, en el deseo del trabajo en sí mismo que responde a motivos no sólo económicos sino también religiosos 34. En diferentes condiciones culturales, es posible que los seres humanos prefieran el ocio a la fatiga. O que sean reconocidos por sus iguales por una conducta económicamente “irracional”; pues rara vez el status social equivale a la capacidad adquisitiva 35. Y el hombre también es un animal político. Los grupos en los que se dividen las personas—grupos de parentesco, tribus, religiones, naciones, clases o partidos (sin olvidar las empresas)— responden a dos necesidades diferentes: al deseo de seguridad (seguridad, tanto física como psicológica, basada en el número) y a lo que Nietzs- che denominó la voluntad de poder: la satisfacción que resulta de dominar a otros grupos más débiles. Ninguna teoría ha sido capaz de describir adecuadamente este fenómeno, por la simple razón de que los individuos son plenamente capaces de tener identidades múltiples que se solapan, y de tolerar la proximidad de grupos bastante diferentes y ser capaces de cooperar con ellos. Sólo ocasionalmente, y por razones que parecen específicamente históricas, la gente está dispuesta a aceptar pertenecer exclusivamente a un grupo de identidad. Sólo a veces —aunque son suficientes— la competencia entre grupos puede degenerar en la violencia. El supuesto fundamental de Dinero y poder es que estos impulsos conflictivos —llamémoslos, por simplicidad, sexo, violencia y poder— son, en conjunto o separadamente, capaces de invalidar el dinero, la motivación económica. En particular, el desarrollo económico se ha visto dominado con frecuencia por sucesos políticos
27
o instituciones —lo que indudablemente explica que dicho desarrollo esté lejos de mostrar una tendencia uniforme—. (Notemos que digo “con frecuencia”, pues a veces prevalece el motivo económico, o complementa más que contradice las otras motivaciones). Los economistas lo saben, pero por naturaleza se alejan tímidamente de la cuestión. Generalmente se valen del término genérico shock para describir aquellos acontecimientos que son “exógenos” a los cuidadosos modelos construidos por ellos. Y, sin embargo, la noción de que la guerra puede ser comparable a un desastre meteorológico no puede satisfacer plenamente al historiador —que tiene la desalentadora tarea de explicar no sólo los equilibrios del mercado sino también sus shocks— 3 cedido en siglos anteriores, cuando tales niveles de gasto público se alcanzaban solamente durante los años de guerra. La explicación habitual para dicho fenómeno es la emergencia! del Estado de bienestar. ¿Pero qué significa exactamente esta fraf se tan trillada, empleada en inglés por primera vez en 1928, por é] obispo anglicano de Manchester, William Temple? Si por Estadd| de bienestar entendemos el gasto público dirigido a disminuir las de? sigualdades de rentas —ya sea por medio de suplementos directo^ para los trabajadores con salarios bajos o mediante la prestación de servicios para pobres, a precios inferiores a los del mercado— en# lonces, el Estado de bienestar no constituye un invento modernos Aproximadamente, la mitad de la población masculina adulta de Atenas recibía algún subsidio del Estado durante el siglo v a.C. Yceb ca del 10 por ciento del gasto público de Roma durante la era de Augusto estaba destinado a subsidiar el paro de la plebe romana; Sin embargo, la mayor parte de las transferencias del Medievo y de los inicios de la era moderna pasaron de los contribuyentes a grupos en condiciones económicas relativamente holgadas: abogados, soldados, fabricantes de armas y financieros 86. En la India mogol, el emperador y 122 nobles —una proporción verdaderamente mí? nima con respecto al total de la población que alcanzaba los 110 millones— recibía cerca de la octava parte del total del producto nacional 87. En las sociedades occidentales, la actitud frente a la pobreza osciló bastante; a veces, se ponían a disposición subsidios públicos en épocas de crisis, pero con gran frecuencia la responsabilidad del cuidado de los más necesitados recaía en las sociedades caritativas y de autoayuda, reservando al Estado el ejercicio de una función disciplinaria sobre los grupos marginales. El margen de lo que puede hacerse para mitigar la pobreza y la enfermedad sin la intervención del Estado es algo que olvidamos a menudo. Durante la era victoriana de Gran Bretaña, las “Sociedades de Ayuda Mutua” controlaban un gran volumen de ahorro pre
138
ventivo. Hasta 1914, el gasto de las sociedades de caridad registradas v no registradas, el de las sociedades de ayuda mutua, el de los sindicatos de comercio y el de otras instituciones benéficas y de au- toayuda superaba el presupuesto anual de la ley de pobres y dejaba corto al gasto público que estaba destinado al bienestar social88. Ya en 1803 existían más de nueve mil sociedades “de ayuda mutua”, con más de 700.000 miembros. En 1877, el total de la afiliación a las sociedades de ayuda mutua registradas era de 2,75 millones de personas, y en menos de cuarenta años alcanzó los 6,6 millones. Además, más de dos millones de personas estaban asociadas a sociedades no registradas 89 Cuando en 1911 Gran Bretaña introdujo la seguridad social, más de las tres cuartas partes de las personas cubiertas por dicho plan eran ya miembros de alguna sociedad de ayuda mutua. Y aun después de que se introdujera, los seguros privados crecieron más rápidamente que la seguridad social: a principios de la II Guerra Mundial, las primas de los planes de seguros privados excedían las contribuciones a los planes de salud, desempleo y pensiones estatales 90. En suma, la autoayuda era algo más que una mera aspiración piadosa victoriana; para gran parte de la población trabajadora era una realidad. Yesto resultó, a menudo, en una gran desconfianza hacia la intervención del Estado: se trataba en particular (para mencionar la opinión de un minero de Longton entrevistado por Fabian R. H. Tawney en 1912) de un resquemor frente a los desconocidos, “quienes nos hacían vivir a nosotros, gente ignorante, de la manera en que ellos creían que debíamos vivir” 91. No eran sólo libertarios como el minero Hilaire Belloc los que tenían una actitud hostil hacia el “estado servil” 92. Es más, también había ayuda para los desprotegidos que provenía de otras fuentes que no eran el Estado. Las donaciones a las sociedades de caridad llegaron a ser un verdadero “impuesto voluntario” que subvencionaba una gran cantidad de causas benéficas, principalmente educativas y de la salud. En Gran Bretaña, el total de la renta de las sociedades de caridad registradas fue de 13 millones de libras en 1910, más del total del gasto de las autoridades locales en el subsidio a la pobreza (12,3 millones de libras) ; y la cifra excluye las sociedades de caridad más pequeñas y las sumas reunidas informalmente y distribuidas por las parroquias e iglesias no
139
conformistas. Algunos testamentos sugieren que aproximadamen* te un 13 por ciento de la riqueza se legaba a sociedades de caridad antes de 1899 9?>. Sin embargo, jos argumentos políticos que favorecían una ma* yor actividad estatal se volvieron irresistibles a fines de siglo, por la combinación de la teoría socialista, el repudio de los “nuevos” líber rales a la doctrina del iaissez fairey los temores de los conservadores por el declive de la “eficacia nacional” manifestada en la Guerra de los Bóers. La derecha fue tata responsable del aumento del gasto público previo a 1914 como la izquierda. En Gran Bretaña, tanto la educación primaria gratuita como los subsidios a los campesinos ir* landeses —“el precio que debemos pagar por la Unión”— fueron medidas introducidas por el gobierno conservador de Salisburyf Pero el verdadero momento de cambio ocurrió durante el gobierna liberal de 1905-1915. Los liberales introdujeron las comidas y las re* visiones médicas obligatorias en las escuelas. Adaptando el sistema de la Alemania de la época de Bismarck, otorgaron una pensióry no contributiva a las personas mayores de setenta años 94. Y parq aquellos de bajos ingresos, introdujeron un sistema obligatorio do: seguridad social para ayudar a los enfermos y desempleados en el que el Estado complementaría las contribuciones de la empresa. Como muchos de los sistemas del continente, la seguridad so* cial se construyó a partir de los entramados que ya existían de sociedades de mutua ayuda y compañías aseguradoras. Lo que no debe entenderse como un fracaso, si bien es cierto que las personas a cargo de las familias quedaban excluidas del plan y que el Tesoro ejerció un fuerte control sobre los pagos y beneficios disponibles 95. Por otro lado, entre 1912 y 1938, el número de personas cubiertas por el plan se cuadruplicó. Desde entonces, la ayuda a los mayores, los enfermos y los pobres pasó a ser parte integral y creciente del gasto público. El aumento del gasto también fue importante a nivel local. En Gran Bretaña, el gasto del gobierno local había sido controlado, durante la mayor parte del siglo xix, por la Nueva Ley de Pobres de 1834, que de un modo eficaz disuadía a todos los pobres, excepto a los más desesperados, de solicitar la austera ayuda de los asilos. Esto comenzó a cambiar en 1880. En 1885, una Comisión Real recomen-
140
Jó que se otorgara al consejo del condado de Londres poderes para mejorar la vivienda en la capital. En 1902, los consejos del condado adquirieron también responsabilidades sobre la educación. Entre 1870 v 1913, el gasto local se quintuplicó 96. En Alemania, el sistema federal dio aún mayores márgenes de intervención a los gobiernos estatales y locales: su gasto en educación, bienestar, salud vivienda aumentó continuamente y llegó a representar, en 1913, cerca de la mitad del gasto del sector público 97. Como es bien sabido, la I Guerra Mundial no sólo aumentó el gasto en la defensa sino que expandió también, de manera significativa, los márgenes de la actividad estatal no militar. En Gran Bretaña surgieron nuevos ministerios: no sólo el de Municiones y el del Aire, sino también el de Alimentos (1916), el de Trabajo (1916) v el de Salud (1919), además de los departamentos de Servicio Nacional y de Reconstrucción que tuvieron una vida breve. Si bien los ambiciosos planes de posguerra de inversión pública en Viviendas dignas para los héroes” sucumbieron debido a los recortes del presupuesto, fue imposible para el Estado retornar a la situación de los anos de preguerra. En cuanto a las viviendas construidas, el sector público superó ai sector privado en 1921 y 1922, para quedarse luego rezagarlo y volver a crecer año a año, desde 1941 a 1959 9S. Además, el nivel de desempleo sin precedentes que se manifestó durante los años de entreguerras, forzó a los gobiernos de todos los países a gastar- más dinero, a pesar de los intentos por evitarlo. Los planes obligatorios de seguros de los años de la preguerra no pudieron hacer frente a los altos y continuos niveles de desempleo (y en aquellos países que experimentaron hiperinflación, los fondos quedaron prácticamente reducidos a la nada). Los gobiernos tuvieron que darles subsidios a los desempleados o bien usar dinero público para ofrecer nuevos puestos de trabajo, opción incluso más costosa. Durante la Depresión, muchos confiaron en la ortodoxia característica del Tesoro para resistir el incremento del gasto público. Pero en cuanto al gasto publico empleado en transferencias y servicios públicos de diferentes tipos, el Tesoro cedió mucho antes de 1939. Sin embargo, los regímenes autoritarios durante el periodo de entreguerras fueron más ambiciosos a este respecto; probablemen
141
te, porque respetaban menos la ortodoxia fiscal tradicional que había sido utilizada para terminar con estados de bienestar como el de la República de Weimar Si bien el rearme dominó la econo, mía alemana en 1938, los nazis buscaron crear nuevos puestos d8. Como muestran las cifras, no hay nada nuevo en la idea de utilizar el presupuesto como instrumento de redistribución: las grandes proporciones del servicio de la deuda de 1898 constituyeron un tipo de transferencia no muy inferior, en términos relativos, a la del sistema de seguridad social de 1998. Como veremos, lo que varió fue el carácter de la transferencia: de un sistema que era socialmente regresivo, como consecuencia del modo en que se financiaron las guerras, pasó a ser un sistema que se ocupó de reducir, fundamentalmente, la desigualdad económica. A la vista de este aparente crecimiento inexorable de la inversión en bienestar, es posible preguntar lo siguiente: ¿tiene límites la tributación? 1(19 Como, según dicen, afirmó Calvin Coolidge: “No hay nada más fácil que gastar el dinero del Estado. Este no parece pertenecerle a nadie. La tentación de otorgárselo a alguien es irresistible”. No obstante, incluso los socialdemócratas sociales más di- rigistas tuvieron que trazar un límite en algún lugar si deseaban dis
145
tinguir de modo significativo su propio credo del socialismo. Tal vez por esto, el ministro británico de Trabajo Roy Jenkins afirmó lo siguiente en 1976: “No creo que pueda llevarse el gasto público mucho más allá del 60 por ciento manteniendo al misino tiempo los valores pluralistas de la sociedad, es decir, la libertad de elección; Estamos, en este punto, en la frontera de la socialdemocracia”llü. De hecho, los políticos no precisan trazar estas “líneas en la are» na”. Existen restr icciones económicas concretas que explican por qué las tendencias del gasto y el empleo estatal no superan, respeo tivamente, la mitad de la producción y la tercera parte del empleo* Una de éstas ha sido analizada: es el límite de lo que puede recau» darse para financiar el gasto de manera que no comiencen a darsft rendimientos decrecientes, no sólo de la renta, sino también del creti cimiento económico totalin. Ahora nos centraremos en la otra va ción era la reforma parlamentaria y no la revolución. Después de todo, “la Cámara [de los Comunes] había creado los préstamos que formaban la deuda: había adquirido el ‘peso muerto’, suspendiendo los pagos en oro en 1797: y finalmente, había aprobado por unanimidad el Proyecto de Ley de Peel [para volver al oro] ” 20. La reforma de los Comunes diluiría la “Antigua Corrupción” con sú clientela real y la nueva corrupción de tenedores de valores y pensionistas. Como Carlyle, Cobbett era un conservador romántico dé corazón: lamentaba el declive de la vida rural del sureste y la inr* parable expansión del “Tumor’’ londinense. Pero su análisis refleja también elementos que aparecerán en el socialismo temprano. Después de todo, Cobbett fue quien identificó el nexo causal entre la deuda nacional, la concentración de la riqueza y el desarrollo de la manufactura industrial21. Marx se hizo eco de ello cuando vinculó en El capital la deuda nacional británica con la “emergencia de [esa] camada de tecnócratas bancarios, financieros, rentiers, agen? tes de bolsa e intermediarios de valores, etc.”. La deuda —acordaban Marx y Cobbett—había sido el preludio del capitalismo indu> trial22. Heine —un revolucionario alemán menos consagrado que Marx— compartió también esta opinón, al sostener que los tenedores de bonos reemplazarían a la tradicional nobleza terrateniente. “El sistema de bonos estatales”, decía Heine, “destruyó la preponderancia de la tierra... al movilizar la propiedady la renta y otorgarle al dinero ios privilegios anteriores de la tierra” 2S. El carácter antisemítico de Cobbett volvería a aparecer en la derecha cuando ésta empezó a distinguirse de la izquierda socialista en 1848. Prácticamente todos los líderes del movimiento antisemita alemán denunciaron et “capital rapaz” del mercado cambiarlo e hicieron un llamamiento al Volk alemán para que se liberara de la “esclavitud del interés” impuesta por los financieros judíos 24. El tema volvería a aparecer en la propaganda nazi. El discurso de Die-
266
trich Eckart “Para el Pueblo Trabajador" (1919) era una denuncia contra los Rothschild y los suyos, que pudo muy bien haber provenido de Jos antisemitas de la década de 1880: Sólo necesitan administrar su riqueza, ver que esté bien invertida, no precisan trabajar, al menos en el sentido en que nosotros lo entendemos. ¿Pero quién les proporciona a ellos y a sus semejantes esas enormes sumas de dinero?... ¿Quién? Vosotros, ¡nadie más que vosotros! Es vuestro dinero, el que os habéis ganado con cuidado y preocupación, el que termina mecánicamente en las arcas de esta gente insaciable 25.
Y, sin embargo, la invectiva de Cobbett contra los judíos —tan ofensiva para el lector moderno que sabe a qué condujo finalmente este tipo de discurso— no debería distraernos de la validez esencial de su argumento sobre los efectos redistributivos de la deuda 26. En Gran Bretaña, en Jos años veinte del siglo .xix, el servicio de Ja deuda estaba fundamentalmente financiado por una tributación sobre el consumo regresiva, de modo que se dio, en efecto, una transferencia de dinero que partía de una mayoría no propietaria e iba a parar a una pequeña élite enriquecida.
Los COMEDORES DE IMPUESTOS
No es fácil decir cuánta gente poseyó bonos del Estado en Gran Bretaña. Pero sabemos el número de cuentas de las distintas acciones estatales. Según cálculos recientes, hubo aproximadamente 300.000 en 1804, 340.000 en 1815 y 300.000 en 1822. Si excluimos las anualidades vitalicias del Ministerio de Hacienda, hubo unas 296.500, 334.500 y 290.000 cuentas, respectivamente. En 1850, el número descendió a 274.000; y en 1870 se mantuvo en unas 225.000. No obstante, cada individuo podía poseer más de una cuenta, de modo que para saber la cantidad de tenedores de bonos precisamos reducir estos totales en aproximadamente un 10 por ciento. Esto sugiere que en 1815 cerca de 300.000 personas fueron tenedores de bonos; y que cincuenta años después el número se redujo a 200.000.
267
Como porcentaje de la población de Inglaterra y de Gales, los teñe* dores de bonos constituyeron una élite diminuta y menguante: re-i presentaron un 2,7 por ciento de la población durante la derrota de Napoleón I y un 0,9 por ciento cuando la derrota de Napoleón III 27„ Cobbett tenía razón cuando hablaba de las ventajas de las que gozaba esta pequeña élite. El gráfico 17 muestra cuán elevados fueron los rendimientos de ios bonos británicos en la época de Rural Rides. Entre 1820 y 1829 superaron el 9,6 por ciento. El mi$- mo fenómeno volvió a ocurrir en 1870, en tiempos de la llamada' “Gran Depresión” —“gran deflación” habría sido un término rnás' apropiado—, cuando la caída de precios disparó los rendimiento# reales de los bonos que llegaron a alcanzaren Estados Unidos él 12 por ciento. Las transferencias fiscales implícitas fueron profundamente re*, gresivas. Como demuestra el cuadro 8, el valor nominal de la liquen za en bonos equivalía a más del 200 por ciento de la renta nacional británica en 1804. El total de los pagos anuales por interés que red# bían los tenedores de bonos por sus inversiones representaba más del 7 por ciento de la renta nacional. Y como proporción del gastrif los pagos de intereses representaron la cuarta parte del gasto públií co en 1815, prácticamente la mitad en 1822, las dos quintas parte# en 1850 y la tercera parte en 1870. Como ya hemos visto, la mayor proporción del ingreso público británico del decenio de 1820 provenía de la tributación indirecta: en 1822 el ingreso proveniente de la tributación indirecta representaba un 69 por ciento de la recaudación total, cifra que descendió muy levemente durante los siguientes cincuenta años. La tributación norteamericana también fue regresiva en el decenio de 1870, momento en que el valor real de los rendimientos de los bonos alcanzaron un máximo28. Estas cifras reflejan un alarmante sistema desigual de transferencias que iban de una mayoría pobre a una minoría de obligacionistas. Es más, el siglo XIX, lejos de presenciar la muerte de esa “mone- docracia” tan ansiada por Cobbett y otros radicales, otorgó a los tenedores de bonos mayor seguridad frente a posibles incumplimientos u otras formas de expropiación. Se ha argumentado que la propagación del patrón oro reflejó la preferencia de esta burguesía tenedora de bonos por mantener precios estables y tipos de
268
Orático 17. Rendimientos reales de los bonos británicos y estadounidenses desde 1700 (promedios de cada diez años) Fuente: Global Financial Data.
cambio fijos que protegieran sus inversiones 29. De modo similar, la estabilidad del sistema monetario internacional anterior a 1914 puede vincularse a la persistencia de sistemas de representación parlamentaria no democráticos ni proporcionales, que aseguraban la influencia de los rentistas en el Parlamento 30, Pero el poder de los tenedores de bonos no descansaba exclusivamente en la influencia que ejercían sobre los parlamentos y las élites políticas. La posesión de la-deuda nacional les daba un claro poder económico sobre los gobiernos, pues las variaciones de precios de los bonos estatales existentes —producto de la política fiscal pasada— están, como hemos visto, muy vinculados a la política fiscal presente y futura. Dicho de modo simple, si el gobierno desea pedir más préstamo emitiendo más bonos, la caída de precios de los bonos en circulación puede constituir un importante desaliento, pues significa que los rendimientos de las nuevas emisiones tendrán que aumentar, es decir, que el gobierno percibirá menos por cada 100 libras nominales de deuda que venda al público. En efec
269
to, una reducción de les precios de los bonos estatales puede interpretarse como un “voto” del mercado contra su política fiscal, o cualquier otra política que, según el mercado, aumente las posibilidades de incumplimiento, inflación o depreciación. Los precios de los bonos y de los rendimientos tienen entonces una significación política que raramente aprecian los historiadores. Constituyen el producto de una multiplicidad de evaluaciones hechas por inversores privados o institucionales sobre la situación económica en general. Pero son también, en algún sentido, una especie de sondeo de la opinión diaria, una manifestación de confianza en los regímenes de emisión de los bonos. Es indudable que, según estándares democráticos, el sondeo de opinión está basado;: en un muestreo poco representativo de la sociedad. Sólo los tenedores de bonos (actualmente, los administradores de fondos) llegan a “votar” y a expresar su opinión sobre aquel país del que han decidido comprar o vender bonos. Pero por otro lado, en el siglo XDL ’ este tipo de sondeo no fue tan poco representativo, pues el tipo dé gente que compraba o vendía bonos estatales era, en la mayoría- de los países durante gran parte del siglo, la única gente que esta?! ba políticamente' representada, por no mencionar a los político»; mismos 31. Dicho de modo simple —y en palabras que toda persona de la época habría comprendido—, si se pujaba al alza por el precio de los bonos estatales, entonces el gobierno podía sentirse seguro; pero si la gente hacía lo contrario, significaba que el gobierno posiblemente estaba viviendo de prestado: de tiempo y dé dinero prestado. Es irónico —para ofrecer un ejemplo británico— que uno de los grandes golpes asestados a favor de la reforma electoral haya sido la caída de precios de los bonos, posterior a la temeraria declaración del duque de Wellington de 1830, acerca de que el sistema electoral existente “era lo más perfecto que podía idear el hombre”. En ese momento, los precios de los consols descendieron de 84 a 77,5 (equivalía a un aumento de los rendimientos de unos 30 puntos básicos); esto sugería que los rentistas, aun si no apoyaban la reforma, comprendían cuáles eran los peligros que implicaba resistirla 32. Por otro lado, cuando Lloyd George se enfrentó a los grandes de la City de Londres en 1909-1910 con su “Presupuesto
270
CUADRO 8
TENEDORES DE BONOS Y DEUDA NACIONAL BRITÁNICA, 1804-1870 7 'otal de los
271
Total de la Tota] de la Total de los deuda interna deuda interna pagos de amsolidada consolidada (en intereses (en Aurwro Tenedores fie como porcentaje millones ■ millones aproximado de bonos como de la Renta delibras) delibras) tenedores porcentaje de Nacional debimos la población
Total de los pagos Derechos de pagos de de intereses de la aduanae intereses de la deuda interna impuestos sobre deuda interna consolidada como el consuma amsolidada armo porcentaje del como porcentaje porcentaje déla total del gasto del total del Renta Nacional público ingreso público
1804
266.850
2,8
504,3
17,9
204
7,2
33,8
63,7
1815
301.050
2,7
684,6
25,6
191
7,1
22,7
56,9
1822
261.000
2,1
798,5
28,4
s/d
s/d
48,6
69,2
1850
246.600
1,4
775,7
24,2
145
4,5
43,6
65,3
1870
202.950
0,9
741,5
22,4
64
1,9
33,4
58,8
Fu^n/es:J. F. Wright, información en privado; Mishkin y Deane, Abstraed of Briíish Histórica! Statisiics, págs. 8 y ss., 392-399; 402-403; O'Bricn, Power with Prnjit, págs, 34 y ss.; MitcheJi, European Historicai Statistics, pág, 408.
del Pueblo” fue la estabilidad de los rendimientos lo que contribu, yó a que lograra la victoria. Más allá de las declaraciones espontá» neas de portavoces de la City en contra de los aumentos en los impuestos sobre la renta y sucesiones propuestos por Lloyd George, el mercado de bonos en su totalidad los apoyó como paso necesario para equilibrar el presupuesto Pero el poder de los rentistas del siglo xix no debe exagerarse. Con la excepción de los inversores en consol? (o cualquier bono garantizado por el Estado), la posición del tenedor de bonos no fu© mucho más segura en los poco democráticos cincuenta años del siglo anteriores a 1880 que en los más democráticos cincuenta años; que siguieron a 1914. En ambos extremos de la breve “era dora» da” que queda en medio, las guerras, los incumplimientos y las devaluaciones perturbaron periódicamente la calma de los cortadores de cupones, y considerar estos eventos como “emergencias bien entendidas” equivale a minimizar su imprevisibilidad 34. Si bien no se cumplieron los deseos de Cobbett de implemen- tar algún tipo de ley para reducir la deuda nacional, la carga de la “sagrada deuda” se suavizó mediante amortizaciones, reducción de los tipos reales de interés y un mayor crecimiento económico^ Como muestra el cuadro 8, entre 1850 y 1870 se dieron bajas sustanciales de la carga de la deuda y del coste del servicio relativos a la renta nacional. En 1870, el interés de la deuda consolidada representó una proporción inferior al 2 por ciento del PIB. En otros lugares, la amplia adopción del patrón oro no sólo contribuyó a que se redujera el riesgo por inversión en bonos de países con historiales de incumplimiento y depreciación sino que, precisamente por esta razón, disminuyeron los rendimientos. Debido a que la tendencia descendente perduró después de que el crecimiento y la inflación se dispararan a mediados del decenio de 1890 35, el efecto fue —como muestra el gráfico 17— la significativa reducción de los rendimientos reales de los bonos. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, los rendimientos reales de los bonos descendieron a un 3 por ciento en la década de 1890 y se acercaron a cero en la que comenzó en 1900. En suma, la era dorada de los rentistas había finalizado al menos diez años antes de que el patrón oro entrara en crisis.
272
¿LA EUTANASIA DEL REN TISTA? Este proceso por el que los derechos de los tenedores de bonos se fueron reduciendo gradualmente mediante el crecimiento, la moderada inflación y los bajos rendimientos llegó a un abrupto final en 1914. La I Guerra Mundial condujo a toda Europa a la situación en la que se había encontrado Gran Bretaña hacía cien años. En 1918, todos habían contraído enormes deudas —la deuda británica y la estadounidense se multiplicaron nueve veces, la alemana seis, la italiana cuatro y la francesa tres— y todos vieron cómo se duplicaban o triplicaban sus precios a consecuencia de la suspensión del patrón oro y de la mayor circulación de billetes durante la guerra. No obstante, sólo unos pocos optaron por favorecer a la minoría de rentistas con una política deflacionaria similar a la adoptada por Gran Bretaña desde 1815; entre esos pocos está Gran Bretaña nuevamente. ¿Pero a qué se debió esto? En un análisis que le debe mucho al trabajo pionero de Charles Maier sobre las experiencias francesa, italiana y alemana posteriores a la 1 Guerra Mundial3G, Alberto Alesina elabora un esquema que facilita la comprensión de estos conflictos redistributivos. Según este esquema —muy familiar al modelo de clases— existen tres grupos que mantienen tres perspectivas diferentes respecto a la deuda nacional. Naturalmente, los rentistas se oponen al incumplimiento y a los altos niveles inflacionarios, y favorecen los aumentos impositivos que recaigan fundamentalmente sobre el consumo y no sobre las grandes rentas (pues los rentistas tienden a ocupar los escalones impositivos más altos).'tos empresarios, en cambio, prefieren la inflación y aun los incumplimientos, si bien concuerdan con los rentistas en que la tributación debe ser regresiva y no progresiva. La ventaja de la inflación radica en que no solamente reduce el valor real de la deuda pública sino que también reduce las deudas de las empresas. Igualmente, disminuye los salarios reales y, si está asociada a un debilitamiento del tipo de cambio puede estimular la exportación. Naturalmente, los empresarios también se oponen a los impuestos sobre la riqueza si se extienden al capital físico. Por
273
último, los trabajadores favorecen el incumplimiento de la deuda al no ser tenedores de bonos y favorecen el impuesto progresivo sobre la renta, así como también los impuestos sobre cualquier fortna de riqueza. Son ambivalentes en lo que respecta a la inflación: está puede disminuir los salarios reales si los trabajadores no alcanzan
a negociarlos de manera conveniente; pero por otro lado, puede aso ciarse a políticas fiscales y monetarias expansivas que estimulen d empleo 37. Esto último explica los elevados niveles de inflación de Italia, Francia y Alemania posteriores a la I Guerra Mundial; entoné ces, “los “trabíyadores” socialistas fueron lo suficientemente fuerte^ como para representar una verdadera amenaza para... los “rentad tas” y los “empresarios”, quienes no pudieron imponer medida^ demasiado severas sobre la clase trabajadora por temor a eventual* les insurrecciones comunistas” 38. En Alemania, particularmente' hubo un “consenso inflacionario” entre las grandes empresas y lo» sindicatos apoyado por el Estado: se trató del clásico acuerdo qu«l autores más recientes caracterizan como “corporatismo” 3®. Per$ esto no sucedió en Gran Bretaña. Los rentistas y empresarios uñé» dos por una especie de “saber común” apoyaron la ortodoxia fiscal; y lograron imponer los costes de la deflación sobre ios trabajado^ res, en la forma de un elevado nivel de desempleo 4l). Parte de la literatura moderna sobre la hiperinflación alemaná tiende a considerar lo que Keynes llamó la “eutanasia del rentista’ positivamente. En su Tracton Monetary fbfbrm(1923), Keynes sostenía que aunque la inflación era “peor” que la deflación en cuanto que “alteraba la distribución de la riqueza”, la deflación era aún “más perjudicial” en cuanto que “retardaba la producción de la riqueza”; por tanto, Keynes favorecía la inflación, “pues es peor provocar desempleo en un mundo empobrecido que desilusionar a los rentistas”41. Este tipo de análisis condujo a muchos historiadores a afirmar que “la balanza de pérdidas y ganancias materiales” de la hiperinflación alemana se había inclinado hacia “el lado de las ganancias” 42. Tal vez una historia económica más compleja de la inflación con- cuerde con esta conclusión, al demostrar que la inflación condujo a una distribución más igualitaria de la renta, y tal vez también de la riqueza 43. La inflación parecía ser una versión moderna de la sá- sachtheia de Solón: una especie de jubileo por el que se cancelaban
274
todas las deudas, incluidas las del Estado, beneficiando así a la mayoría que estaba endeudada 44. Ixis que elaboraron la política británica fueron muy conscientes de que una política deflacionaria produciría consecuencias regresivas a nivel social. Ya en enero de 1918, el Tesoro elaboró un trabajo sobre “The Conscription of Wealth” (El llamamiento de la riqueza) que preveía con ansiedad el conflicto de intereses que caracterizaría a la posguerra: En tanto contemos con una deuda interna que oscile entre seis mil millones y ocho mil millones de libras con una carga anual de trescientos millones a cuatrocientos millones de libras, el rentista sera el foco perpetuo de envidias y de ataques: los propietarios de otras formas de riqueza cuyos bienes estén destinados, por lo menos según gran parte de la opinión pública, a satisfacer la demanda de los rentistas, serán también vulnerables a los ataques. Cuanto más lentamente se restaure la prosperidad general, mayor será la presión tributaria y mayor el descontento público 45.
Como en la década de 1820, la deflación implicaba el rápido aumento del valor real de la carga de la deuda y del coste de su servicio. Como en esa época, los tenedores de bonos consitituían la élite rica: en 1924, prácticamente las tres cuartas partes del total de los valores emitidos por el gobierno británico con posterioridad a 1914, y que estaban en manos privadas, pertenecían a individuos cuyos bienes superaban las 10.000 libras 46. Las ganancias reales con que se beneficiaban por sus inversiones eran excepcionaimente elevadas. Como demuestra el gráfico 17, representaban un 9,5 por ciento en la segunda década del siglo xx y tan sólo un 1 por ciento menos en la de 19.30. Por otro lado, el número de tenedores de bonos en proporción a la población fue mucho mayor que en 1815; esto se debió al éxito de los esfuerzos durante la guerra por venderles bonos a los pequeños inversores, y también a la importancia que habían ganado las instituciones de ahorro. En 1924, aproximadamente un 12 por ciento de la deuda interna británica estaba en manos de pequeños inversores. Aún más, gran parte de los grandes propietarios de bonos
275
de guerra fueron instituciones y no inversores privados —compa* nías de seguros, cajas de ahorro, etcétera— cuyas grandes compras en épocas de guerra se habían hecho en nombre de ios pequeños ahorradores. Por ejemplo, un 5,5 por ciento de la deuda británica de 1924 había sido adquirida por compañías de seguros 47. También, el sistema de tributación posterior a 1918 resultó ser mucho más progresivo de lo que había sido después de 1815 48 Y por último, es importante recordar los beneficios de los que pudieron go zar todos aquellos países que retornaron al patrón oro a través de tipos de interés más bajos 49. Tampoco debemos minimizar los riesgos que supone una trayectoria inflacionaria. Considerando aquella reputación (caricaturiza* da) de la inflación como “paloma de la inflación", es importante re* cordar que pocas personas de la época describieron tan vividamente los peligros de esta política como John Maynard Keynes. En su obra Economic Consecuences ofthe Peace (Consecuencias económicas de la paz),; de 1919, el autor desarrolla una dura crítica sobre los efectos produn cidos por una inflación elevada sobre la distribución de la riqueza; Gracias a un continuo proceso inflacionario, los gobiernos pueden llegar a confiscar, secreta e inadvertidamente, gran parte de la riqueza de los ciudadanos. Por este método, no sólo confiscan, sino que com fiscan arbitrariamente; y mientras que el proceso empobrece a muchos, enriquece sólo a unos pocos. El panorama de esta reordenación de riqueza no sólo daña la seguridad, sino también la confianza en la equidad de la distribución de la riqueza existente. Aquellos que se benefician con las ganancias inesperadas del sistema... se convierten en “aprovechados” y en objeto de odio de la burguesía, a quienes la inflación ha perjudicado tanto corno al proletariado. Al continuar la inflación... todas esas relaciones permanentes entre deudores y acreedores, que constituyen la base del capitalismo, se desordenan de tal forma que terminan perdiendo su significado... No existe modo más sutil ni seguro de trastornar lo que constituye la base de la sor:¡edad M. Como Keynes expresa en su Tracl: ‘La inflación... empobrece... a aquella clase media de la que han surgido gran parte de las cosas provechosas... [y] destruye el equilibrio psicológico que permite la
276
perpetuación de las recompensas desiguales” 51. Aparte de los costes y beneficios que trajo a nivel macroeconómico, mucho queda por decir sobre ese daño fatal ocasionado por la hipcrinflación sobre la confianza burguesa en las instituciones liberales durante la era de Weimar 52. Resulta significativo que Keynes no haya suavizado su hostilidad hacia la economía inflacionaria durante la II Guerra Mundial, cuando recomendaba el “pago aplazado” frente al “ahorro voluntario”. Descansar en el sistema tradicional de petición de préstamo gubernamental, sostenía Keynes, conduciría, como en la I Guerra Mundial, a una “ridicula” y “viciosa” espiral inflacionaria 5S. Es irónico, entonces, que las políticas que produjeron la inflación de los años setenta se hayan estigmatizado como políticas “keynesianas”. Porque si bien se rechazó de manera decisiva la eutanasia del rentista británico durante el periodo de entreguerras, después de 1945 se adoptó una política de aniquilación gradual. Durante todas las décadas del periodo transcurrido entre 1949 y 1979, el rendimiento real de los bonos del gobierno británico fue negativo: en promedio, estuvo en un -4 por ciento 54. A los tenedores de bonos estadounidenses no les fue mucho mejor. En este mismo periodo el valor real de las deudas contraídas durante las guerras mundiales se redujo de modo espectacular no sólo por el crecimiento sino también por la inflación. En efecto, valiéndonos de una expresión política actual, los tenedores de bonos pagaron un “impuesto sigiloso”, que fue el más elevado de la historia. Tal vez, lo más llamativo sea cuán tarde reaccionaron frente a los escasos rendimientos. Los rentistas de la Alemania de Weimar —como las sufragistas alemanas, cuya condición crítica mencionamos en el capítulo V— podían reclamar, con cierta justicia, que habían sido víctimas de una rápida e imprevisible hiperinflación. Los rendimientos nominales de los bonos fueron también escasos en los decenios de 1950 y 1960, lo que hace pensar que haya entrado enjuego “una ilusión monetaria” (o inercia institucional) que persuadió a los inversores para entraren la inflación de los setenta con valores del Estado y bonos del Tesoro.
277
LOS NUEVOS CONSUMIDORES DE IMPUESTOS
Pero la eutanasia del rentista no fue el único modo de hacer que la política fiscal de mediados del siglo xx fuera más igualitaria en sus efectos distributivos. Como hemos visto, la tributación en la mayoría de los países industrializados se volvió más progresiva hacia 1900 y hubo un aumento de la inversión del gobierno en políticas “sociales”, lo cual, directa o indirectamente, redistribuyó la renta entre ricos y pobres. A fines de la I Guerra Mundial estas tendencias se aceleraron. Durante el periodo de entreguerras, el bienestar representó esencialmente esta transferencia de dinero de ricos (minoría de contribuyentes de impuestos directos) a los pobres (desempleados o personas de edad empobrecidas, quienes constituían también una minoría). No obstante, los sistemas universalistas de bienestar surgidos en Europa occidental después de la II Guerra Mundial tuvieron el potencial de ajustar las rentas de prácticamente la totalidad de la población. En 1948, un millón de ingleses dependían de la asistencia nacional (un 2 por ciento de la población); y a mediados de los años noventa más de cinco millones lo hacían de una institución equivalente, el Jncome Support—Apoyo a la Renta— (cerca de un 9 por ciento). En la actualidad, la mitad de la renta de los pensionistas proviene de la seguridad social 55. De toda la renta familiar de los hogares incluidos en el quintil más bajo de la población británica, un asombroso 74 por ciento consiste en beneficios sociales en efectivo o en especie (sin impuestos) 56. En otras palabras, la quinta parte de los hogares británicos depende de que el Estado les provea de las tres cuartas partes de su renta (véase el cuadro 9). Pero ésta es tan sólo una minoría dependiente. El objetivo del Estado de bienestar consiste en lograr una provisión universal de medios por la que prácticamente todos reciban algún tipo de transferencia. En 1993, el Departamento de la Seguridad Social calculó que el número de personas que recibían al menos un beneficio de la seguridad social ascendía a 46 millones, cerca del 80 por ciento de la población, es decir, cuatro de cada cinco británicos. Fue Frédéric Bastiat, un liberal francés del siglo XIX, quien llamó al Estado “esa gran entidad ficticia de la que todos esperan vivir a
278
costa de los demás” 57. Lo que parecía una hipérbole en tiempos de Bastiat describe perfectamente el Estado de bienestar de fines del siglo xx. A la vez, sin embargo, casi toda la población también es contribuyente, al menos por impuestos indirectos. “¿De quién a quién?” fue la famosa pregunta que Lenin hizo en su momento. Para el Estado de bienestar la pregunta sería: ¿quién paga a quién? Debido a la ausencia de un sistema integrado de tributación y de seguridad social, no es nada fácil para los individuos saber si son ganadores netos o perdedores. Un cálculo sugiere que un 46 por ciento de los hogares son ganadores netos, mientras que un 54 por ciento son perdedores netos; sin embargo, resulta dudoso que la mayor pinte de las familias sepan a qué categoría pertenecen. Consideremos, por ejemplo, el quinto de los hogares localizados en la mitad de la escala según su renta disponible. El cuadro 9 permite ver que reciben prácticamente lo mismo en beneficios en electivo y especie de lo que pagan en impuestos. Dos críticos del sistema de bienestar británico expresan lo siguiente: “Habiendo llegado CUADRO9
REDISTRIBUCIÓN DE IA RENTA MEDIAN TE IMPUESTOS V BENEFICIOS, REINO UNIDO, 1992, EN CINCO CATEGORÍAS DE ECONOMÍAS DOMÉSTICAS
( Inferior Siguiente Total de la renta original
1.920
5.020
Superior Tudas 12860
20.850
39.370 16.000
Beneficios brutos
8.060
7.350
6.110
4.410
3.140 5.810
Impuestos brutos
2.500
3.150
5.800
8.320
14.220 6.790
Contribuciones neto del Estado Ren ta final Porcentaje de la renta final de (para) el Estado
5.560 7.480
74
4.200 9.220
46
310 -3.910 13.190
16.940
2
(23)
I'uenle: Social Trends 1995, cuadro 5.17. Cifras correspondientes a 1993.
279
-11.080
-980
28.270 15.020
(39)
(7)
al colmo de] absurdo, la tributación ha logrado finalmente fusionar en un solo cuerpo a esquiladores y esquilados” Esta política de tributar al bolsillo izquierdo para llenar el bolsillo derecho no sólo carece de sentido sino que además es costosa. Como demuestra la última columna, el gasto de toda esta redistribución deja a la familia media en peores condiciones en términos netos, con una pérdida en torno a las mil libras anuales. Y lo que parece aún más perverso, con el sistema de bienestar el monto de beneficios —incluyendo todos los subsidios públicos para la salud, la educación y el transporte— no recae sobre los pobres sino los ricos. Según un cálculo, el sector más rico de las cinco categorías de la población del Reino Unido recibe un 40 por ciento más de la inversión pública en salud que el sector más pobre; con respecto a la educación secundaria, la cifra es del 80 por ciento, a la educación universitaria del 500 por ciento y a los subsidios para los ferrocarriles de un increíble 1.000 por ciento 5 Y, sin embargo, principalmente debido a los efectos de la tributación progresiva, el Estado de bienestar europeo reduce sustancial-: mente las desigualdades. Como ilustra el gráfico 18, sin la existencia de impuestos y transferencias, la mayor parte de las economías , industrializadas generarían una considerable proporción de lo que se llama “extrema pobreza [relativa] ”. En once de los quince países que aparecen en el gráfico, más de un quinto de las familias percibirían ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta familiar mediana de no existir el sistema de bienestar. El gráfico demuestra que en todos los países del continente europeo, los impuestos y transferencias reducen la proporción de familias en “extrema pobreza” a un 5 por ciento o menos. Gran Bretaña y sus antiguas colonias, Canadá y Australia, muestran un poco más de pobreza después de la redistribución fiscal. Pero Estados Unidos sobresale, ya que aun con los impuestos y transferencias, prácticamente un 12 por ciento de las familias están todavía en condiciones extremas de pobreza. Dicho de otro modo, todos los sistemas fiscales que aparecen en el gráfico, con la excepción de uno, logran reducir la pobreza extrema en más de dos tercios; el belga la reduce en más del 90 por ciento. Y el sistema estadounidense la reduce solamente en un 44 por ciento.
280
¿Pero trae la igualdad alguna desventaja? ¿Son acaso los sistemas de bienestar más igualitarios de Europa ios que explican el crecimiento relativamente más lento de sus últimos años? La evidencia empírica respecto al tema es algo ambigua 66 A pesar de la amplia brecha que se abrió entre Estados Unidos y Europa en términos de crecimiento de la productividad desde 1994, no hay aún una prueba contundente que justifique la afirmación de que los sistemas más igualitarios son más lentos61.
Gráfico 18. Tasas relativas de pobreza antes y después de impuestos y transieren 1— resonó como La Marsettesa durante casi un siglo: en 1830, en 1848 yen 1871. Según Metternich, cada vez que estornudaba París los mercados europeos se resfriaban (pues aunque Londres se constituyó en la capital, dejó que París continuara siendo el mercado más seguro del otro lado del canal). Hasta finales de la crisis promovida por el boulangerismo (1887-1888) no habían desaparecido los temores sobre una posible convulsión política interna en Francia que pudiera desencadenar una guerra europea. El gráfico 26 nos permite rastrear de modo bastante preciso (semanalmente) las fluctuaciones en el mercado de Londres de los rendimientos de los bonos de cuatro de las cinco potencias entre 1843 y 1871 (los precios de ios bonos prusianos no estaban inclui
371
dos en la fuente original de nuestros datos) 52. Las historias son bien diferentes. Los rendimientos británicos fueron más bajos que otros a lo largo de todo el periodo. Los rendimientos austríacos tendieron a aumentar, mientras que los franceses y los rusos siguieron rumbos marcadamente diferentes en los subperiodos. Lo que explica en parte las diferencias es, obviamente, la divergencia que existió en los tipos de cambio, pues únicamente Gran Bretaña se basaba entonces en el patrón oro, mientras que Francia era bimetálica, y tanto Rusia como Austria se regían (aunque no siempre) por la plata. Sin embargo, los regímenes cambiarios sólo pueden explicar en parte la volatilidad de los rendimientos que ocurrió durante este periodo formativo. De igual importancia, aunque no enteramente independientes del primer criterio, fueron los acontecimientos políticos, en especial las guerras y las revoluciones. En efecto, cualquier persona con un conocimiento básico de la historia europea será capaz de formular una explicación prima facie bastante convincente de casi todas las grandes alzas de los rendimientos que aparecen en el gráfico. El cuadro 13 resume la magnitud de las crisis del mercado de bonos causadas por las principales guerras y revoluciones del periodo. De aquí podemos derivar una serie de conclusiones importantes. Por ejemplo, que la mayor crisis vivida por el mercado de bonos europeo en el siglo xix tuvo lugar durante los dos meses posteriores a la revolución de 1848 en París. En Londres, los bonos austríacos y franceses resultaron gravemente peijudicados: los rendimientos de los bonos austríacos subieron hasta 662 puntos básicos y los franceses, hasia 505 puntos básicos. Incluso los bonos rusos se vieron afectados, si bien ninguna revolución tuvo lugar allí. Únicamente los rendimientos británicos cayeron durante este periodo, fenómeno que refleja no solamente la recuperación del mercado monetario británico de la crisis financiera de 1847, sino también el reemplazo por parte de los inversores de los bonos continentales por los consols, que eran más seguros. Quedaba claro que el mercado en su totalidad no esperaba que ocurriera una revolución en Londres, de ahí que fuera considerado por muchos inversores continentales como un refugio seguro 5S. El comienzo de la Guerra de Crimea tuvo, por razones obvias, grandes consecuencias sobre to
372
dos los bonos principales, incluidos los amsols; pero lo interesante es que los rendimientos austríacos subieron incluso más rápidamente que los rusos (243 puntos básicos frente a los 175 puntos básicos rusos). Este diferencial entre el claramente sobreexpandido régimen de los Habsburgo y sus rivales se amplió de modo desastroso durante las guerras de 1859 y 1866; la derrota de Austria a manos de Francia e Italia disparó los rendimientos por encima de los 400 puntos básicos, y la derrota frente a Prusia, levemente por debajo de los 300 puntos. (Los rendimientos de los consolí también se elevaron en 1866, pero he omitido las cifras debido a que la crisis financiera había sido, en verdad, producto del colapso del banco de descuento Overend Gurney.)
J2
,5
----- Consolé británicos al 3 por ciento •'— Remes francesas al 3 por ciento — Bonos tusos al 5 por ciento de 1822 Bonos austríacos al 5 por ciento
8c
Gráfico 26. Rendimientos no ajustados de los bonos europeos, 1843-1871. Datos a fin de semana y precios de Londres Fuente.- TheEcxmonúst. Noto.-Las interrupciones se deben al cierre de los mercados (en 1847-1848) oa que los precios no cotizaron en Londres (éste fue el caso de Austria antes de 1870).
Los rendimientos austríacos se mantuvieron elevados debido a que después de mayo de 1870 fueron formalmente excluidos de la Bolsa de Londres por la operación de conversión de 1868, a la que se le había sumado la creación de un impuesto sobre los obligacionistas nacionales y extranjeros
GLABRO 13
GUERRAS, REVOLUCIONES Y MERCADO DF BONOS, 1830-1914 Acón (ce i ir líenlo
Gran Bretaña
Francia
Rusia
Austria
Fecha de Fecha del Fecha del Fecha del Fecha riel comienza máximo Áttmmto máxitna Aumento twixima dumenío niáximo Mumento 1
27/7/1830
2
22/2/1848
3 4
2/8/1853 19/4/1859
5
7/6/1866
6
2/7/1879
7 8 9
24/4/1877
8/2/1831
157
31/3/1854
52
29/4/1859
18
2/4/1831
273
7/4/1848
505
7/4/1854
106
20/5/1859
4/5/1877
5 27/4/1877
24/3/1854
31/7/1914
22
31/7/1914
28/4/1848
662
175
31/3/1854
243
27/5/185»
46
24/6/1859
426
9
8/6/1866
29
26/4/1867
298
12
27/4/1877
60
27/4/1877
59
10/5/191»
12»
31/7/1914
52
31/7/1914
42
181
4/2/1904 28/6/1914
172
.50
8/6/1866 31/3/1871
7/4/1848
5
Numeración de los acón tecimicnros: L Revolución de 1B3Í); rebelión contra Jas cinco ordenanzas de Carlos X. 2. Revolución de 1848: rebelión en París tras la prohibición de los banquetes. S. Guerra de Crimea: la flota británica enviada a los Dardanelos. 4. (dJfna austro-italiana: ultimátum austríaco a Ccrdeña para que se desarme. 5. Guerra austro-prusiana: las tropas prusianas ocupan Iíolstein. ti. Guerra franco-alemana: Leopoldo de Hohcfiiollem acepta el trono español 7. Guerra ruso-lurca: Rusia declara Ja guerra a Turquía. 8. Guma rus 47; Social Trends, 1995, pág, 23, cuadro 1.14.
tipo de control formal e informal sobre la economía mundial que ejercía Gran Bretaña durante su apogeo imperial.
P1ANCTON ¿Pero tiene esto importancia? Algunos dirán que no. En 1999, el periodista norteamericano Tilomas Friedman imaginó una conversación entre el ex ministro de Hacienda norteamericano Robert Rubín y el primer ministro malasio, Mahathir bin Mohamad, inspirada en la denuncia dirigida contra la globalización realizada por este último durante la reunión del Banco Mundial en Hong Kong de 1997: Mis disculpas, Mahathir, ¿pero en qué planeta vive? Usted habla de la participación en la globalización como si se tratara de algo que uno puede elegir. La globalización no es una elección. Es una realidad. Hoy existe únicamente un mercado global y el único modo de crecer a la velocidad que desea su pueblo es aprovechándose de los mercados globales de acciones y de bonos, buscando a multinacionales que inviertan en su país y vendiendo en el sistema comercial global los productos que se producen en su región. La verdad fundamental de la globalización es la siguiente: Que nadie es responsable de esto, ni George Soros, ni las “grandes potencias”, ni yo. Yo no comencé la globalización. Yno puedo detenerla, como tampoco lo puede hacer usted...146 Aquí, como al comienzo del capítulo, nos encontramos con la idea de que los mercados financieros internacionales constituyen un poder que va más allá de la intervención humana —por lo pronto, que va más allá del control del gobierno norteamericano—. Según Friedman, esto es bueno: constituye un control sobre los políticos, y representa, por tanto, una considerable mejoría con respecto a la primera etapa de la globalización imperialista. (En este mismo libro, Friedman se jacta de haber ayudado a subir al poder al primer ministro de Tailandia al vender acciones en los mercados emergentes de Asia del este, contribuyendo de ese modo a que se depreciara la moneda tailandesa y por tanto a socavar la posición del predecesor del primer ministro) ’47.
399
¿Pero se puede pensar que los enormes y volátiles mercados del presente poseen poder? Un banco de plancton puede ocupar ma* yor espacio que una ballena macho. Pero decir que los mercados financieros rigen el mundo equivale a decir que el plancton rige los inares. El movimiento del plancton es incierto, del mismo modo en que lo es el producto de una única voluntad consciente. Fríedinan se vale de una metáfora similar: describe a los inversores internacionales y a los supuestos “amos del universo” que los representan como un “rebaño electrónico”. El problema es que un rebaño —especialmente aquel que no cuente con un pastor— puede desbandarse con facilidad. Los próximos dos capítulos consideran, en primer lugar, el impacto que ha tenido la movilidad del capital en la historia de los mercados de acciones y, en segundo lugar, los diversos intentos que se han realizado por reducir el riesgo de las desbandadas —de la retirada súbita de capitales y de las crisis de divisas— mediante la construcción de “vallas” monetarias.
-100
V.AFll ULA7 A
BURBUJAS Y QUIEBRAS: LAS BOLSAS A LARGO PLAZO'
Como bien saben los hombres juiciosos de Ja generación, el tráfico de Acciones es la única cosa que hacer en este método. Puedes carecer de antecedentes, de buena reputación, de educación, de ideas, de modales distinguidos; pero debes poseer Acciones. Poseer suficientes Acciones para ser miembro en mayúsculas de algunajunta Directiva, para estar en Londres o en París ocupándote de asuntos complejos, para ser una persona importante. ¿De dónde es? Acciones. ¿Cuál es su objetivo? Acciones. ¿Cuáles son sus gustos? Acciones. ¿Tiene principios? Acciones. ¿Cómo se introduce en el Parlamento? Acciones. ¿Ha tenido acaso algún éxito, ha creado o producido alguna cosa? La respuesta es sólo una: Acciones. ¡Oh sagradas Acciones! Colocar esas imágenes resonantes tan por encima nuestro, y obligarnos a nosotros, pequeños insectos, como bajo la influencia del beleño o del opio, a suplicar día y noche: “¡Libradnos del dinero, distribuidlo por nosotros, compradnos y vendednos, arruinadnos, sólo os solicitamos que seáis poderosas en la tierra y que engordéis gracias a nosotros!”.
DJCKENS, Our Mutual Friend 2
¿CUÁNTO HA SUBIDO EL DOW?
El 29 de marzo de 1999, el índice Dow Jones de valores industriales cerró por primera vez por encima de! totémico 10.000 (gráfico 29). El Dow, por cierto, había tenido sus momentos de baja, particularmente entre 1929 y 1932, cuando cayó en un 89 por ciento desde su máximo hasta tocar fondo. Pero la tendencia a largo plazo de
401
George Cruikshank, ‘The ‘System’ that Works so WellÜ’ or The Boroughmongcr’s Grinding Machine”, 1831
la Bolsa norteamericana desde los orígenes del índice en 1897 ha sido claramente ascendente s. Cualquier trcintañcro que hubiera tenido la paciencia de seguir el índice en las profundidades de la Gran Depresión habría aumentado sus ingresos aproximadamente diez veces para cuando se retirara en 1957. Si su hijo de treinta años se hubiera quedado con su herencia y seguido el índice, habría celebrado sus setenta y dos años en 1999 habiéndose apuntado unas ganancias veinte veces mayores.
Gráfico 29. Precio de cierre diario medio del índice Dow Jones, 1896-2000 (escala logarítmica) Ftunlt: www .economagic.com
Como dijo Keynes alguna vez, a largo plazo moriremos todos; pero si seguimos al Dow, parecería que al menos lo haremos ricos. El mercado alcista de 1995-1999 de Estados Unidos hizo mucho por minar la creencia en que las finanzas podían analizarse desde una perspectiva histórica y por reivindicar aquella famosa frase de Henry Ford de que "la historia es un absurdo”. Ya en abril de 1997, los comentaristas advertían de que, según cualquiera de los criterios
403
históricos, el mercado norteamericano estaba sobrevalorado 4. En agosto de 1998 se llegó a creer por un momento que los pronósticos de los agoreros podían estar justificados, pero el relajamiento de la política monetaria acalló los temores generados por las crisis de Asia y de Rusia 5. El 14 de enero de 2000, el índice del mercado alcanzó un máximo histórico de 11,728. Y muchos analistas sostienen hoy (septiembre de 2000) que continuará subiendo. En abril de 2000, Abby Joseph Cohén, de Goldman Sachs, predijo que el Dow terminaría el año en 12.600 B. Y el Instituto Americano de la Empresa pronosticó que podría alcanzar el 36.000 en un futuro no muy lejano 7. Estas prometedoras predicciones han recibido numerosas justificaciones. Una es simplemente —como sugiere el gráfico 29— que el ascenso a largo plazo de la Bolsa norteamericana se vio seriamente interrumpido solamente una vez: con el crash de 19291932. Comparada con la historia de otras bolsas, la historia de la Bolsa norteamericana es excepcional. El estudio de William Goetz- man y de Philippe Jorion sobre 39 bolsas durante el siglo xx demostró que ese 4,73 por ciento anual de interés compuesto real que percibieron los inversionistas de Ja Bolsa norteamericana entre 1921 y 1995 no pudo igualarse en ninguna otra parte. De hecho, la cifra media de las 39 bolsas analizadas era negativa: -6,28 por ciento. Dieciséis de las 89 bolsas (incluyendo a Bélgica, Italia, España y Nueva Zelanda) dieron un beneficio a largo plazo que estaba por debajo de cero8. El lema acuñado por Jereiny Siegel “la bolsa es para el largo plazo" debe interpretarse, por tanto, adecuadamente: se trata de una recomendación para los inversores en Wall Street y no para los inversores con una cartera global —es más, resulta tentador agregar que se trata de un consejo para los inversores en Wall Street de entre veinte y cien años atrás, y no necesariamente para tos de la actualidad ’’—. En muchos otros países la estrategia de “comprar y mantener” durante el siglo xx habría sido decepcionante, si no desastrosa. Los norteamericanos que invirtieron en Alemania o en Japón antes de la Gran Depresión tuvieron probablemente que comenzar de nuevo al haber perdido hasta el último céntimo a finales de la II Guerra Mundial. Como ilustra el gráfico 30, el ascenso a largo plazo de la Bolsa norteamericana ha sido más con
404
tinuo que el de las Bolsas británica, francesa, alemana o japonesa. Las Bolsas de estos países (y de muchos otros) experimentaron durante la II Guerra Mundial un colapso mucho más severo que cualquier otro que pudiera haber sufrido Wall Street. En efecto, nada desagrada más a una bolsa que la invasión extranjera. Pero esta verdad histórica se oye con mucha menor frecuencia que las explicaciones ahistóricas que intentan poner el énfasis en las novedades del presente. El economista Robert Shiller hace una lista de los argumentos más “convencionales” con los que se intenta explicar Jas elevadas cotizaciones del mercado: 1. La llegada de Internet: un cambio tecnológico con implícitas ventajas de productividad y rentabilidad; 2. El triunfalismo y la caída de los rivales económicos extranjeros: no sólo la culminación de la Guerra Fría sino también las penurias de Japón; en otras palabras, la paz y la seguridad internacionales; 5. í/n Congreso republicano y la redu cción de los impuestos sobre las plusvalías y La expansión de los planes privados de pensiones: es decir, cambios en la política fiscal que favorecen la inversión en acciones; 4. El baby boom: es decir, las tendencias demográficas favorables a la inversión en acciones, en este caso el impacto causado por un gran número de personas en sus treinta, cuarenta o cincuenta años que contribuyen para un retiro prolongado; 5. El desarrollo de los fondos de inversiones y La expansión del volumen comercial: en otras palabras, las innovaciones en los servicios financieros; 6. Los cambios culturales que favorecen los negocios: pueden resumirse como una nueva forma de materialismo; 7. La expansión de los medios de comunicación encargados de transmitir noticias de negocios y Los pronósticos cada vez más optimistas de los analistas: se trata del crecimiento del volumen de la información y de la publicidad financieras; 8. La caída de la inflación y los efectos de la ilusión monetaria: lo que aumenta la confianza en los activos financieros en general; y, por último,
405
IOOOO
Gráfico 30. Los índices de las bolsas desde 1800 (escala logarítmica en dólares, 1969 - 100) Fuente; Global Financial Data.
9. El aumento de las oportunidades de juego: alientan el comportamiento especulativo en otras esferas 10. Debemos destacar que estas explicaciones no son en absoluto fantásticas, En la actualidad ya no se duda de que hubo algunas mejoras en la productividad laboral norteamericana durante el decenio de 1990, si bien algunos cálculos indican que la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores se mantiene aún por debajo de la de los decenios de 1950 y 1960 n. El fin de la Guerra Fría redujo, indudablemente, el riesgo para los mer cados financieros de una confrontación entre superpotencias ,2. Además, los factores fiscales y demográficos tendieron a alentar las inversiones de los norteamericanos de mediana edad que anticipaban un retiro prolongado. Tal como sucedió en Japón durante el decenio de 1980, en los Estados Unidos del decenio de 1990 existió también una correlación entre la proporción de población entre los
406
treinta y cinco y los sesenta y cuatro años y los precios de las acciones ,s. Los mercados financieros se volvieron más líquidos, los costes de transacción descendieron y los inversores pudieron reducir el riesgo, diversificando y cubriendo sus posiciones mucho más fácilmente que en el pasado. Pero Shiller no encuentra que esto sea suficiente para explicar la pronunciada subida de las Bolsas norteamericanas desde 1995. Esto lo atribuye a una combinación de ignorancia de los inversores y de propaganda de los medios que resultaba en “circuitos de retro- alimentación” o un “proceso de amplificación”, por el cual las ganancias de capital a corto plazo alentaban a los inversores a esperar ganancias futuras de capital. Se trataba de una profecía que por su propia naturaleza contribuía a cumplirse, aunque no para siempre. Shiller llega a comparar el aumento de las Bolsas norteamericanas con un esquema Ponzi que “ocurre naturalmente”. (Según el esquema Ponzi, los inversores ingenuos se sienten persuadidos a ceder su dinero ante la tentadora promesa de recibir futuros beneficios verdaderamente altos, que están en realidad financiados por una nueva cohorte de inversores aún más ingenuos. Este esquema sólo puede mantenerse si la cantidad de inversores continúa creciendo en mayor proporción que los beneficios que se promete a los inversores,4.) Pero aun sin tratarse de un esquema Ponzi, la Boba norteamericana estaba, según la mayoría de los criterios históricos, considerablemente sobrevalorada. Consideremos, por ejemplo, lo siguiente: 1) En 1999, el coeficiente precio/ingresos de los valores del índice Standard & Poor’s (el precio de las acciones dividido por sus dividendos) alcanzó un récord del 83,4; el nivel más alto desde la Gran Depresión, y duplicaba el promedio posterior a 1945 15. Pero este cálculo subestima el nivel de la sobrevaloración porque no tiene en cuenta la inflación. Según Shiller, el coeficiente entre el precio real y los ingresos promedio reales de diez años alcanzó en el año 2000 un inigualado 45, mientras que el máximo de 1929 había estado en 33. Según el índice S&P 500, en febrero de 2000 el coeficiente precio/ingresos del sector tecnológico se situó aproximadamente en 64 I6.
407
2) Dicho de otro modo, el rendimiento de los dividendos (entendiendo éstos como porcentaje del precio de las acciones) cayó a su nivel más bajo desde 1871: el 1,14 por ciento '7. La cifra británica de 1999 era aproximadamente del 2,1 por ciento. Esto es excepcionalmente bajo. Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, los beneficios a largo plazo de las acciones han sido, por lo general, mucho más elevados que los rendimientos de los bonos por la “prima de riesgo de la acción”: el beneficio extra que las compañías debían ofrecerles a los inversores en acciones para compensarlos por el mayor riesgo que suponían en comparación con los bonos gubernamentales. Según un estudio, la “prima de riesgo de la acción ” norteamericana se situó, como promedio, el 5,8 por ciento en 19251999; la cilra británica fue levemente más baja (del 5 por ciento) 18. Sin embargo, los rendimientos de los dividendos actuales pueden considerarse sosteniblcs sólo si creemos que la “prima de riesgo del capital” —o el coeficiente rendimiento de las acciones (dividendos)/rendimiento de los bonos, medida preferida por algunos analistas— manifiesta una dirección descendente 1'*. Se ha sugerido que la prima de riesgo del capital está llamada a desaparecer porque los inversores comienzan a entender que las acciones, con sus históricos altos beneficios, constituyen una inversión tan segura como la de los bonos gubernamentales. Pero éste no es un argumento plausible. Por lo general, los estados perduran más que las compañías, pues las funciones principales que desempeñan son perennes y sus fuentes de ingresos (los impuestos) son relativamente estables. Las compañías, en cambio, son vulnerables a la caída en desuso de sus tecnologías y a la competencia de otras compañías. Nada ha cambiado en ios últimos diez años: los estados son tan propensos a los incumplimientos como las compañías a defraudar a los inversores. Esta es la razón por la que la prima de riesgo de la acción ex ante probablemente no desaparezca. Ésta no debe confundirse con el diferencial ex entre los beneficios de las acciones y los beneficios de los bonos que —como ilustra el gráfico 31— ha variado notablemente en el tiempo y no ha sido siempre positivo. Los beneficios de los bonos del Reino Unido fueron más elevados que los beneficios de ios valores del Estado no solamente en el decenio de 1990, sino también en 1710-1729,18101839,1890-1909
408
v en el decenio de 1930. En Wall Street, Los rendimientos de los bonos fueron más altos durante toda la primera mitad del siglo Xix y nuevamente en los decenios de 1870 y 1930. 3) El coeficiente conocido como “la Q de Tobin ” (que debe su nombre al economista James Tobin) es la relación entre la valoración de las compañías en el mercado y su valor neto o coste de reemplazo. Históricamente, este coeficiente ha tendido a una media de 1, pero fue más elevado en el 2000 que en 1929 2tf. En la actualidad, Q equivale aproximadamente a 2, lo que implica que a mediados de 2000 era dos veces más caro comprar una compañía en la bolsa que crear una réplica de ella desde cero. Ni siquiera el crecimiento de los activos intangibles no medidos puedejustificar las valoraciones presentes. 4) Las ganancias futuras deducidas de valoraciones recientes parten de improbables altos beneficios esperados. Según encuestas de 1999, muchos analistas de acciones anticipaban subidas de las ganancias de las compañías del orden del 13 por ciento anual, lo que equivalía al doble del rendimiento nominal general previsto por el FMI, y al doble del crecimiento esperado del PIB nominal 21 . En el sector de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, las valoraciones actuales implican beneficios del 21 por ciento al año para el próximo decenio22. Según un informe de 133 compañías de Internet que ofrecieron sus acciones al público en 1995, éstas precisarían expandir sus ingresos en más del 80 por ciento anual durante los próximos cinco años para estar a la altura de sus valoraciones de finales de 1999 23. Sin embargo, en 1999, el sector de Internet—cotizado en Wall Street por encima del billón de dólares— perdió 3.400 millones de dólares 24. 5) Si acaso la demografía desempeñó algún papel en la subida del mercado, ésta sólo puede tener el efecto contrario cuando los baby boomers se retiren y comiencen a vivir de los activos acumulados 25. Estas son sólo algunas de las razones de escepticismo sobre ia posible duración del Dow a 11.000, y sobre el logro de cotizaciones aún más elevadas en la bolsa.
409
2,0
Gráfico 31. “La prima de riesgo de ]a acción" del Reino Unido (ganancias expmt por las acciones menos ganancias por los bonos), 1700-1995 Fuente: Global Financial Data.
Otro hecho bastante sorprendente es que la subida de índices como el S&P 500 o el Dow Jones ha terminado por depender del rendimiento excepcional de unas pocas compañías, casi todas pertenecientes al sector tecnológico. Prácticamente dos tercios de la ganancia total del S&P 500 en 1999 se derivó solamente de diez compañías. Entre ellas. Microsoft y Cisco Systems, que aportaron un quinto del total, mientras que más de la mitad de las acciones del índice tuvieron pérdidas durante el año 26. Desde 1998, la diferencia diaria entre el número de acciones en alza y el número de acciones en baja ha estado descendiendo. Gran parte del mercado alcista de 1999 se debió al rendimiento de unos pocos gigantes de la informática. Internet y las telecomunicaciones. A medida que el avance de la bolsa se ha ido reduciendo, el número de inversores se ha ampliado. Más de la mitad de las familias norteamericanas poseen hoy acciones, mientras que en 1987 la proporción era sólo de la cuarta parte. Muchos norteamericanos han considerado una proporción de sus 10 billones de dólares en plus
410
valías ganadas desde 1994 como dinero para gastar: el llamado “efecto bienestar" puede haber añadido desde 1996 un punto porcentual al tipo de crecimiento anual27. Pero tal proceso puede funcionar en sentido inverso, con caídas en los precios de las acciones que lleven a reducciones del consumo privado y a la recesión, la volatilidad creciente de los precios, unida al claro crecimiento de la frecuencia anual con que la media de las acciones pasa de mano en mano, hace que la posibilidad de una súbita caída del mercado sea aún mayor que en 1987 28. Por todas estas razones, los inversores con buena memoria o conocimiento histórico temen que el Dow Jones, lejos de dispararse hasta el 36.000, pueda caer en picado tal como ocurrió entre 1929 y 1932. Éste ha sido un miedo recurrente: basta recordar los titulares de los periódicos sobre el colapso del Dow Jones del 19 de octubre de 1987 29. I^a experiencia de Japón a comienzos del decenio de 1990 —-cuando el índice Nikkei cayó de 38.000 a 14.000 anunciando un decenio de estancamiento económico— hizo que algunos pesimistas previeran una segunda Gran Depresión para 1992 30.
LA SOMBRA DE 1929 Una segunda Gran Depresión podría llevar al Dow, si la historia financiera se repitiera de modo exacto, de 10.631 (donde se situaba el 26 de septiembre de 2000) a alrededor de 1.275 en julio de 2003. ¿Pero es ésta una posibilidad real? Aparentemente existen semejanzas entre los decenios de 1920 y 1990. Entonces, como ahora, indicadores tales como el coeficiente precio/ingresos y el rendimiento de los dividendos divergían de sus medias a largo plazo. Había asimismo mucha opinión de color de rosa sobre la “nueva economía” basada en las novedades tecnológicas (la energía eléctrica, el motor de combustión interna y los productos químicos), que muchos historiadores consideran que estaba más justificada que la más reciente sobre el impacto económico de los ordenadores e Internet. Yel número de inversores creció rápidamente, ya que los compradores de acciones primerizos se vieron atraídos por el mercado ante la promesa de obtener ganancias fáciles. La prensa cebó la es
411
peculación del mismo modo en que lo hizo en un pasado más reciente. Además, los flujos transfronterizos de dinero “caliente" (préstamos e inversiones a corto plazo) magnificaron tanto la posibilidad del boom como del crash bursátiles. Por último, la violenta reacción general contra la globalización económica condujo a que aumentaran los aranceles y a que se tomaran otras medidas que empeoraron más que mejoraron la situación 51. Pero a pesar de las semejanzas, es importante no perder de vista las diferencias que existieron entre los decenios de 1920 y 1990. Vale la pena poner de relieve dos. En primer lugar, que la política reciente de la Reserva Federal se ha basado conscientemente en las lecciones aprendidas durante la Gran Depresión. Es casi inconcebible que Alan Greenspan pueda cometer errores comparables a los que perpetró el Banco de la Reserva Federal de Nueva York durante el periodo de entreguerras. Con esto no deseamos sugerir (como pretendieron en 1999 algunos agentes de un banco londinense) que “la Fed es Dios”. Sin embargo, es indudable que lo que explica en parte la estrepitosa subida de la Bolsa norteamericana desde mediados del decenio de 1990 es la política monetaria relativamente laxa seguida por la Reserva Federal. l ,a oferta monetaria norteamericana (M3) creció a un ritmo vertiginoso entre 1995 y 1999, alcanzando un máximo del 10 por ciento anual. La deuda del sector privado subió de menos del 80 por ciento del PIB al 130 por ciento a finales de 1999, Hubo lazos estrechos entre esta expansión del crédito —debida en parte a los efectos de la desregulación bancaria— y la subida de la bolsa. En 1998, los negocios no financieros incrementaron su deuda en más de 400 millones de dólares; significativamente, más de la mitad del dinero se usó para financiar rescates de acciones, lo que produjo obvios impactos sobre los precios de las acciones cuando quedó reducida la oferta de las acciones comercializables. Los préstamos bursátiles (créditos que se daban a los inversores con la garantía de las accionesque compraban) subieron también: de 100.000 millones de dólares en 1997 a 173.000 millones de dólares en 1999. Yel déficit financiero del sector privado (los ahorros de las empresas y de las familias menos las inversiones) alcanzó en 1999 un máximo del 5 por ciento del PIB —había estado muy pocas veces sobre cero
412
desde 1960—. la deuda del sector privado representa en la actualidad el 165 por ciento de Ja renta privada disponible 52. Además, la política de la Reserva Federal ha alimentado la creencia entre los inversores que, de ocurrir un crash, las autoridades monetarias acudirán al rescate. El modo en que la Fed inyectó liquidez para apuntalar el mercado en octubre de 1987 fue un importante precedente. La idea de que esta medida había evitado un segundo 1929 moldeó, sin lugar a dudas, el modo en que la Fed manejó las dos crisis financieras internacionales de 1997 y 1998 33. En septiembre de 1998, cuando el incumplimiento parcial del gobierno ruso paralizó las operaciones de arbitraje del fondo Long Term Capital Management, la Fed organizó una exitosa operación de rescate por un consorcio de bancos europeos y norteamericanos, y redujo después tres veces los tipos de interés. Los que critican a la Fed dirán que Greenspan utilizó la política monetaria para apoyar la Bolsa, al darles a los inversores la impresión de una política asimétrica que disminuye rápidamente los tipos cuando cae el mercado, pero que es más lenta para elevarlos cuando el mercado está en alza. La reticencia que muestran las autoridades monetarias a aceptar una importante quiebra bancaria nos lleva al problema del “riesgo moral". El mejor argumento del otro lado es que la función del banco central no es pinchar las burbujas. “¿Cómo podemos saber”, se preguntaba Alan Greenspan el 5 de diciembre de 1996, “cuándo la exuberancia irracional ha hecho crecer indebidamente los valores de los activos... y cómo hemos de afrontar el fenómeno con la política monetaria?” 34. Desde que Greenspan se hizo esta pregunta (aparentemente retórica), el índice Dow Jones subió en dos tercios. Pero la pregunta no se ha vuelto más fácil de contestar. Según algunos economistas, los bancos centrales deberían incluir la inflación del precio de los activos en la tasa inflacionaria que controlan 35. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, dada la dificultad técnica de integrar los precios de las mercancías y los precios de los activos. (Además, los precios del activo están basados en suposiciones sobre los futuros tipos de interés, por lo que hay cierta circularidad si los usamos como guía para establecer lo que deberían ser los tipos de interés). Pero lo que no queda claro es si la Fed habría efectua
413
do una mejor política monetaria en el decenio de 1920 de haber tenido como objetivo los precios de los activos . Cuando el Reichs- bank alemán intentó controlar la inflación del precio de los activos a mediados del decenio de 1920 no logró gran cosa. Por otro lado, ha quedado bastante demostrado que la política de la Fed ha sido uno de los determinantes fundamentales de las recesiones del periodo de posguerra 37. La pregunta implícita en la política de Green- span es si la Fed hace bien en “retirar la ponchera” cuando no hay señales de un aumento de la inflación según criterios de medida convencionales. Y, sobre todo, es el papel del capital internacional lo que hace difícil la tarea de las autoridades monetarias en estas situaciones. Los inversores extranjeros han desempeñado un papel importante en la burbuja del decenio de 1990: basta observar el crecimiento de los pasivos extranjeros netos en Estados Unidos hasta 1,5 billones de dólares (el 20 por ciento del P1B) y la súbita caída del euro desde su lanzamiento a comienzos de 1999, que se ha debido en parte a los flujos sustanciales de capital europeo hacia la Bolsa norteamericana. El problema es que todo intento de las autoridades monetarias nacionales de explotar las burbujas subiendo los tipos de interés puede tener el efecto perverso de atraer a inversores extranjeros. Esto nos lleva a una segunda diferencia importante entre 1929 y 1999. Un mecanismo crucial de transmisión durante la Gran Depresión fue el patrón oro: hoy, por el contrario, los inversores extranjeros operan en un mundo de tipos de cambio flotantes, y para protegerse de los riesgos de cambio de la moneda tienen que confiar más en los mecanismos de cobertura que en la vinculación de los tipos.
OTROS BOOMS Y COLAPSOS Si 1929 no es el parámetro ideal con el que comparar el mercado bursátil de hoy, ¿qué otras analogías podemos establecer? Desde luego, no hay escasez de booms ni de colapsos en el pasado con los que pudiéramos realizar comparaciones. Charles Kindleberger ha enumerado las veinte crisis financieras en las que estuvo envuelta Gran Bretaña entre 1700 y 1990:1720,1763,1772,1793,1797, 1810,1815-
414
1816, 1819, 1836, 1847, 1857, 1866, 1890, 1920-1921, 1931-1933, el decenio de 1950, el decenio de 1960 (sic), 1974-1975, 1979-1982 y 1982-1987 38. Desde el punto de vista monetarista, las caídas de las bolsas no constituyen por sí mismas crisis financieras: solamente las contracciones de la oferta de dinero se califican como crisis, especialmente si están asociadas a quiebras bancarias. Por tanto, Schwartz entiende que después de 1866 no hubo verdaderamente crisis financieras en Gran Bretaña; las crisis potenciales siguientes pudieron evitarse con políticas monetarias adecuadas en 1873,1890, 1907,1914 y 1931 Bordo, sin embargo, identifica severas contracciones monetarias en el Reino Unido en 1872-1878, 1890-1893, 1900-1901, 19021903,1907-1908 y 1928-1931 40. Mishkin ha sugerido fechas bastante semejantes para las crisis financieras norteamericanas: 1857, 1873, 1884,1890,1893,1896,1907 y 1929-1931 41. En sus análisis de las crisis financieras previas a 1914, Goodhart y Delargy destacan las de 1873,1890-1891,1893 y 1907 4S} . Y podrían citarse más listas como éstas. Todas estas contracciones monetarias fueron acompañadas, sin excepción, por “correcciones” a la baja de los precios de los activos. Pero dejando un momento de lado la dimensión monetaria, concentrémonos en los precios de las acciones, específicamente, en el precio de los grupos selectos de acciones que constituyen ios índices. El gráfico 32 muestr a el índice compuesto anual de la Bolsa británica desde 1700 ajustado por la inflación. Vale la pena destacar tres cuestiones. La primera es una advertencia: al juntar índices tan diferentes estamos ignorando los cambios profundos que ocurrieron en la composición de la bolsa durante ese lar go periodo. En segundo lugar, llama la atención que (tomando en cuenta la inflación) el incremento de los valores de las acciones haya sido mucho menor en Gran Bretaña que en Estados Unidos durante el decenio de 1990. Según un cálculo, el incremento real del índice de la Bolsa norteamericana entre 1994 y 1999 fue de alrededor del 165 por ciento. La cifra equivalente británica estuvo prácticamente en la mitad: un 86 por ciento 43. Yen tercer lugar, que hasta 1999, el índice de acciones ordinarias del Financial Times no logró volver a su nivel de 1968 en términos reales. 1 Un índice de tan prolongada duración nos sirve fundamentalmente para comparar a largo plazo las burbujas y los colapsos fi
415
nancieros. Según las cifras, la mayor subida real anual de la Bolsa británica (ajustada por la inflación) tuvo lugar en 1720 (93 por ciento); y la caída real más severa ocurrió al año siguiente (-57 por ciento). Aun en los desastrosos años de 1974 y 1826 los precios de los activos manifestaron caídas más leves que cuando estalló la burbuja de Mares del Sur. El gráfico 33 refleja lo mismo que el 32, pero se vate de los índices mensuales ajustados por la inflación disponibles y posteriores a 1885: a) porque no contamos con los datos de la inflación mensual del periodo previo, y b) porque la inflación a largo plazo durante este periodo fue nula. Las mayores subidas mensuales de la bolsa desde 1811 (omitiendo el periodo que transcurre entre 1935 y 1962, del que no contamos con cifras) ocurrieron en enero de 1825 (71 por ciento) y en febrero de 1975 (41 por ciento); el tercer y cuarto lugar lo ocupan noviembre y diciembre de 1824, fechas que reflejan la notoria magnitud de los aumentos de precio de los activos durante la burbuja de
O O O O O DOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O O o o o H -A TT ** m kcsí tx oo o,
tx ®
c*
'■£ r. oo chC »-*
Gráfico 32. índice del mercado de valores británico ajustado por la inflación, 17004998
Fuentes: Mitchell, BritishHittoricalStatistía, págs. 687-089; ONS, Financial Statistics.
416
1824-1825. Las mayores caídas ocurrieron en noviembre de 1987 (—22 por ciento) y en diciembre de 1973 (-18 por ciento), seguidas por las de abril de 1825 en tercer lugar. La fecha de agosto de 1914 debería figurar al comienzo de la lista, pero la bolsa cerró por primera vez desde su fundación el 31 de julio, lo que impidió que el colapso total del crédito comercial se dejara sentir en los precios de los activos 44 . ¿Pero se puede dar alguna explicación obvia de estas “cifras extremas”? La definición de Michael Bordo en diez puntos de una crisis financiera señala, en primer lugar, que es “un cambio general de expectativas vinculado al temor a una alteración del entorno económico”. Como él mismo observa, “tal cambio de expectativas se desencadenó a menudo por algún acontecimiento concreto, como una guerra o un revés en las cosechas, pero también por acontecimientos monetarios” tales como la devaluación de la moneda 45. Y por cierto, muchos de los llamados “acontecimientos monetarios” tienen su origen en acontecimientos reales, entendiendo por tales los políticos más que los asociados al clímax. Como hemos visto anteriormente, los acontecimientos políticos (especialmente las guerras) han funcionado con frecuencia como desencadenantes de la inestabilidad en el mercado de bonos. Pero las conexiones son menos evidentes en el caso de los mercados de acciones. Aunque a menudo se asume que los movimientos más importantes de los índices del precio de las acciones son causados por las noticias, los estudios empíricos no han encontrado una correlación significativa entre las noticias políticas y económicas y los grandes movimientos del mercado. A veces, un hecho importante no causa grandes impactos, mientras que otras veces ocurren grandes cambios sin que existan grandes acontecimientos 46, Pero esto no es sorprendente. Un índice bursátil se compone de acciones de una gran muestra de compañías, muchas de las cuales no se verán igualmente afectadas por los asuntos específicos que encierran las noticias internacionales y nacionales, mientras que otras pueden verse muy afectadas por alguna información relacionada con alguna compañía específica o con algún sector. El precio de los bonos gubernamentales, en cambio, tiende a estar muy correlacionado con aquellas noticias vinculadas a la política fiscal y monetaria futura del gobierno. Téc-
417
4 jo 400 350
------ índice de Gayer, Roscow y Schwartz —índice de Hayek ------ índice induMXial de LGES —— índice ICESZNBER (aiustado según la m Ostión) ------- índice de acciones ONS
500
Gráfico 33. índices de las acciones británicas desde 1811 (ajustados según )a inflación de) siglo xx) Fuentes: 1820-1868: Gayer, Rostowy Scliwartz, Growlh and Fluctuación, vol. 1, pág. 456;
1868-1914: London and Cambridge Economic Services, (LCES), Special Memorándum; N® 37, págs. 8-19; 1914-1918: Bankcrs’ Magazinc (registrado por NBER); 1919-1935: London and Cambridge Economic Service, Speaal Memorándum, Nv 33, pág. 14; 19301935: NBER; 1963-1998: OMi, Financia! Slalistics. Nota: El índice mensual de 1935-1962 no está disponible.
nicamente, tanto los precios de las acciones como los de los bonos siguen un “camino aleatorio” —un tipo de movimiento financiero browniano por el que los precios, como las partículas en física, se mueven como resultado de innumerables y diminutas colisiones aleatorias—. 1.a diferencia radica en que es más fácil identificar las grandes colisiones en los mercados de bonos. Pero sería un error pensar que las bolsas no están influidas por la política. Una razón importante por la que no debe subestimarse la relación entre la política y los precios de los activos es el simple hecho de que las bolsas deben su origen a las finanzas públicas. Debido a que el mercado de las acciones se ha beneficiado de la expansión de aquellas instituciones encargadas de la financiación estatal, y al mismo tiempo ha competido con el mercado de
418
bonos para conseguir recursos de los inversores, ambos no pueden verse por separado. Dado el modo en que, como hemos analizado, los acontecimientos políticos han determinado a menudo los movimientos de los tipos de interés nominales, y dada la importancia vital de los tipos de interés para calcular el valor de Jas corrientes de beneficios futuros de las compañías públicas, lo extraño sería que la política no ejerciera un impacto sobre las bolsas.
LA PRIMERA BURBUJA En un principio, es cierto, no existió gran conexión entre las finanzas empresariales y las finanzas públicas. Las primeras sociedades con acciones transferibles pueden rastrearse en la Italia del siglo xv, donde ya se reconocía la distinción entre las acciones (carpo), que participaban en los beneficios de las compañías (o sus pérdidas) , y el sopracorpo, constituido por obligaciones que recibían únicamente intereses garantizados 47, En 1600 existían ya en Inglaterra una docena de sociedades por acciones, si bien eran todavía pequeñas y primitivas. Pero el verdadero despegue ocurrió en el siglo xvn con la constitución de la Compañía de las Indias Orientales holandesa: se trató de la primera de una serie de compañías comerciales que se habían establecido para explotar los monopolios de los mercados de ultramar 48. A medida que un número creciente de compañías comerciales fueron emitiendo más y más acciones con valores nominales bajos y accesibles se fue haciendo posible la emergencia de un mercado regular de valores. La Bolsa de Amberes del siglo xvi fue, en sus orígenes, un centro para realizar liquidaciones en efectivo, contratos de mercancías e incluso opciones; más tarde se desarrolló un mercado secundario dedicado a comercializar bonos gubernamentales como las rentes y las anualidades 49. Fue verdaderamente la bolsa rival de Amsterdam la que desarrolló por primera vez un mercado para las acciones de las compañías. Amsterdam fue el centro de lo que se llamó la primera burbuja, la de la “manía de los tulipanes” de 1636-1637, si bien se basó en especulaciones sobre mercancías futuras y no sobre acciones La complejidad del mercado de Amsterdam del si
419
glo XVII (allí se podían comercializar opciones y futuros) puede llegar a apreciarse en el atractivo título de la obra deJosef Pensó de la Vega Confusión de confusiones (1688) 51. La publicación regular de periódicos financieros tales como el Course of t/¡z£xc/?/zng¡?deJohn Castaing del decenio de 1690 contribuyó a ampliar el círculo de participantes en el mercado y mejoró el flujo de información. A comienzos del siglo XVIII existía ya un notable nivel de integración financiera a nivel internacional. En la Bolsa de París (fundada en 1724) las acciones podían comercializarse en el margen o mediante opciones de venta (pul) y de compra (cali), Jo que aumentaba la liquidez en el mercado y reducía los costes de transacción 52. También era posible cubrirse en mercados de futuros para reducir el riesgo 53. En Londres y en Nueva York existieron bolsas informales mucho antes de que se fundar an oficialmente en 1801 y 1817 Pero, a pesar de las apariencias, fue principalmente el mercado de la deuda gubernamental el que estimuló el crecimiento de las bolsas europeas. Las compañías cuyas acciones se convirtieron en objeto de especulación en 1719-1720 constituían nominalmente monopolios comerciales, pero su verdadera función consistió en convertir (o engraft) anualidades gubernamentales en acciones para reducir el coste del servicio de la deuda pública. Esto ocurrió con la Compañía del Misisipi francesa y con la Compañía de los Mares del Sur inglesa. El gran fracaso de este experimento —tan catastrófico para el desarrollo del sistema financiero francés en particular— contribuyó a que emergiera en Gran Bretaña el mercado de bonos moderno; gracias a éste, los gobiernos financiaban sus déficit con la venta de bonos a largo plazo o perpetuos con intereses fijos. Hasta finales del siglo xix, y debido a la inmensa deuda que contrajo Gran Bretaña por las Guerras Napoleónicas, este mercado fue mucho mayor en volumen que el mercado para las acciones de las compañías. En efecto, durante gran parte de la segunda mitad del siglo xvin, el mercado para las acciones estuvo bastante paralizado 55. Hasta 1853, el 70 por ciento de los valores cotizados en la Bolsa de Londres eran bonos gubernamentales. Pero hacia 1913 la cifra cayó por debajo del 10 por ciento, aunque el efecto de las guerras mundiales en el aumento de la emisión de deuda gubernamental y el ahogo de la privada volvió a colocar la proporción en
420
el 64 por ciento para 1950. Aún en 1980, más de la quinta parte del valor de mercado de todos los títulos de la Bolsa de Londres —y el 60 por ciento de su valor nominal— estaba en valores del Estado S6. El fracaso de ios incipientes mercados de acciones para absorber con éxito los pasivos financieros de Gran Bretaña y Francia tuvo consecuencias profundas y duraderas en la historia financiera. En lugar de anticipar con cierto pesimismo un nuevo 1929, los analistas del mercado de acciones deberían estudiar lo que pasó hace doscientos diez años. Como ilustra el gráfico 34, en 1719-1720 no solamente se dio la primera gran burbuja del mercado de valores sino que, puede decirse, fue la mayor burbuja de la historia, aún mayor que la burbuja norteamericana del decenio de 1920. Aunque ios mercados de capital europeos eran incipientes en esta época, sus circunstancias pueden compararse en muchos sentidos con las de finales del siglo XX: 1. El escenario económico era el de una rápida expansión comercial facilitada por las mejoras en Ja tecnología naval y la colonización de los mercados de ultramar. 2. Hubo un intento (patrocinado por el gobierno) de desplazar el interés de los bonos hacia las acciones. 3. LJn pequeño número de grandes empresas dominaban el mercado de valores. 4. Los futuros ingresos de dichas empresas se habían exagerado al suponerse que serían capaces de mantener posiciones monopolistas en sus mercados. 5. Los administradores de estas compañías especuladoras tenían intereses propios en el alza de los precios de las acciones. 6. Los inversores primerizos fueron “carne de cañón” en la especulación. 7. La expansión monetaria desempeñó un papel crucial a la hora de inflar la burbuja especulativa. 8. El dinero “caliente” extranjero ayudó tanto a inflar como a desinflar las bolsas de París y de Londres. En efecto, casi todos los factores presentados por Robert Shiller como condiciones previas de la burbuja del decenio de 1990 tuvie-
421
ron sus equivalentes en la Europa occidental de 1719; la mejora de la tecnología de las comunicaciones; la paz internacional que siguió a la Guerra de Sucesión española en 1713; un cambio discernióle (por lo menos en Gran Bretaña) hacia una cultura más capitalista; el control de la política fiscal por una élite rica (también en Gran Bretaña); los comienzos de una revolución demográfica; el desarrollo de la prensa financiera; el desarrollo de nuevas instituciones financieras, como los mercados de bonos y acciones; la esta- ■■ bilización de la moneda (británica) en el patrón oro y la propagación de una cultura de especulación. . El hombre que ejemplificó claramente ¡afusión entre la especulación y las finanzas fue John Law 57. Hijo de un exitoso orfebre de j Edimburgo (y por tanto de un prestamista) vivió de joven una vida disoluta en Londres, huyendo al continente en 1694 para escapar de j la horca, acusado de asesinato. Después de visitar prácticamente todas ! las mesas de juego del continente, Law regresó a Escocia en 1704 y co- 4*^' o ' ó* y” b&° o*' ó
o5-’ ó*
Gráfico 35.I-as burbujas de Misisipí y de Mares del Sur, 1719-1721 Puente: Murphy, jb/m l. dt., pág. 8. 76 Duncan y Hobson, op. dt., pág. 120. 77 HMSO, Social Trends 1995, cuadro 5.15. 78 Hogwood, Trends in British Public Policy, pág. 106. 79 Stalisiical Abstruct of the United States 1999, cuadro 503; Chennells, Dilnob y Roback, op. dt., pág. 2. m
Hogwood, op. dt., pág. 107. Seldon, TheDilemmaofDemocracy, págs. 76-86. 82 Bonney, “Revenues",págs.472yss.,y“France, 1494-1815”,pág. 130. 83 Hellie, Rustía, págs. 496 y ss. 84 Goldsmith, op. dt., págs. 32 y ss. 85 Ibid., págs. 60 y ss. 81
8,5
Ormrod, “England in the Middle Ages”, pág. 21; Onnrod y Baria, Feudal
Strudure, 87 88 89 90
págs. 58 y ss. Ormrod, op. dt., pág. 29; lien nenian, France in the Middle Ages, pág. 104. Goldsmith, op. dt., pág. 91. Ibid., págs. 123y ss. Ibid.,
pág. 117.
91
Bonney, “Early Modern Theories of State Finance”, pág. 204. Goldsmith, op. dt., pág. 226. 93 Bonney, “Revenues”, págs. 475 y ss. 94 O’Brien y Hunt, op. dt., págs. 61 y ss. 95 Bonney, dt., pág. 483, 96 Bonney, “France, 1949-1815”, págs. 158 y ss. 97 Bonney, “Revenues”, págs. 479 y ss. 98 Schremmer, op. dt., pág. 381. "Goldsmith, op. dt., págs. 49yss., 53 yss. 100 Smith, The Wealth ofNations, vol. V, cap. 3. Los otros cánones eran 92
594
que los impuestos deberían ser seguros (es decir, prcdictibles), fáciles de pagar y con un sistema de recaudación económica, 101 “La contribution cotnmunc... doit étre également répartie entre tous les ciloyens en raison de leurs facultes”. 102 Goldsmilh, op. át., págs. 60 y ss, ios Onnrod, op. át., pág. 30. 104 Hocquet, City-State and Markei Economy, págs. 87yss. 105 Bonney, Trance, 1494-1815”, pág. 130, “The Struggle for Greal Power Status”, págs. 321 y ss.; “Revenues”, págs. 479 y ss. Con respecto al plan de Vauban de reemplazar todos los impuestos franceses por un impuesto sobre la renta del 10 por ciento, véase Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, vol. III. , Calculado con los datos de Global Financial Data. lí> Bond y Adams, op. at., pág. 63. 17 Calculado con los datos de Global Financial Data. 18 Bond y Adams, op. cit., pág. 6. 19 Véase Financial Times, 22 de diciembre de 1999; 3 de enero de 2000; 6 de enero de 2000; The Economist, 25 de marzo de 2000. El coeficiente rendimiento de las acciones (ganancias)/rendimiento de los bonos norteamericano alcanzó un mínimo de 0,5 en diciembre de 1999, en comparación con su cifra media dei decenio de 1970 de 1,14. 20 Smithers y Wright, Valuing Wall Street: Protecting Wealth in Turbulent Markets. 12
21
Financial Times, 13 de mayo de 1999; 19 de abril de 2000. Véase también Madrick, “All Too Human”, New York Review of Books, 10 de agosto de 2000. 22 Financial Times, 8 de abril de 2000. 23 Perkins y Perkins, The Internet Bubble. 24 Sunday Telegraph, 23 de enero de 2000. 25 Bond y Adams, op. cit., págs. 48 y ss. 26 Ibtd., pág. 63. 27
19 de abril de 2000. En la actualidad, todas las acciones de todas las compañías de la Bolsa de Nueva York cambian de manos una vez ai año, comparado con 1981, cuando cambiaban de manos cada tres años: The Economist, 25 de marzo de 2000. 29 El mercado cayó en un 22,6 por ciento. De hecho, el índice parece haber caído por algo másele esta cifra el 12 de diciembre de 1914. 30 Davidson y Rees Mogg, The Greal Reckontng: How the World will Change in the Financial Times,
28
Depression of the 1990s. 31
Véase James, Globalization and lis Sins. TheEconomist, 25 de septiembre de 1999; 22 de abril de 2000; Finanáal Times, "¿I de marzo de 2000. Véase también Godley, “What If They Start Saving Again?”, Londcm Reuiew ofBooks, 6 de julio de 2000. 32
639
33
“La Reserva Federal”, declaraba Greenspan, “consecuente con sus
responsabilidades como banco central de la nación, afirma su disposición para servir como fuente de liquidez con el fin de apoyar el sistema económico y financiero [y por ende, el sistema internacional! citado en Pros- pecl, noviembre de 1999. 34 34
Véase Goodhart y Hofman, “Monetary Policy Adjustinents with As- set Price Fluctuations”; “Monetary Policy Adjustmentswith Asset Pnce Fluctuations”; Goodhart, “Price Stability and Financial Fragility”. 35 Bernanke y Gertler, “Monetary Policy and Asset Price Volatility”; Vickers, “Monetary Policy and Asset Pnces". 36 Voth, “A Tale of Five Bubbles-Asset Price Inflación and Centra] Ban Policy' in Histórica! Perspective” Í6id.; “With A Bang Not a Whimper: Pric- king Germany’s Stockmarket Bubble’ in 1927 and the Slide into Depres- sion”. 37 Kindleberger, Manías, Pañíes and Crashes, págs. 204-211. 38 Schwartz, “Real and Pseudo-Financial Crises". 39 Bordo, “Financial Crises, Banking Crises, Stock Market Crashes and the Money Supply: Some International Evidence, 1870-1933”, pág. 226. 40 Mishkin, “Asymmetric Information and Financial Crises: A Histórica) Perspective”. 41 Goodhart y Delargy, “Financial Crises: Plus fa change, plus c’est la méme chose”. 42 Bondy Adams, op. cit., págs. 116,125. 44 Capie etal., “The Development of Central Banking”, pág. 16. 45 Bordo, op. cit., pág. 191. 46 Shiller, op. cit., págs. 75-82; Fair, “Events that Shook the Market”. Cf. Cutler, Poterba y Summers, “What Moves Stock Prices?”. 47 Parker, “The Emergence of Modern Finance in Europe, 15001730”, pág. 554. 48 Baskin y Miran ti, A History of CorporateFinance, pág. 97. 49 Ibid., pág. 96. 50
Véase Garber, “Famous First Bubbles”. Garber sostiene que la “manía de los tulipanes” no fue totalmente irracional debido a que la peste bubónica desplazó la curva de demanda de los tulipanes y el virus Mosaico desplazó la curva de oferta al acortar la vida de los bulbos de los tulipanes.
640
51
Parker, op. cit., págs. 556 y ss, Vélde y Weir, ‘The Financial Market and Government Debt Policy in Franco, 1746-1793”, pág. 10. 53 Baskin y Miranti, op. cit., pág. 98. 54 Míchie, “The London and New ¥brk Stock Exchanges, 18.50-1914”. 55 Véase Mirowski, “The Riso (and Retreat) of a Market: English Joint Stock Shares in the Eighteenth Century". 56 Véase Michie, e/>. cit., págs. 88 y ss., 175,184, 320, 322, 360 y ss., 419, 421,440,473,521 y ss., 589 y ss. 57 La monografía definitiva es la de Murphy, John Law. Para consultar un relato más colorido, véase Gleeson, Millionaire. 53 A los antiguos tenedores de puestos oficiales y rentistas se les ofreció un 52
reembolso en billetes del banco, que podían usar ya fuera para comprar acciones en la compañía (con un 4 por ciento anual de dividendo) o rento al 3 por ciento. Pero a los antiguos tenedores de la deuda gubernamental no se les dio ninguna prioridad, sino que debían pagar el precio del mercado. Neal, The fiise of Financial Cafñtatism: International Capital Markets in the Age of Reascm, pág. 59 60 61 62 63 64
74.
pág. 75. Aid., pág. 69. Baskin yMiranti, op. cit.,pÁg. 105. Neal, op. cit., pág. 92. Ibid., págs. 94-6. Chancellor, Deuil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation, págs. 62Ibid.,
64. 65
Neal, op. át., pág. 98. Ibid., págs. 78 y ss. 67 Cinco nuevas compañías fueron formadas en enero de 1720,23 en febrero, 27 en abril, 19 en mayo y 87 en junio. En total, se fundaron 190. Pero solamente cuatro lograron sobrevivir al crasis Chancellor, op. cit., págs. 70 y ss. 63 Neal, op. cit., pág. 109. 69 Ibid., pág. 101. 70 The Economist, 18 de marzo de 2000. Véase también Financial Times, 5-6 de febrero de 2000. 71 Bond y Adams, op. cit., págs. 51-62. 72 The Times, 24 de agosto de 1999. 73 Chancellor, op. cit., págs. 69,88. 66
641
Wheen, Kart Marx, pág. 268. Ibid., pág. 249. 78 Ibid., pág. 268. 77 La frase la usó David Smith en el Sunday Times, el 2 de mayo de 1999. 74 75
CAPÍTULO XJ GRILLETES DE ORO, CADENAS DE PAPEL: Ix>s REGÍMENES MONETARIOS INTERNACIONALES 1
Fleming, Galdfinger, págs. 51-59. Como vastago de la dinastía de banqueros Fleming, el autor estaba bastante informado sobre estos asuntos. 2 Los lectores deben tener en cuenta las medidas troy que se usan cote vencionalinentc en el mercado de oro: 1 onza equivale a 31,10348 gramos;, 1 tonelada es igual a 1.000.000 gramos, lo que equivale a 32.150,7 onzas. 3 En precios de junio de 2000, las reservas en oro de la zona euro eran considerablemente mayores que las de Estados Unidos (115.000 millones de dólares frente a 75.000 millones de dólares). Alemania, Francia, Suiza e Italia teman en total reservas en oro equivalentes a alrededor de 20.000 o 30.000 millones de dólares; comparados con tan sólo los 5.600 millones de dólares que poseía Gran Bretaña: TheEeonomist, 17 de junio de 2000. 4 Roth, “A View from Switzerland in the Run LJp to the Demonetisa- tion of Gold”. 5 Véase en general Ware, “The IMF and Gold”. 6 Véase Bordo y Schwartz, “The Changing Relationship between Gold and the Money Supply”, págs. 21 y ss. 7 'TheFinancial Times, 28 de septiembre de 1999. 8 Calculado de las cifras de McCalfrey y Lamarque, “Gold: A Trojan Horse in Central Bank Reserves?”. # Harmston, “Gold as a Store of Valué”, pág. 29. 10 Green, The New World ofGM, págs. 357-362. 11 Harmston, qp. at, pág. 5. 12 ONS, citado en The Daily Telegraph, 11 de junio de 1999. 13 Harmston, op. di., pág. 5. 14 Véase, sin embargo, Bordo y Schwartz, op. cit., pág. 27. 15 Harmston, op. cit,págs. 10,18y54.
642
16
Le debo mi agradecimiento a Henry Gillett, del Banco de Inglaterra, por esta información. 17 Harmston, op. rit., pág. 38. 18 Ibid., págs. 41-45. 19
La fecha de la “Ley de Peel” fue el 2 de julio de 1819; Gran Bretaña se comprometía a retornar el oro al tipo de cambio previo a su suspensión del 26 de febrero de 1797, a) El Acuerdo sobre los artículos de Bretton Woods se firmó en julio de 1944 y comenzó a funcionar con convertibilidad limitada fuera de Estados Unidos en 1946. Hasta 1959 el sistema no fue completamente operativo. 21 Obstfeld, “International Currency Experience: New Lessons and Lessons Relearned". Una medida simple de la paridad adquisitiva es el índice “Big Mac” de The Economist, basado en la comparación de los precios de una hamburguesa estándar de McDonald’s. Según esta medida, la mayoría de las monedas de Asia, Latinoamérica y Europa del Este estaban subvaloradas frente al dólar en el momento en que fue escrito este libro: The Economist, 29 de abril de 2000. 22 Para consultar un estudio accesible, véase Krugman, The Return of Depression Economía.
Sin duda, puede afirmarse que la crisis asiática sobrevino a consecuencia
de intentar mantener fijos los tipos de cambio. 23
Rockoíf, “The Wizard of Oz as Monetary Allegory". Le debo mi agradecimiento a los profesores Charles Goodhart y Forrest Capie por esta referencia. 24 Yeager, “Fluctuating Exchange Rates in the 19th Century: The Experiences of Russia and Austria". 25 Cooper, “The Gold Standard: Historical Facts and Future Pros- peets”, pág. 4; Bordo y Kydland, “7’he Gold Standard as a Commitment Mechanism”, págs. 72-75. 26 Eichengreen y Flandreau, “The Geography of the Gold Standard", cuadro 2. 27 Drummond, The Gold Standard and the International Monetary System, pág. 12. Naturalmente, éstos variaban do acuerdo con los costes de transporte marítimo, los gastos por acuñación y los tipos de interés. 28 Ford, The Gold Standard, 1880-1914: Hritain and Argen tina. 29 McCIoskey y Zecher, “How the Gold Standard Worked, 1880-1913”. 30 Bloomfield, Monetary Polúy under the International Gold Standard, 1880-1914.
643
31
Bordo y Schwartz, op. cit., pág. 15, Cooper, op. cit., pág. 9. 33 Barsky, “The Fisher Hypothesis and the Forecastability and Persistente of Inflation”; Bordo y Kydland, op. dt., págs. 80-83. 34 Bordo, A Retrospective on the Classical Gold Standard, págs. 152, 167. 35 Bordo cita las siguientes cifras para Gran Bretaña: 32
1870-1913
Inflación media Desempleo medio
Fuente:
-0,7 4,3
1919-1938
-4,6 13,3
1946-1979
5,6 2,5
Bordo, A Retrospective on the Classical Gold Standard, pág. 168 y cuadro 5.1.
36
Bordo, “Gold as a Commitment Mechanisin”, pág. 21. La sustracción de las cifras de Bordo por la inflación (en el cuadro 19) de sus cifras de los tipos a largo plazo sugiere que los tipos reales estaban en su mínimo bajo Bretton Woods. 37 Flandreau, L’Or du monde. Véase también del mismo autor: “Les Regles de la Pratique: La Banque de France, le marché des rnétaux pré- cieux et la naissance de l'étalon-or 1848-1876”, “The French Crime of 1873: An Essay on the Emergence of the International Gold Standard, 1870-1880” y “Central Bank Cooperation in Historical Perspective: A Sceptical View”. 3H No puede carecer de significado el hecho de que prácticamente todos los mejores economistas del periodo, incluyendo a Marshall y a Wicksell, defendieron la reforma del patrón oro. 39 Bordo y Schwartz, “Monetary Policy Regimes and Economic Performance”, págs. 18, 72. 40 Green, “Central Bank Gold Reserves”. Iz: debo mi agradecimiento a Jill Leyland, de Economics and Statistics Consultancy, por esta referencia. 41 Vilar, A History of Gold andMoney, 1450-1920, págs. 319 y ss. 42 Cooper, op. cit., pág. 14. En cuanto al argumento de que los buscadores y productores respondieron al aumento del poder adquisitivo del oro véase, porej., Bordo, “A Retrospective...” op. cit., pág. 166. 43 Cooper, op. cit., pág. 18.
644
44
Ford, op. át., pág. 25. Para consultar una crítica sobre la noción de que los sistemas monetarios internacionales dependían de la hegemonía de un país, véase Eichengreen, “Hegemonic Stability Theories and the International Monetary System”. 45 Eichengreen, Golden b etters: The Gold Standard and the Great Depres- sion, 19191939, pág. 73. 46
Capie,Goodhart,FischerySchnadt, TheFutureofCentral Banking pág. 11. Bordo y Kydland, op. át., pág. 56; Bordo y Rockoff, 'The Gold Standard as a ‘Good Housekeeping Seal of ApprovaP”, pág. 321; Bordo y Schwartz, “Monetary Policy Regimes..C,op. cit., pág. 10. 48 Bordo, “Gold as a Commitment...”, op. cit., pág. 7. 49 Bordo y Kydland, “Gold Standard...”, op. cit., págs. 68,77. 50 Véase Bordo y Schwartz, “Monetary Policy..op. át., pág. 11. ñ * Bordo y Rockoff, “Good Housekeeping...", of). át., págs. 327,347 y ss. 52 Bordo y Rockoff, “Was Adherence to the Gold Standard a ‘Good Housekeeping Seal of Approval’ during the Interwar Period?”, pág. 28: “Canadá pagó un 5,53 por ciento cuando estuvo fuera del patrón oro y 4,65 cuando estuvo regido por el patrón oro; Australia pagó un 6,9 por ciento y un 5,17; Chile un 8,05 y un 6,75; Dinamarca un 6,93 y un 4,8; Italia un 7,8 un y 6,25”. 53 Bordo y Schwartz, “Monetary Policy.., ”, op. át., págs. 71 y ss.; Bordo yjonung, “Return to the Converóbility Principie? Monetary and Fiscal Regimes in Historical Perspective”; Bordo y Dewald, “Histórica! Bond Market Inflation Credibility”. 54 Eichengreen y Hausmann, “Exchange Rates and Financial Fragi- lity”, pág. 35. 55 Mundell, “Prospects for tire International Monetary System”, pág. 31. 56 Bordo y Schwartz, “Monetary Policy...", op. át., pág. 62. 57 Véase Obstfeld, op. át. 58 Keynes, A Tract on Monetary Reform, pág. 138. 59 La definición de este término es una cuestión de gustos. Schwartz defiende una perspectiva monetarista según la cual importan solamente las crisis bancadas precipitadas por “una lucha pública... por la base monetaria”: Schwartz, “Real and Pseudo-financial Grises”, pág. 11. Para consultar una definición más precisa y una investigación empírica más detallada, véase Bordo, “Financial Clises, Banking Clises, Stock Market Crashes and the Money Supply: Some International Evidence, 187047
645
1933”, págs. 190 y ss. Siguiendo los pasos de Irving Fisher, Minsky desarrolló la idea de las crisis como resultados de colisiones cíclicas entre el endeudamiento y los tipos de interés. Cuanto más en marcha esté una economía, más probable es que un aumento del tipo de interés ocasione la reducción de la deuda: véase esp. Minsky, “A Theory of Systematic Fragi- lity”. 1.a perspectiva de Minsky-Fisher aparece predominantemente en Kindiebergcr, Manías, Pama and Crashes: A Hislary of Financial Grises. 60
Goodhart y Delargy, “Financial Crises: Plus ca change, plus c’est la méme chose”. 61 Bordo y Eichengreen, “Is Our International Economic Environ- ment Unusually Crisis Prone?" Bordo, Eichengreen e Irwin, “Is Globali- zation Today Really Different Than Global ization a Hundred Years Ago”, págs. 47-56. 62 Véase Bayoumi, Eichengreen y Tayíor, “Introducción ”, págs. 1 y ss., 11 y ss., para consulta! un resumen de la literatura sobre este tema. 63 Eichengreen y Hausrnann, op. át., pág. 28. f4 ' Bordo y Eichengreen, “International Economic...”, op. át.. pág. 15. Véase también Wood, “Great Crashes in Hislory: Have They Lessons for Today?”. 65 Friedman y Schwartz, A Monetary Hislory of the United States, 1867-1960. 66 Una violación de las reglas del juego de la que Francia también fue culpable: Eichengreen, “The Gold-Exchange Standard and the Great Depression”. h/ Sólo China, España, Turquía y la Unión Soviética no lo estaban: Bordo y Schwartz, “The Changing Relationship between Gold and the Money Supply”, pág. 18; Bordo y RockoíT, “Adherence...”, op. át., pág. 14. 68 Eichengreen, “GMen Fellers... ”, op. át. Eichengreen y Sachs, “Ex- change Rates...”, op. át. ”9 Para consultar una destacada investigación, véase Bordo, “The Bretton Woods International Monetary System”. 70 Bordo y Schwartz, “Changing Relationship...”, op. át., pág. 19; Bordo, “Gold as a Commitment...”, op. át., pág. 17; Bordo y Schwartz, “Monetary Policy.op. át., pág. 19. 71 Bordo, “The Bretton Woods...”, op. át., pág. 83. Véase, sin embargo, el comentario de Cooper en el mismo volumen, pág. 106. Cf. Zevin, “Are World Financial Markets More Open?, págs. 56-68. 72 Bordo y Schwartz, “Changing Relationship...”, op. át., págs. 24 y ss.
646
73
Krugman, The Retum of Depresión Economías, págs. 96 y ss. McKinnon y Pili, “International Overborrowing: A Decomposition of Credit and Currency Risks”; Eichengreen y Hausmann, “Exchange Rales...”, op. cil., págs. 20 y ss. 75 El argumento de que éste debería ser el papel del FMI ya había sido expresado en un informe para el Congreso de Estados Unidos de Alian Meltzer (TheEconomist, 19 de marzo de 2000). Capie sostiene que no puede haber un prestamista internacional de último recurso, ya que en ausencia de un dinero mundial ninguna institución puede proveer liquidez a los mercados financieros internacionales en su totalidad, sino solamente rescates país por país con el peligro concomitante de un riesgo moral: Capie, “International Lender of Last Resort”. Para consultar una visión escéptica sobre los beneficios de los rescates véase Bordo y Schwartz, “Measuring Real Economic Effects of Bailouts: Histórica! Perspectives on How Coun- tries in Financial Distress have Fared With and Without Bailouts”. 70 McKinnon, “The East Asían Dollar Standard: Life after Death?”. 77 Cooper, “A Monetary System for the Future”. 78 Eltis, “The Creaúon and Desiruction of the Euro”. 79 Véase Bergsten, “America and Europe: Clash of the Titans’’, págs. 20, 22,26,27. 80 Lo siguiente se basa en Ferguson y Kotlikoff, “The Degeneración of EMU”. Le debo mi agradecimiento a Laurence Kotlikoff por sus comentarios. 81 Buiter, "Alice in Euroland”. 82 Bordo yjonung, “The Future of EMU: What Does che History of Monetary Unions Tell Us?”, pág. 27. 83 Panic, European Monetary Union: l.essons from the Clatsical Gold Standard. 74
84
Hasta ahora ambas estaban vinculadas al franco francés de modo que se volvieron parte de la zona euro en 1999: véase Fielding y Shields, “Is the Franc Zone an Optima! Currency Area?”. 85 Flandreau, “The Bank, the States and the Market: An Austro-Hun- garian Tale for EMU, 1867-1914”. 86 Schubert, “The Dissolution of the Austro-I lungarian Currency Union”; Bordes, TAe Austrian Croum: Its Depreáation and StabiHsalion Crown, págs. 40-45. 87 Einaudi, “Monetary Unions and Free Riders: The Case of the Latín Monetary Union (1865-1878)”, cap. 8.
647
88
Einaudi, op. át. Ibid., pág. 353. Se mantuvo formalmente en existencia hasta que Suiza se retiró en 1926, deshaciéndose al año siguiente: Cohén, “Beyond EMU: The Problem of Sustainability”, pág. 191. 90 Ferguson y Kotlikoff, op. át. 91 Véanse las críticas en Cohén, op. át.; Feidstein, “The Política! Eco- nomy of the European Economic and Monetary Union; Obstfeld, op, dk;Lal, “EMU andGlobalisation”. 92 Neal, “AShockingView of Economic History”, págs. 327 y ss. 93 Deutsche Bundesbank, “Opinión of the Cenital Bank Council cou- cerning Convergente in the European Union in view of Stage Three of Economic and Monetary Union”. 94 De hecho, Eichengreen y Wyplosz demuestran que en Europa ocurre lo contrario: ‘The Slability Pací: More than a Minor Nuisance?”, pág. 91. 95 Bovenberg, Kremers y Masson, “Economic and Monetary Union in Europe and Constraints on National Budgetary Policies”, pág. 141; Winc- kler, Hochreiter y Brandner, “Déficits, Debí and European Monetary Union: Some Unpleasant Fiscal Arithmetic”, pág. 265; Hagen, “Discus- sion of Winckler, Hochreiter and Brandner’s Paper”, pág. 278. 99 Goodhart, “The Two Concepts of Money: Implications for the AnalysisofOptimal Currency Areas”, págs. 408 y ss. 97 Definida, aparentemente, como manteniendo la inflación entre el 0 y el 2 por ciento anual. 98 Ring, “Commentary: Monetary PolicyTmplications of Greater Fiscal Discipline”; Winckler, Hochreiter y Brandner, op. át., pág. 273. 99 Bovenberg, Kremers y Masson, op. át., págs. 142 y ss.; Sims, “The Precarious Fiscal Foundations of EMU”, pág. 15. 100 Véase, por ej., Bordo yjonung, “The Future of EMU...”, op. át., pág. 30; Bei thold, Fehn y Thode, “Real Wage Rigidities, Fiscal Policy, and the Stability of EMU in the Transí tion Phase”. 101 Eichengreen y Wyplosz, “The Stability Pact... ”, op. át., pág. 103. 89
648
CAPÍTULO XJI LA OLA AMERICANA: 1 AS MAREAS DE LA DEMOCRACIA
1 2
Tocqueville, La democracia en América. Fukuyama, ‘The End oí History?” y The End of History and the Last Man.
líegel, “Second Draft: The Philosophical History of the World’’, págs. 2630,33-41. 4 Sheehan, Germán History, 1770-1866, pág. 212. 5 Fukuyama, “Capitalism and Democracy: The Missing Link”, págs. 106 yss. 3
6 7
Fukuyama, The Great Disruption, pág. 282. O Ison, Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capttalist Dic- tatorships,
págs. 8 yss. pág. 17. *'7Znd.,págs. 187,192 yss. Cf. iftíd., The Ri.se and Decline ofNations: Economic Grvwth, Stagflation and Social Rigidities; ibid., “Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Poor”, esp. págs. 19 y ss. 10 North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, pág. 51; véase también ibid., págs. 109 y ss. 11 Sen, Development asFreedom, págs. 51 y ss., 150 y ss. 12 Shin, “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluaron 8
Ibid.,
of RecentTheory and Research”, págs. 156 y ss. 13 Shleifer y DeLong, “Princesand Merchante: European City Growth before the Industrial Revolución”, 14 15
Shleifer, “Government in Transí tion”. Przeworski, “The Neoliberal Fallacy”, pág. 51.
16
Butterfield, The Whig Interpretation of History. Cf. Clark, English S&- ciety, 1660-1832, un claro desarrollo de la posición anú-whig. 17 La obra History ofEngland (1848, 1855) de Thomas Babington Ma- caulay se entiende usualmente como el texto wftigmás clásico. 18 Tocqueville, op. cit., vol. I, págs. 8,12. 19 Ibid., vol. II, pág. 324. 29 Ibid., vol. n, pág. 336. 21 Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución. 22 Jardín, Tocqueville, A Riography, págs. 427-461.
649
23 24 25
Przeworski, op. cit., págs. 52 y ss. Institute for Democracy and Electoral Assistance, Annual Report 7SW,pág. xi. Ward el al., 'The Spatial and Temporal Difiüsion of Democracy, 1946-1994",
pág. 3. 28 Starr, “Democratic Dominóes: Diffusion Approaches lo the Spread of Democracy”, pág. 356. 27 Modelski y Perry, “Democratisation in Long Perspective", pág. 23. 28 Herodoto, Historias, págs. 238-241 (libro III, 82). 29 Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y democracia. 30 Hayek, The Road to Serfdom. 31 Véase, por ej., Bollen, “Issues in the Comparative Measurement of Política! Democracy"; ibid., “Liberal Democracy: Validity and Method Factors in CrossNational Measures”. 32 Según la definición de Freedom House: “Un país da derechos políticos a los ciudadanos cuando les permite formar partidos políticos que representan una gama significativa de las preferencias de los votantes y cuyos líderes pueden competir abiertamente para ser elegidos pata posiciones de poder en el gobierno. Un país defiende las libertades civiles de sus ciudadanos cuando respeta y protege sus derretios religiosos, étnicas, económicos, lingüísticos y otros incluyendo los derechos de género y los familiares, las libertades personalesy la libertad de prensa, la de creencia y la de asociación”. 33 Kara tn ye k y, “The Decline of Illibcral Democracy”, pág. 112. 34 El hecho de que éstas fueron Nigeria, Indonesia y Sierra Leona demuestra cuán efímero, si no enteramente ilusorio, puede ser el progreso mencionado. 35 Zakaria, “TheRise of Illiberal Democracy”. 36 “La lista de democracias electorales de Freedom House se basa en un estándar riguroso que requiere que toda la autoridad nacional elegida sea producto de procesos electorales libres y justos": ni México ni Ma- laisia cumplen los requisitos. 37 Karatnycky, op. cit., págs. 116y ss. 38 LeDuc y Niemi (eds.), ComparingDemocracies: Elections and Vbtingin Global Perspective, cuadros 1.1-1.7. 39 Blais y Massicotte, “Electoral Systems", pág. 67. 40 Vincent, “All That Matters is What Tony Wants”, London Review of Books, 16 de marzo de 2000, pág. 11. La Cámara de los llores ha sido siem
650
pre nombrada por la Corona: el gran cambio introducido por el gobierno de Blair ha sido la abolición del principio hereditario que permitía a aquellos con títulos de nobleza pasar el título y el escaño en los Lores a sus herederos varones. 41 Lipset, “The Social Requisites of Democracy Revisited”, pág. 87. 42 Shin, “On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluación of Recent Theory and Research", pág. 159. CE Przeworski el al., “What Makes Democracies Endure?”, pág. 45. Shin, op. át., pág. 160. Grilli, Mascandiero y Tabellini, "Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Coun tries”, pág. 356. 45 Giddens, Runaway World: How Globalization ü Reskaping Our Lives, pág. 63. 46 Lipset, op. át., págs. 8 y ss. iJ La media del indicador de la democracia en el Af rica subsahariana alcanzó un máximo de 0,58 en 1960 (26 países), luego (para 43 países) cayó a puntuaciones bajo el 0,19 en 1977 y el 0,18 en 1989 antes de subir al 0,38 en 1994”: Barro, “De terminante of Economic Growth: A Cross- Country Empirical Study”, pág. 36. 48 Para consultar detalles sobre las tres versiones de los grupos de datos Polity, véase Gurr, “Persistente and Change in Political Systems, 18001971”; Gurr, jaggers y Moore, “The Transformación of the Western State: The Growth of Democracy, Autocracy, and State Power since 1800”; Jaggers y Gurr, “Transitions to Democracy: Tracking Democracy’s Third Wave with the Polity III Data"; Gleditsch y Ward, “Double Take: A Reexaminación of Democracy' and Autocracy in Modern Polities”. 49 Huntington, The Third Have, págs. 17-21. 50 Sobre un tnuestreo de más de cien países, el índice de la democracia de 43 44
Gastil (modificado por Barro a fin de que oscile entre 0 para no democracia y 1 para democracia completa) muestra un máximo del índice medio de 0,66 en 1960, un mínimo de 0,44 en 1975, seguido de un incremento hasta 0,58 en 1994: Barro, op. át.,
pág. 35. Cf. Gastil, Freedom in the World.
51
Modeiski y Perry, op. át., pág. 25 n. Aunque abiertamente xenófobo en su oposición a la inmigración, el Partido de la Libertad tenía un indudable mandato democrático. La ironía complementaria de un canciller alemán sermoneando a los italia 52
651
nos al advertirles que sufrirían el mismo destino si la Alianza Nacional entrase en una coalición no merece comentarios (entrevista con Ger- hard Schróder, Corriere della Sera, 17 de febrero de 2000). 53 The Economist, World in Figures, págs. 38 y ss. 54 Karatnvcky, op. át., pág. 123. Según otro estudio de Freedom House sobre países poscomunistas, "las democracias consolidadas y las economías de mercado tuvieron una tasa de crecimiento medio del 4,7 por ciento en 1997; los sistemas políticos y económicos en transición del 1,4 por ciento; y las dictaduras consolidadas y economías estatistas una caída media del PIBde aproximadamente el 3 por ciento”. 55 Lipset, op. cit., págs. 75-85. 56 Ilnd., pág. 103. 57
Lipset, op. át., págs. 8 y ss.; Lipset, Seong y Torres, “A Comparativo Analysisof the Social Requisitesof Democracy”, págs. 165-171. 58 Bollen y Jackman, op. át. 59 Przeworski et al., op. át., págs. 41,49. 60 Barro, op. át., pág. 1. 61 Friedman, “Other Times, Other Places: The European Democra- cies”, págs. 2,29. Véanse también págs. 54,86. 62 Lipset, op. át., pág. 16. 63 pág. 17. Véase Przeworski et al., op. át., pág. 42, para consultar una visión opuesta. 64 Muller, “Democracy, Economic Development, and Incotne Inequa- lity"y “Economic Determinants of Democracy”. Véase también Muller y Seligson, “Civic Culture and Democracy: The Questíon of Causal Rela- tionships”; Przeworski et al., op. át. 65
La correlación se estableció entre el crecimiento medio anual del PIB real y el ranking de libertad política media de Freedom House (que se extendía de 1, el país más libre políticamente, a 7, el menos libre). El coeficiente de correlación para la muestra completa fue de 0,18. 66 Broadberry, “How did the United States and Germany Overtake Britain?”. 6 ' Przeworski et aL, op. ál., pág. 42. 68 Joll, Europesince 1870: An International Hislory, pág. 357. 69 Véase Schiel, “Pillan of Democracy: A Study of the Democratisation Process in Europe after the First World War”. Agradezco a Juiiane Schiel su ayuda en este tema.
652
70
Gasiorowski, “Economic Crisis and Political Regime Change: An Event History Analysis”, págs. 883 y ss., 892. 71 Calculado de las cifras de Rummel, Lelhal Politics: Soviet Demoáde and Mass Murder since 1917, y
de Mitchell, European Historiad Statistics, 1750-1975.
72
Easterly y Fischer, “The Soviet Economic Decline: Histórica] and Republican Data”. 73 Przeworski señala que de las veinte investigaciones revisadas, ocho llegaban a la conclusión de que la democracia favorecía el crecimiento más que el autoritarismo, ocho señalaban lo contraído y cuatro no encontraban diferencias. Przeworski, The Neo-Liberal Fallacy”, op. át., pág. 52. 74 [.andes, The Wealth and Poverty ofNations, págs. 217 y ss. 75 Barro, op. át., pág. 32. 76 Schwarz, “Democracy and Market-oriented Reform-A Love-Hate Relationship?”. '' Alesina y Rodrik, “Distributive Policies and Fxonomic Growth". 78 Barro, op. di., pág. 37. Ibid., págs. 2 y ss. La cursiva es mía. 80
Eichengreen, GoldenFellers: The Coid Standard and the Creat Depression, 1919-1939,
págs. 9, 25, 92-97. Más precisamente, Eichengreen aplica la idea de l.ipset según la cual la representación proporcional produce gobiernos inestables, especialmente cuando el electorado está polarizado. Las “divisiones de corte transversal” — cuando las divisiones religiosas y económicas no son congruentes, por ejemplo— tienden a reducir el problema; debido a esto, por ejemplo, podemos explicar la relativa estabilidad de Holanda durante el periodo. Cf. Lipset, op. át., págs. 91 y ss. 81 82 89
84 85
Barro, op. cit., pág. 34. Alesina etal-, op. át., págs. 21 y ss. Hansard, 11 de noviembre de 1947, col. 206. Weber, The Protestan! Ethic and the Spirit of Capitalism, págs. 112,154. Ibid., pág. 24.
86
Weber entendía “que la conducta racional descansaba en la idea de vocación” como “uno de los elementos fundamentales del espíritu del capitalismo moderno”: ibid., pág. 180. Pero en otros sitios reconoció el carácter irracional del “ascetismo cristiano”: “El tipo ideal de empresario capitalista... no saca nada de su fortuna para sí, excepto la sensación irra
653
cional de haber hecho bien su trabajo”. El “hombre existe por su negocio y no al revés”, lo que “desde el punto de vista de su felicidad personal” era “irracional”: págs. 70 y ss. Todavía más problemático es el golpe velado y mordaz de Weber contra los judíos, quienes representaban la excepción más obvia al argumento del autor: “Losjudíos se inclinaron por el capitalismo aventurero que estaba orientado hacia la política y la especulación; su ethosfue... el del capitalismo de los parias. El puritanismo, en cambio, fue el portador del ethos de la organización racional del capital y el trabajo”: pág. 166. Weber fue, asimismo, misteriosamente ciego al éxito de los capitalistas católicos de Francia y Bélgica, entre otros lugares. 87 Véase, por ej., Lal, Unintended Consequences: The Impact ojFactor En* dowments, Culture andPolitics on Long-Run Economic Performance. 88 89 90
Landes,