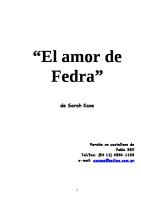Fedra Capano
EL JANSENISMO EN FEDRA POR DANIEL CAPANO EL JANSENISMO Y PORT ROYAL El hombre, después de haber perdido el Paraíso por c
Views 58 Downloads 0 File size 102KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- Gustavo
Citation preview
EL JANSENISMO EN FEDRA POR DANIEL CAPANO EL JANSENISMO Y PORT ROYAL El hombre, después de haber perdido el Paraíso por causa del pecado original, sólo pudo ser perdonado por la Redención de Jesucristo. Él vino a salvarnos por la gracia de Dios. El ser humano tiene libre elección, libre albedrío para, a través de sus actos, salvarse o condenarse. Este dogma cristiano fue cuestionado durante el siglo XVI por los movimientos protestantes luterano y calvinista. Tras el calvinismo surge un nuevo intento de reforma religiosa: el jansenismo. Cornelio Jansenio, obispo, se manifiesta en contra de los jesuitas y a favor de los protestantes. El obispo reacciona contra la Compañía de Jesús y los monjes agustinos. Según Jansenio, estos religiosos habían tergiversado la doctrina de San Agustín por lo que propone volver a ella, a su forma más puta, pero con mucho más rigor. El jansenismo va a insistir sobre la idea de que el hombre no puede salvarse por sí mismo, únicamente es la gracia divina la que lo perdona y lo justifica. La naturaleza humana se halla depravada por el pecado original. La voluntad es débil y no puede escapar de la atracción del mal. El alma obedece al placer y se encuentra a merced de los deleites terrenales. El amor, la pasión, los celos, el odio y la ambición trastornan al hombre y provocan su condenación. Es Dios quien decide sobre la salvación de sus criaturas ya que la gracia no es dada a todos los hombres. Los mortales estamos predestinados desde el mismo momento en que nacemos. La misericordia celestial puede ser alcanzada por medio de las penitencias corporales, los ayunos excesivos y los trabajos manuales duros. Para obtenerla se debía mantener la pureza de corazón frente a lo pecaminoso del mundo. Juan Du Verger introduce en la abadía de Port Royal los principios de su amigo Jansenio. Numerosos laicos procesaron la doctrina e hicieron del monasterio su hogar. En las escuelas anexadas al monasterio, los seguidores practicaban la pedagogía cartesiana y racionalista, cultivaban el entendimiento y la reflexión. En 1650 el Papa condena la doctrina jansenista. Luis XVI ordena destruir el monasterio de Port Royal. A pesar de las persecuciones, la doctrina jansenista marcará a los filósofos y literatos franceses de la segunda mitad del siglo XVII. Los unos como los otros comparten un modo de ver, de sentir y de comprender el mundo. EL TRÁGICO DE LA PREDESTINACIÓN Jean Racine (1639-1699) es educado en el seno de una familia jansenista. En las escuelas de Port Royal adquiere una sólida cultura griega y latina y forma su sensibilidad literaria. Joven, conoce a Boileau, con quién lo une una profunda amistad. Escribe muchas tragedias: “La Tebaida”, “Británico”, “Berenice”, “Bayaceto”, “Ifigenia” y “Fedra”. En 1677 es nombrado historiógrafo del rey juntamente con Boileau. A los treinta y siete años, en el pináculo de su éxito teatral, renuncia sorpresivamente al arte dramático, orienta su existencia exclusivamente hacia su familia, su religión y su rey. A menudo dice a sus hijos que no escriban poesías ni disfruten con ellas, que no lean novelas, que no vean espectáculos teatrales ni de ópera, pues todo ello conduce a la disolución del espíritu cristiano, a la enemistad con Dios. Más adelante se reconcilia con el jansenismo. Hace suya la causa jansenista, no ya como efusión poética, sino como una verdadera manifestación de sus sentimientos. Pareciera contradictoria la posición de Racine en relación con el jansenismo, por momentos aceptándolo y rechazándolo en otros, pero es que no admite la doctrina en su totalidad. Cree en la predestinación, más no en la penitencia, en la ascesis y en la hostilidad contra el arte. Su posición lo llevará a perder el favor real. Es acusado de jansenista lo que significaba ser un conjugado y un hombre rebelde a la iglesia. FEDRA Se trata en esencia de un doble triángulo amoroso (con el agravante de que los protagonistas están unidos por lazos de sangre, aunque hablar aquí de incesto resulta excesivo porque Hipólito no es hijo de Fedra). Un triángulo amoroso estaría formado por Teseo, Fedra e Hipólito y el otro por Fedra, Hipólito y Aricia. Fedra e Hipólito son vértices comunes a ambos
triángulos. Existen, pues, dos amores prohibidos: uno por razones de parentesco (Frea-Hipólito); otro por razones de enemistad familiar (Hipólito-Aricia). El determinismo, principio jansenista, se puede observar a través de dos vertientes que tienen intima relación con los dos amores prohibidos antes señalados. La primera está unida al hijo de Teseo y su irreverencia hacia la diosa Venís, hasta que está dispone, para vengarse, que el joven se enamore de Aricia. Hipólito se lamenta en el primer acto de la tragedia de que los dioses hayan enviado a Atenas a su madrastra. El joven, que siempre se manifestó esquivo al llamado del amor, confiesa a su ayo que ama a Aricia, hermana de los enemigos de su familia por generaciones. Según razona el auto, este amor fue determinado por Venís. Hipólito rehúye al amor pero la diosa dispone a su antojo. El otro conflicto que orienta el dramatismo de la pieza, mucho más patético, mucho más tremendo, está encarnado en Fedra y su destino. Son los dioses quienes confunden a los humanos, quienes les hacen perder su voluntad y equivocar sus deseos. Fedra pertenece a una estirpe signada por ellos; su madre había cometido el pecado de adulterio (con un toro tiene al Minotauro). Fedra acusa a Venus de ser quien despertó en ella la pasión que siente por Hipólito. Los dioses se ensañan contra la estirpe de Fedra, generación tras generación; así como se mostraron hostiles contra Pasífae, su madre, ahora lo hacen con ella. Es un destino trágico, una fatalidad que se viernes sobre su sangre. Está predestinada a padecer el sufrimiento de un amor culpable. Fedra no es libre, para ella no hay elección posible; su suerte está determinada por Venís que es quien le inflige su padecimiento; contra ella es inútil luchar. Aquí las ideas jansenistas del pesimismo y la predestinación alcanzan un sentido muy profundo. Fedra no se puede liberar porque hay en ella una especie de culpa hereditaria. Si llevamos este planteo a una perspectiva cristiana, podemos decir que Fedra, condenada por el pecado original, no fue redimida, que fue abandonada por la gracia de Dios y que no puede hacer nada para salvar su alma. Venís es una diosa cruel, vengativa. Fedra está sometida a su voluntad; contra su fuerza no puede luchar porque es débil. Desde el punto de vista cristiano, Fedra simboliza la réproba, la pecadora, la mujer que ha caído. Sabe que perderá su alma porque es víctima de la fatalidad que ella misma lleva consigo. Consciente de su pecado, a través de su muerte restituye la pureza, el orden cósmico que su amor pecaminoso había quebrado. Hipólito se defiende sin acusar a Fedra, sino a su estirpe. La concepción jansenista de la culpa hereditaria se encuentra en boca de él. Otro dios que tiene intervención en el conflicto y que es convocado por Teseo es Neptuno. Al enterarse de la muerte de Encima, Teseo vacila y pide a Neptuno que no escuché sus deseos. Pero esto no sucede y Teramenes narra la funesta muerte de Hipólito. El paralelismo de las situaciones de Fedra e Hipólito puede resumirse en dos esquemas: Venus encolerizada contra Hipólito porque este no le rinde culto, toma venganza al hacerlo enamorar de la enemiga de su padre, a la vez que el amor entre los dos jóvenes va a ser el que provoque la ira de Fedra. Sus celos y su silencio son los que causan el desenlace final, la destrucción. El odio de Venus alcanza a Fedra porque debe pagar las culpas de una herencia adúltera, por ella perseguida. A su ve, invocado por Teseo, se ejerce sobre Hipólito la cólera de Neptuno. Por ello, el verdadero protagonista de la tragedia es invisible; es la divinidad y las múltiples manifestaciones que ella toma: la cólera, los celos, la predestinación. Se ha querido ver en esta fuerza condenatoria una prefiguración del diablo cristiano. Fedra es una especie de astro maléfico en torno del cual giran, a manera de satélites, los demás personajes. Ellos son los medios de que se sirve la divinidad para castigar el pecado de la hija de Pasífae. Es evidente que Racine tomó lo eterno, lo universal, los conflictos que acucian al hombre, de la tragedia clásica pero también que supo dotar a su obra de todo aquello que le brindó su época. Fundió en su “Fedra” lo pagano con lo cristiano. Fiel a sus creencias jansenistas transformó a la víctima de una herencia sensual en una infeliz pecadora alejada de la gracia divina.