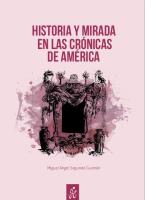Cronicas de Mujeres Nikkei - 3
Cuando le pedí un mensaje para las mujeres nikkei, contestó muy resuelta: “no existen diferencias de regiones y orígenes
Views 81 Downloads 1 File size 570KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- Frank
Citation preview
Cuando le pedí un mensaje para las mujeres nikkei, contestó muy resuelta: “no existen diferencias de regiones y orígenes, las mujeres debemos ser mujeres en el universo. Y, sobre todo, la mujer debe ser liberal: no depender de otro para hacer algo”.
1 0 1
TILSA TSUCHIYA:
Peruana, china, japonesa y universal
Su padre era Yoshigoro Tsuchiya —bautizado Juan Daniel— y nació en la prefectura de Chiba (Japón) en 1887. Era descendiente de una familia de aristócratas, militares y nobles. Al recibirse de médico y farmacéutico, decidió emigrar a Perú, en 1910, para ayudar a sus compatriotas que sufrían lejos de los territorios japoneses. Su destino era una hacienda al sur de Lima, pero, lamentablemente, al arribar a Callao, unos inescrupulosos le robaron todos sus documentos. Providencialmente, aceptó prestar sus conocimientos médicos a unos paisanos suyos en el norte de Lima mientras se realizaba el duplicado de sus papeles. Se instaló en Pati- vilca donde, además de abrir un consultorio, iba hasta las chacras y haciendas vecinas para atender a sus pacientes y llevarles medicinas como consuelo. Fue así como, accidentalmente, se instaló en el norte y no en el sur del Perú, y conoció a la mujer de su vida: una bella adolescente tusán38 llamada María Luisa. La madre de Tilsa, doña María Luisa Castillo, nació en Supe en 1910, el mismo año en que don Yoshigoro tocó suelo peruano. Era hija de doña Adela Olorting, natural de Chavín de 38 LAUSENT-HERRERA, Isabelle, en su artículo Tusans (Tusheng) and the Changing Chínese Conmunity in Perú, lo traduce como «local born», es decir «nacido acá». Este término se refiere a los descendientes de chinos en el Perú.
1 0 3
Huantar (Ancash) y del inmigrante chino Luis Castillo, quien, como muchos de sus paisanos, tuvo que adoptar un apellido castellano para evitar represalias. Asimismo, un año después del nacimiento de Tilsa, toda la familia se trasladó a vivir al Barrio Chino de Lima: primero, en la calle Granados y, luego, en el jirón Billinghurst. Tilsa creció, pues, entre la intensidad, el dinamismo comercial y los ruidos de la colonia china. La artista nikkei-tusán creció rodeada de templos y sociedades chinas, dragones dorados y el rojo de las fiestas chinas. Tilsa creció entre la solemnidad japonesa y la algarabía china, entre la simbología de ambas culturas, dos culturas esencialmente visuales. No sabemos si ella supo japonés y chino, lo que sí podemos asegurar es que, en su afán de expresarse, empleó las imágenes. Tilsa decía “si uno observa el arte precolombino, el chino, el japonés, verá que en el fondo son la misma cosa. ¡Pero si el Perú es oriental!”. La conciencia de ser peruana le llega al estudiar en la escuela y, luego, al ingresar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Tilsa era tan estudiosa y dedicada que, al culminar sus estudios (junto a los reconocidos pintores Gerardo Chávez, Alberto Quinta- nilla y Milner Cajahuaringa), que el profesor Ricardo Grau tuvo que inventar la nota 21 para dársela a Tilsa, la alumna más meritoria... ¡y no se equivocó, pues la historia le dio la razón! Su dimensión de ciudadana universal la adquirió al viajar y vivir en Europa, donde, a la vez que se fascinó por la belleza de los lugares y el legado artístico de un inmenso pasado, también sufrió una decepción al reconocer que era un continente demasiado industrializado, consumista y alienado.
1 0 4
Lo que ella sí valoró fue su encuentro con las ideas filosóficas de René Guedón, pensador que menospreciaba el racionalismo occidental porque hizo perder a Europa su simbolismo primero. Tilsa Tsuchiya, la hija de un japonés y una chinaperuana tuvo, pues, que ir a Europa para reencontrarse con sus raíces y cosmovisiones orientales. Tilsa Tsuchiya Castillo nació el 24 de septiembre de 1929 en Supe, al norte de la provincia de Lima, en Perú. Casi no conoció el espacio rural de ese puerto norteño, pues un año después, en 1930, su familia se muda al Barrio Chino de Lima. Siguiendo su vocación artística, en 1947, ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes —ENBA— en el taller de Sabino Springett. Continúa sus estudios en el taller de Carlos Quíspez Asín (1950) y en el taller de Ricardo Grau (1957). Finalmente, egresa de la ENBA en 1957 con la nota máxima de 21. En 1960, viaja a París y estudia en la Universidad La Sorbona y en la Escuela de Bellas Artes de París. Se casa con Charles Mercier en 1963 y nace su hijo Gilíes. En 1966, retorna a Lima con su hijo y, dos años después, en 1968, inicia sus exposiciones en la ciudad. En 1974, muere su hermano Wilfredo, quien era su apoyo artístico. En 1978, lamentablemente, le descubren un cáncer uterino. Muere un día antes de cumplir 55 años, el 23 de septiembre de 1984. Ese día firmó su último óleo.
1 0 5
ROSITA YIMURA:
La cocina nikkei, “una pizca de Japón y Perú”
Los blancos tentáculos del pulpo se pierden en la morada oscuridad de la aceituna: pulpo al olivo. Trocitos de pollo y legumbres reposan en limón y ajonjolí antes de convertirse en Antojitos de tempura. La comida habla de un pueblo... y Rosita Yimura habla de nuestra cocina nikkei: una mezcla de ajíes, shooyu, cangrejos, tofu y miso. El plato favorito de su padre era un combinado de tallarines rojos y cau-cau. De él, heredó la pasión por la cocina y aprendió a buscar la sazón, mezclar colores y encontrar el punto exacto del hervor. Chalaca y criolla, independiente y conservadora a la vez, Rosita también es una mezcla de valores y costumbres peruanas y japonesas. Con ella conversé hace muchos años y me compartió sus ingredientes para seguir en la vida con optimismo y muy buen gusto. “Mi vida no es larga, sino agitada”, confiesa Rosita Yimura quien nació en Callao en 1942 y estudió en el Colegio José Gálvez. Fue la cuarta de siete hermanos, hijos de Soichi Nakandakari y Tsuru Yamashiro, inmigrantes japoneses que se establecieron en Perú. “El arte culinario, el gusto de preparar las cosas lo hemos heredado de papá”, me dice con nostalgia. “Él atendía la tiendecita que teníamos entre Cochrane y Apurímac, en Callao,
y le gustaba cocinar mucho, tenía mucha sazón. Era pequeña y miraba cómo hacía sus platos, yo me identifico mucho con él. Mi mamá, más que la variedad era la nutri- cionista. Ella decía 'no coman tanta carne, aunque sea una vez a la semana tomen su misoshiru para desintoxicarse’ ”. A toda la familia le gustaba cocinar y fue justamente su hermana Alicia quien la incentivó a poner un negocio. “Si tienes un lindo carácter, si cocinas muy bien, ¿por qué no abres un restaurante?”, le propuso a Rosita y ella, ni corta ni perezosa, abrió un restaurante. La intención era hacer una pensión para brindar comida a dos o tres grupos, pero su fama creció tanto que hasta llegó a publicar un libro. “Todo se difundió por boca, nunca lo promoví, nunca pagué”. Ella prefiere atender en su propia casa porque considera que es muy importante que las personas se sientan como en su hogar. Cuando apenas abrió su restaurante, Rosita trató de dedicarse a la comida japonesa, pero se encontró con un gran inconveniente: no había importación. Entonces trató de suplir ingredientes, salsas y sabores. Así nació la comida nikkei. En 1983, el poeta y gastrónomo Rodolfo Hinostro- za sabía de ella y llegó hasta su restaurante; se deleitó con sus platos y se hicieron grandes amigos. Fue así como en el diario La República empezó a difundir la cocina nikkei de Rosita Yimura. “La comida nikkei es comida de segunda generación”, reflexiona Rosita, “viene a ser como los nisei: una cultura un poco de allá, de Japón, y un poco de acá, de Perú. No estamos pegadas a ninguna cultura, ¿verdad?”.
Pero Rosita no solo mezcla ingredientes japoneses sino que, además, aplica los principios de la selecta cocina nipona: todo fresco, nada de engaños, sabores fuertes pero nunca irritantes, nada que dañe estómagos, vesículas, hígados, presiones arteriales. Su comida es transparente y honesta como ella: “yo no creo que, si subió el pescado, hay que subir los platos. Tampoco creo en combinar dos productos porque uno de ellos está muy caro; no está en mis principios”. Rosita opina que su destino culinario se dio por una bendita casualidad: su amor por la cocina y la variedad que existe en Perú. “Como la comida peruana no hay”, afirma. Eso lo comprobó cuando estuvo dos meses en Montreal, Canadá, y sufrió la falta de ingredientes, además todo era importado y venía envuelto. “En Perú, hay de todos los colores, gamas; es un tesoro este Perú. Yo creo que por aquí vivió Dios”, asegura muy convencida compartiendo su alegría a diestra y siniestra. Y por otra equivocación, bendita y riquísima por supuesto, creó el famoso “Pulpo al olivo”. Un amigo suyo, Fausto Huerta del Pino, la invitó a una reunión; allí, en medio de todos los platos, ella sintió curiosidad por una crema de color lila. Al regresar a casa, fue corriendo e hizo una combinación de bechamel y aceituna. “Nada que ver, muy espeso... lo mezclé con mayonesa” —narra ella— hasta que consiguió darle un sabor.
Finalmente, un día aparece el señor Huerta en su casa y se queda admirado por la superación de su propio plato. Él le confesó: “yo quería hacer la ensalada de pulpo, estaba sancochándolo y este se reventó, así que con la cascarita hice paté”, pero Rosita creía que el morado era aceituna y, por error, llegó a esa maravilla gastronómica. “Dicen que todo está dicho y hecho, todo se recrea”, nos comenta con una honda sabiduría surgida de la cocina. Para Rosita, su negocio tenía, más bien, un carácter romántico. “El negocio es la fuente de mi vida; la comida es una forma de cariño. Si no se pone esa pizquita de amor a las cosas, entonces, no tiene sentido”. Para ella, la cocina era un arte. “No soy gran artista, pero la combinación de colores y matices es como cuando buscas la sazón: todo entra por la vista”, afirmaba picaramente. Todas sus recetas y el secreto de su éxito se encuentran condensados en el libro “Las recetas de Rosita Yimura”, editado por Perú Report y Jonathan Cavanagh, un libro que tuvo mucho éxito y fue uno de los primeros en remontar las fronteras peruanas.
no
ANA ROSA KANASHIRO:
Una nikkei del Valle del Mantaro
Ana Rosa Kanashiro Toma nació en 1937 en el distrito de Huaripampa, provincia de Jauja, departamento de Junín. Allí estudió la primaria en el colegio San Vicente de Paúl y la secundaria en el Colegio Del Carmen. A los 13 años, viajó a Lima y estudió en la GUE Mercedes Cabello de Carbonera. Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue senadora de la república en 1990 y 1992, y jefa del Instituto Nacional de Bienestar Familiar INABIF. Ana Kanashiro recuerda así su infancia: “quizás fue la época más linda de mi vida; tomábamos todo lo que la naturaleza nos daba, desde un tecito de yantén hasta un pan que se hacía en un tiesto, cantábamos las canciones del lugar, la gente quería muchísimo a mi papá y a mi mamá”. Lo que ella más resalta es la inmensa e increíble bondad de su padre y su madre hacia todas las personas sin distinción de razas, credos, ideologías ni condición social. El aire seco de Jauja era propicio para curar la tuberculosis. Por eso, muchos de sus paisanos japoneses viajaban hasta allí buscando curación. “Muchas familias desfilaron por mi casa, cuenta Ana Rosa. “En mi casa los alojábamos, cuidábamos y velábamos. Mis padres no medían gastos ni 1 1 0
esfuerzos ni tenían miedo de contaminarse: había una solidaridad inmensa. Siempre crecimos en ese ambiente de dar”. Utoo y Kanna nacieron en Yonabaru y, al cumplir los 15 años, se casaron para venir a Perú. Sin embargo, la agitada vida limeña no iba con ellos, sus ruidos y costumbres no se parecían en nada a los bucólicos paisajes de su tierra. Utoo lloraba cada noche, por lo que decidieron subir a los Andes y, al llegar a Jauja, se enamoraron de la laguna de Paca, de los cerros cubiertos de verdor y la sonrisa cálida de su gente. Kanna, ahora bautizado don Joaquín, pescaba truchas y bagres en el río Mantaro; allí mismo preparaba el arroz. Por las noches, tomaban té y Utoo hacía bolsitas de arroz para que sus hijas jugaran yas. Kanna tocaba el shamisen y contaba a sus hijos lo hermosa que era su casa en Yonabaru, brillante y cerca al mar. Joaquín Kanashiro era tan querido por el pueblo jaujino que, cuando las autoridades lo tomaron preso a raíz de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y quisieron deportarlo a un campo de concentración en Estados Unidos, ellos, para protegerlo, malograron el tren que lo llevaría a Lima. Cuando llegó retrasado al muelle, el barco ya había partido y solo estuvo 6 meses en la prisión El Sexto. No recibió maltrato y más bien fue visitado por los mismo jaujinos. “Ellos formaron mi espíritu, me dieron vida pero también me dieron espíritu, somos el producto de nuestros padres y de sus tradiciones. Además, todos estamos casados con peruanos, todos estamos integrados”. CARMEN MIYASATO:
1 1 1
Materia prima japonesa hecha en Perú
Hace unas décadas, las mujeres nikkei no podían pensar en ingresar a las universidades, y menos en obtener un título profesional. Muchas de las que hoy son brillantes profesionales tuvieron que ingeniárselas para ir a estudiar en contra de la voluntad de sus padres; felizmente, ellas contaban con la ayuda de sus madres y sus hermanas mayores que las alentaban a seguir adelante. Carmen Miyasato nació en Lima en 1946 y considera ella que, gracias a que es producto de la posguerra, alcanzó a tener una profesión. Sus hermanos mayores, en cambio, no tuvieron esa suerte, pues sufrieron el cierre de los colegios japoneses. Carmen recuerda las reuniones en su familia: siempre las mismas caras, la misma familia. Ella pensaba que todos eran sus parientes y se sentía muy cómoda; los hombres se ubicaban en el comedor y las mujeres en la cocina. Con la excusa de los tanomoshi, la vida social era más activa, luego, llegaba el año nuevo, el nacimiento de un bebé, las fiestas matrimoniales. Y, en su casa, se mantenían todas las tradiciones, desde ir a laywto hasta continuar con las costumbres y los hábitos cotidianos.^ “Mi padre decía que las mujeres debían estudiar hasta cierto límite y, después, prepararse para el matrimonio, porque era un desperdicio estudiar más. En cambio, mi madre, que había salido de Okinawa a trabajar a Osaka, soñaba con que sus
1 1 2
hijos fueran profesionales; ella fue la que me impulsó”, me confiesa. Carmen estudió primaria con técnicas japonesas, pero cerraron el colegio y su formación bilingüe se terminó allí. El colegio era un ir y venir sin involucrarme con la realidad peruana. Sólo cuando ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar Medicina, se dio cuenta de que había estudiantes de diferentes razas, clase social, gente joven y vieja. “La universidad rompe todo lo uniforme y te permite tener más contacto con el país. En secundaria, traía las mejores notas y nadie se emocionaba. En ese tiempo, los padres estaban tan ocupados ganando el pan de cada día que no se daban cuenta y, si querían ayudar, tampoco sabían el idioma. Ellos sufrieron mucho. Lo principal era sobrevivir. Para nuestra generación, esa preocupación ya no existió y podíamos aprender otras artes. Por eso, mis dos hijas tienen cosas que yo nunca tuve”. Carmen estudió en contra de su papá. Por dos años, él no se llegó a enterar; Luisa, su hermana mayor, la ayudó: le daba dinero para que su padre creyese que Carmen trabajaba. Para ir a estudiar, tiraba los libros desde la azotea y salía de la casa sin nada; una vez afuera, recogía los libros y se iba a la universidad. Cuando su padre se enteró, se molestó mucho. “Yo misma se lo dije y él no respondió nada. Pero, desde ese día, comenzó a apoyarme y le sentí más preferencia por mí”. Al terminar sus estudios en 1973, continuó sus estudios en Hawái y fue becada a Japón en 1986 y 1991. Allí le dijeron que era “materia prima japonesa hecha en Perú”, es decir, inteligente, pero expresiva. Sus padres eran del Aza Hiyagon, Misato Son. Su padre,
1 1 3
Seizo, nació en 1909 y su madre, Toyo, en 1912. Ambos vinieron a Perú muy jóvenes y se establecieron en La Victoria. “Recuerdo que era una casona vieja. Arriba vivían unos italianos y abajo teníamos una pulpería”. Después, se mudaron a Balconcillo, donde compraron un terreno de 200 metros y construyeron una casa, lo que constituía el sueño de todos los japoneses. “Mis padres mandaron tres hijos a Okinawa, lamentablemente, una de ellas murió por neumonía. En realidad, mi familia solo quería hacer dinero y regresar, pero estalló la guerra y decidieron quedarse aquí. Sin embargo, no fue fácil por el prejuicio contra los japoneses; por eso, para ellos, su única esperanza era que la segunda generación se educara y pudiera tener los derechos que ellos consideraban no tenerlos. Pensaban que tener hijos nacidos en Perú era un respaldo. Así poco a poco fueron enraizándose en Perú”. Carmen confiesa que viajó a Okinawa para entender a su madre: “comencé a tomar distancia con mi madre cuando entré en contacto con la realidad peruana. La amaba, pero sus ideas eran muy estrechas. Allí comenzó el pleito. No entendía por qué era tan hermética, le discutía y ella solamente callaba. Ahora la comprendo. Yo tenía otra visión y quería que ella viera como yo, pero ella no estaba en la posición de entenderme. Me equivoqué en pelear con ella, debí comprender que ella estaba limitada. En esa época, era joven y no la entendía. Lo único que me unía a ella era el cariño hasta que fui a Okinawa y solo allí la comprendí. En Okinawa, me esperaba mi hermana y me recibió con un montón de gente. Fui testigo de una generosidad increíble: todos mis familiares dejaron de
1 1 4
trabajar para recibirme. Mi hermana se preocupó por llevarme casa por casa, hasta el último de los familiares. Allí, viendo toda esa calidez humana, comprendí por qué mi madre luchaba tanto por conservar intactas sus ideas y todas sus tradiciones”.
1 1 5
KIMI SHIMABUKURO Y SIMÓN SALAZAR:
Un amor sin barreras
En la década de 1960, no era común ver matrimonios mixtos en la comunidad peruano-japonesa, es decir, uniones entre nihonjin y perujin. Cuando Kimi Shimabukuro y Simón Salazar se enamoraron, tuvieron que pasar por mil peripecias, pues el padre de ella no aceptaba el noviazgo con alguien que no fuera descendiente japonés. Simón Silvio Salazar Salinas sí tenía sangre asiática, pero de origen chino. Kimi y Simón tenían amigos en común en el distrito de Rímac, donde vivía ella, y, en el Estadio La Unión, pues allí él jugaba fútbol con los hermanos de Kimi. Lo más gracioso es que todos pensaban, incluso ella, que, por sus rasgos, Simón era un japonés; él mismo se presentó ante ella como Nagamine, ya que siempre caminaba con su compadre Goroo Nagamine. Cuando supo la verdad, se asustó por temor a sus padres. Así comenzó un noviazgo secreto que duraría algunos años. Después de cuatro años, Simón fue a la casa de Kimi para formalizar el noviazgo, acompañado de su mamá y de su hermana. En aquel entonces, la familia Shimabukuro tenía un restaurante. Como su padre sospechaba las intenciones de la visita, se encerró en la cocina y no quiso salir. Cuando le pidieron que saliera, comenzó a hablar a gritos para que afuera lo escucharan: “¡yo tengo familia delincuente, ¿ah?! ¡Mamoru
es mi familia!¡¿Sabe quién es Mamoru 39?, ese que ha matado bastante gente! ¡Yo voy a mandar matar, ¿ah?!” Después de un tiempo, y por segunda vez, Simón intentó pedir la mano de Kimi, pero ahora, para convencer a don Zenpachi, fue acompañado de su padre, quien le insistía, casi le rogaba: “ya pues, paisano, yo también soy jalado”. Sin embargo, la única que logró convencerlo fue doña Toyoko, la madre de Kimi, quien le dijo que peor iba a ser si Kimi se escapaba. Finalmente, se casaron en 1964. Su padre les pronosticó diez años de duración. El matrimonio atravesó más de cuatro décadas y les duró toda la vida. ERIKA NAKASONE CHINEN:
“Cuando pinto me salen colores japoneses”
Erika es nieta de inmigrantes japoneses, nació en Callao y, después de terminar el colegio, decidió ser pintora. Sus padres se preocuparon: ¿de qué vas a vivir si tu carrera no resulta?, le preguntaron. Erika los comprendió, pero siguió adelante con su vocación y, en 1990, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima. Con el cuadro “Homenaje a mi abuelo”, egresó en 1995 y obtuvo el primer lugar de la promoción “Ángel Chávez”. Erika confiesa lo siguiente: “lo mío es una búsqueda de la 39
Mamoru Shimizu era un inmigrante japonés que vivía en Perú, que fue acusado de asesinar despiadadamente a palos a siete familiares suyos el 2 de noviembre de 1944. Para mayor información, recomiendo leer la novela escrita por Jorge Salazar: La medianoche del japonés.
identidad. Por eso pinto esa identidad de nikkei peruana. Mi deseo es transmitir o despertar esa identidad a los demás nikkei que todavía no se han dado cuenta de ello, pues yo pienso que somos peruanos con ciertas costumbres japonesas. Yo no pinto para recordar que soy japonesa. Eso no es así. La identidad japonesa la tienes dentro, pero tienes que saber reconocerlo. Es una parte de mí. Cuando pinto desde adentro, me salen colores japoneses, con cierto sentido precolombino que viene como algo adquirido por ser peruana”. Erika llegó a sus raíces por una feliz equivocación. Cuando la invitaron a participar con una portada para el libro de una institución, recién se preguntó sobre sus orígenes. Volvió a su casa, preguntó a sus padres, reconstruyó su árbol genealógico y descubrió nuevos familiares. Comenzó a indagar en su pasado. ¿Por qué en sus cuadros mezcla colores precolombinos y japoneses? Erika siente mucha semejanza entre ambas culturas, en su sincretismo y en su filosofía, en la importancia que le daban al mundo mágico religioso y el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, encuentra similitud entre las haniwa del periodo Yomón y las cerámicas prehispánicas. Las haniwa se empleaban en tumbas en formas de casas y caballos; luego, se hicieron figuras de personajes para evitar sacrificios de seres humanos. En el Perú prehispánico, se sacrificaban a las mujeres, sobre todo de la nobleza; luego, esa costumbre se cambió por la reproducción de figurillas en las cerámicas. En Japón, a las personas se les enterraba con regalos para los que ya habían fallecido antes y en nuestras culturas prehispánicas
se entierra a la gente con sus objetos personales. También existe similitud entre los kanji y los tocapus, ambos son iconos nacidos de las formas de la naturaleza y guardan un mensaje. La diferencia está en que el kanji sigue vigente y los tocapus no son comprendidos por todos como una forma de escritura de los antiguos peruanos. No cree que combinar lo japonés y lo precolombino sea una etapa temporal, sino que ya es su estilo. “Para mí, pintar es como una añoranza, como querer saber algo más de allá, de la tierra de mis antepasados. Una quiere saber y el acercarme a lo japonés también hará que me conozca, y me acercará a mis abuelos que nunca conocí. Me gustaría conocer más de Okinawa y Japón para entender tanto de allá como de acá. Pues somos de ambos: peruanos con ascendencia japonesa. Por mucho tiempo dudamos si éramos peruanos o japoneses; con los dekasegi comprendimos que sí somos peruanos”.
Palabras
finales
¿Qué es ser nikkei peruana?40
EL MUNDO DE AFUERA Y EL MUNDO DE ADENTRO
Cada Fiestas Patrias, nos premiaban con ir al cine. Apenas las luces se apagaban, la gente se ponía de pie y, con la mano extendida sobre el corazón, coreaba el himno nacional: “somos libres, seámoslo siempre...” Desde mi pequeña estatura, contemplaba aquel gesto grave, el rostro de mi hermano confundirse en un mar de razas y el instante casi sagrado en que la bandera roja y blanca flameaba en el luminoso ecran. “¡Viva el Perú!”, estallaba la sala y todas mis identidades se fusionaban en una sola. Pero, al volver a casa, mi padre hablaba a mi madre en su idioma ancestral y los almanaques con sus kanji, el altar budista y los adornos japoneses rememoraban un reino casi mítico al otro lado del mar. Fue cuando sospeché que en la vida había dos esferas: el mundo de afuera y el mundo de adentro. En el primero no se debían mezclar los idiomas, había que guardar distancias y no inmiscuirse en «asuntos de peruanos», tener un bajo perfil 40
Doris Moromisato es nisei; es decir, pertenece a la segunda generación de descendientes japoneses. Si bien comparte aspectos generales, la experiencia de ser nikkei peruana varía de acuerdo a cada generación (issei, nisei, sansei, yonsei, etc.) y a factores más particulares, como la zona de residencia en Perú y la influencia de culturas regionales de Japón, entre otros.
1 2 5
salvo para enorgullecer el apellido y el origen japonés. Éramos como ejércitos de samurái enfrentando territorio adverso, inmoladas y mesiánicas almas cargando sobre nuestros hombros todo el peso de la herencia japonesa. Por su parte, el mundo de adentro era menos artificioso, pero igual de protocolar y, sobre todo, muy patriarcal; por sobre todo había que venerar al emperador y luego a mi padre, despojarse automáticamente del nombre castizo para nombrarnos con otras claves, con otros sonidos y sentimientos. Ambas esferas contenían espacios públicos y privados, sus propios códigos, recompensas y sanciones, y se intercalaban en un extraño paralelismo. Tanto afuera como adentro, la discreción y el silencio eran ley. En realidad, era agotador pasar de un mundo a otro y aún me sorprende cómo hicimos para sobrevivir así. En medio de esta experiencia vital, más cercana a un campo de batalla, una duda flotaba en el aire: ¿peruana?, ¿japonesa?, ¿peruano-japone- sa? Muchas respuestas hubo pero ninguna satisfizo. La última, cuando pensábamos que el círculo de la migración había culminado con el nikkei Fujimori como presidente, todo volvió a fojas cero cuando este le dijo al mundo que en realidad era japonés y no peruano. Tampoco el discurso de un histórico pasado en común convencía a los sectores no criollos. Ante estos débiles mensajes, a la mayoría de la población, incluida la nikkei, le resulta más fácil identificarse con el Perú a través de la comida, la música o el deporte. El cebiche ha podido unir a más gente que sus emblemáticos héroes nacionales, La flor de la canela sigue siendo un vals que arranca más lágrimas que el himno patrio, y
1 2 6
un gol del equipo peruano es capaz de borrar de un plumazo las luchas de clase, los resentimientos raciales y las crisis históricas de nuestros pueblos. A la luz de un análisis cuantitativo, la preocupación por los descendientes de japoneses sería irrelevante, en tanto no significan ni el 0.05% de la población peruana y está como difuminada en un complejo país que posee decenas de grupos lingüísticos repartidos en numerosas familias etno-lin- güísticas que ni siquiera se entienden entre sí, además de las comunidades extranjeras minoritarias pero significativas. Reviste importancia, en cambio, cuando las características de esta minoría nikkei —asiática, no blanca— ha sido y es motivo de exclusión en el ideario y el proyecto de la nación peruana. Justamente, es este etnocentrismo el que dificulta la inserción. Hasta hoy el mensaje ha sido claro: se permite ser peruanos y peruanas a costa de diseminarse en la masa, ocultando las características y amordazando nuestra diversidad. No hay corcho libre en la fiesta de la peruanidad. Enredada en estos embrollos de conflictivos étnicos y de nacionalismos, de resistencia ante la amenaza del “blanqueamiento” local, encontré en la experiencia de la comunidad judía, una cierta similitud con la situación nikkei. Justamente, Doris Sommer (2005) nos confiesa, en su libro Abrazos y rechazos. Como leer en clave menor, lo siguiente: “durante mi infancia en Brooklyn teníamos un motete para
1 2 7
los judíos que se sentían tan incómodos con su etnia que preferían no reclamarla. Eran los ‘judíos blancos’, atribulados e indignos de confianza. De cualquier ideal utópico o democratizante que puede habernos tentado hacia la asimilación, el ‘blanqueamiento’ fue, para muchos de nosotros, un precio apresurado para un premio distante. En lugar de ceder, hicimos como Garcilaso y el judío filósofo del amor a quien este seleccionó para traducir; preferimos zigzaguear hacia adelante y hacia atrás, complacidos de estar dentro de la cultura universal en la medida de lo posible, pero poco dispuestos a abandonar el ancla de una condición ‘nativa’ ”. En el caso de la comunidad nikkei, miles tuvieron la posibilidad de responderse a través de la experiencia dekasegi y contrastar sus discursos de pertenencia japonesa con la realidad concreta. Trabajar en la tierra de sus ancestros significó una certeza para algunos y una rotunda bofetada a la identidad para otros. En esta tarea es saludable retomar lo señalado por la Dra. Mary Fukumoto cuando refiere que el concepto de identidad engloba por lo menos tres significados: quién es uno y las características que lo definen, la aceptación de lo que uno es, y la manera de considerar a otras personas como semejantes o diferentes a uno mismo, la cual definiría la identificación, la solidaridad y el espíritu de grupo. Si cabe una recomendación a todo esto, no construyan un mundo de afuera y un mundo de adentro. Es agotador, insano y no le hace un favor a nadie. Mi IDENTIDAD NIKKEI: EL ORIGEN
Nací en una villa agrícola llamada Chambala, cerca a Lima,
donde las familias okinawenses ocupábamos la mayor parte de sus tierras. Sus plantaciones de algodón, las cañas de Guayaquil, los gorriones trinando en la cima de los pacaes, sus protectores cerros y la curvatura de las acequias eran mi pequeña patria: allí respirábamos, jugábamos, comíamos y amábamos, temíamos y odiábamos como uchinaanchu. Me bautizaron Midori, la décimo primera y última hija de Ansei Moromisato Taira y Utoo Miasato Shikya, oriundos de Misato Son, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVIII y quienes emigraron a Perú en la década de 1930. En Okinawa, tuve un abuelo que era cartero en Aka- michi y una abuela que cosechaba arroz a la medianoche, un tío que salvó del bombardeo a un durante la Segunda Guerra Mundial y una prima que huyó del amor quitándose la vida en un árbol detrás de su casa; también, un pariente que murió en Manchuria y otro que se perdió a los 14 años en esa misma guerra. Pero yo nunca los conocí, pues a mí solo me llegaron los ecos de nuestro glorioso pasado. Mi familia vivía su presente en Chambala y, aunque poseía tierras y unos cuantos peones, no éramos acaudalados. La pobreza y la carencia marcaron mi infancia. Como típica familia japonesa, desde la niñez se nos inculcó el grave sentido del deber, la responsabilidad compartida, el sacrificio mutuo y el sentimiento de humildad sobre todas las cosas. Hiro, Jaime, Keiko, Guita y yo crecimos desbotonando crisantemos, trasplantando almácigos, cosiendo capachas, dando de comer a los patos, saltando sobre la semilla de culantro y ahuyentando con latas de aceite Mobil a los pájaros que querían comerse
1 2 9
nuestra cosecha de ajíes. Todo era compartido y heredado: ropas, zapatos, uniformes escolares, juguetes, bicicletas. Así, mi escritorio, donde escribí tantos poemas, fue de mi hermano Anei en 1955, y luego, de mi hermana Yemi en 1964, hasta llegar por fin a mí en el otoño de 1976. Crecí mirando a mi padre y escuchando a mi madre. Como hija de la vejez, se resumió en mí la melancolía de mi otoosan y la vitalidad de mi okaasan. Mi padre era todo silencio y la voz de mi madre llenaba mi mundo, disipaba mi desamparo y hacía trizas todas mis dudas existenciales. En las noches de enero, nos sentábamos sobre la estera a mirar la luna y ella cantaba y traía hasta Chambala los arrozales de Akamichi. Mi padre era el límite, su presencia era estabilidad, solvencia, fortaleza, rectitud, densidad: una silenciosa ancla que no permitía que nada naufragara o se perdiera en la confusa inmensidad. Aún me cuentan mis hermanos que sufrió mucho, que perdió a su madre de niño, que resistió a los saqueos de Sánchez Cerro, que le arrebataron tierras y esperanzas, que la bondad y la justicia eran sus eternas prédicas. Pero, a mí, ya me llegó silencioso y cansado, y, como lo admiraba por su pasado, aprendí a amarlo más como mito que como padre. Mi relación con el castellano fue un amor a primera vista. En mi hogar, todo se nombraba en uchinaguchi, en japonés de la Era Meiji y un castellano mezclado de jerga local y el quechua de los peones o trabajadores agrícolas. Por eso, recuerdo cuando descubrí maravillada cómo todo tenía un nombre. Nada me emocionaba más que el ritual de la lectura:
1 3 0
me lavaba las manos en el pozo, junto a mi okaasan que pelaba chinukus para el lonche, esperaba que mi hermano Anso abriera el librero, elegía una enciclopedia, me trepaba a una silla y, con mucho cuidado, abría sus enormes y delicadas hojas. Cómo olvidar mi fascinación ante sus brillantes ilustraciones, ese marearme feliz con el olor a papel nuevo y el placer de pronunciar una palabra, la tranquilidad que sentía al saber que cada concepto vivía encerrado en cada vocablo. Era como si todo lo feo de este mundo desapareciera y no claudicaba jamás en mi afán, aunque me dolieran las nalgas y los pies se me congelaran. Nunca fui tan feliz como en esos momentos en que descubrí que podía abandonar la pobreza y la tristeza de mi hogar —que mi hermano Anshi tiñó con su muerte— si lograba conservar en mi cabeza todos esos millones de palabras. Pero era difícil vivir donde todos los idiomas se mezclaban y confundían. Antes de dormir, le preguntaba a mi hermana Hiro sobre ese caos y ella, más resignada, me decía que todo ya era así antes de que nosotras naciéramos. Hasta que, en 1980, ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y empecé a alejarme de mis padres y de mis raíces, pues otros hallazgos me sedujeron. Ahora lo sé: la comunidad okinawense me ayudó a recuperar mi historia. A los 18 años, perdí a mi padre. Solo regresé a los uchinaanchu para formar parte del equipo de vóley de Okinawa Shi Kyoyukai del Perú. Cada domingo, acompañada de mi okaasan, al usar la camiseta verde de mi sonjiin, sentía que volvía al pueblo de mi padre; era emocio-
1 3 1
nante y me gustaba jugar para que me viera mi madre. Pero a los 25 años la perdí y, desde su muerte, mi vida anda como fracturada, como un peligroso campo lleno de grietas en donde amenazo con caer ganada por el desamparo y la melancolía. Suelo recurrir a mi familia, pues mi okaasan siempre me inculcó la unidad con mis hermanos y hermanas, y, a pesar de las diferencias, —desde generacionales hasta políticas— admiro la nobleza y la observación estética que dedica mi hermano Anso a la naturaleza, el dinamismo de Anei, la inalterable paciencia de Mitsuko, el buen humor de Haruko, la fortaleza maternal de Yoshi, la valentía de Yemi y el idealismo de Hiro. He recorrido mundo, pero la Chambala de mi infancia permanece en mí como la memoria más remota. En toda mi obra literaria, siempre estarán presentes mis raíces uchinaanchu, porque, cada vez que escribo, siento que mi okaasan y mi otoosan mueven mis manos para eternizar en palabras todo lo que atestiguo y siento.
1 3 2
GLOSARIO41
Booshi: [japonés] sombrero. Butsudan: [japonés] altar budista. Chancaca: [peruanismo] miel solidificada que se obtiene de la caña de azúcar. Chichi: [peruanismo] mama de mujer. Chin-nuku: [okinawense] su nombre científico es Colocasia es- culenta, tubérculo de 7,000 años de antigüedad originaria de Nueva Papua Guinea. Cocoliche: [peruanismo] golosina a base de grano de maíz tostado e inflado, endulzado con azúcar. Dekasegi: [japonés] forma parte de la frase nominal «dekasegi- ni iku» que significa «ir a trabajar a un lugar». Actualmente, este término es utilizado para designar a la persona que realiza la acción de salir de 41
Sobre el glosario, es necesario hacer tres precisiones. Primero, la mayor parte de las definiciones aquí consignadas proceden de los diccionarios que se encuentran en la bibliografía. En algunos casos, la autora ha ampliado dichas definiciones para brindar información sobre el uso de algunas palabras en el contexto peruano y dentro de la comunidad nikkei. Segundo, otro reducido porcentaje de los términos traducidos no encuentran su principal fuente de traducción en los diccionarios, puesto que el uso que le ha dado la comunidad inmigrante a dicha palabra dista de su significado original en japonés. Este es el caso de la palabra «tanomoshi» y «dekasegi». Si bien se pueden encontrar estas palabras en el diccionario, la definición que se hallará no se corresponde con el uso que le ha asignado la población nikkei. Finalmente, existe una palabra que no se encuentra como tal ni en el diccionario de okinawense ni en el diccionario de japonés. Se trata de la palabra «niisan», la cual es producto de la inventiva de la comunidad peruano-japonesa.
1 3 3
su lugar de origen para residir por trabajo en otro lugar de manera temporal. En el contexto peruano, este término cuenta con un trasfondo histórico particular, ya que, durante las décadas del 80 y el 90, muchos nikkei peruanos viajaron masivamente a Japón para trabajar. Esto se conoce como el Fenómeno Dekasegi. Denki: [japonés] electricidad. En muchos casos, este término es utilizado como equivalente de luz eléctrica en el habla coloquial. Doojin: la comunidad inmigrante japonesa utilizaba este vocablo para referirse al poblador autóctono peruano. Fujinkai: [japonés] se podría traducir como asamblea de mujeres, ya que «kai» es un ideograma que se utiliza en la composición de palabras como «reunión», «asamblea», «junta» y «concentración», y «fujin» significa mujer o señora. En el contexto peruano, aparecieron asociaciones lideradas exclusivamente por mujeres. Ellas anexaron el término «fujinkai» al nombre de sus asociaciones. Guachimán: [peruanismo] agente de vigilancia particular que protege las viviendas o instituciones de cualquier robo o atentado. Haniwa: [japonés] figura de terracota para enterrar junto con el (la) difunto (a). Hataori: [japonés] tejido. Hikooki: [japonés] avión. Hiragana: [japonés] alfabeto silábico japonés con caracteres en forma redonda. Ichiban: [japonés] el primer lugar, el número uno. Ichiman: [japonés] diez mil. Irichaa: [okinawense] plato típico de Okinawa. Es un salteado de verduras y carne. Issei: [japonés] de la primera generación.
1 3 4
Jyuugoen: [japonés] 15 yenes. Jyuuku no Haru: [japonés] 19 primaveras. Kamisama: [japonés] espíritu divino equivalente a Dios, concepto de la religión shintoísta. Kanji: [japonés] sinograma. Uno de los tres sistemas de escritura japonesa. Kara: [japonés] desde. Kajimaya: [okinawense] molino de viento. Kajimayaa nu ‘uiwee: [okinawense] celebración del kajimayaa o nonagésimo séptimo aniversario. Kenjinkai: [japonés] institución prefectura!. Kurujaataa: [okinawense] azúcar negra. Kusa: [okinawense] hierba. Misoshiru: [japonés] sopa de pasta de soya. Miso: [japonés] pasta de soya. Naichi o naichaa: [okinawense] término utilizado para referirse a los habitantes de las llamadas islas principales de Japón: Honshu, Kyuushuu, Shikoku y Hokkaidoo. Nihon: [japonés] Japón. Nihonjin: [japonés] natural de Japón. Niisan: esta palabra no encuentra significado en el japonés, porque es una creación local de los inmigrantes japoneses que se utiliza de manera equivalente a la palabra «señor» o «hermano». Al parecer, deriva originalmente de la palabra japonesa «oniisan», cuyo significado es «hermano mayor». Nikkei: [japonés] de origen japonés. En la actualidad, este es un concepto transnacional que acoge a diferentes generaciones de descendientes 1 3 5
japoneses fuera de Japón. Nisei: [japonés] de la segunda generación. Obaachan u obaasan: [japonés] abuelita. Ojiisan: [japonés] abuelo o anciano. Okaasan: [japonés] madre. Okashi: [japonés] dulce o golosina. Okane: [japonés] dinero. Otoosan: [japonés] padre. Perujin: [japonés] natural de Perú. Piraña: [peruanismo] ladronzuelo que roba en grupo. Sake: [japonés] bebida alcohólica. Sakijooguu: [okinawense] bebedor. Sansei: [japonés] de la tercera generación. Sashimi: [japonés] plato japonés que se compone de filetes de pescado crudo macerados en salsa de soya. Satoo: [japonés] azúcar. Sanshin: [okinawense] instrumento musical de cuerdas creado en Okinawa. En japonés se llama shamisen. Shooyu: [japonés] salsa de soya. Sonjinkai: [japonés] institución distrital. Algunos acortan la palabra y solo utilizan el término «sonjin». Sumoo: [japonés] lucha tradicional japonesa que se desarrolla dentro de un círculo. Tanomoshi: [japonés] digno de confianza. Deriva del infinitivo «tanomu» que significa «pedir algo a alguien». En Perú, el tanomoshi fue una modalidad de préstamo colectivo basado en la confianza. 1 3 6
Tatami: [japonés] estera de paja. Tempura: [japonés] frituras japonesas. Tofu: [japonés] queso de soya. Tocapu: [quechua] conjunto de cuadrados con decoración geométrica, generalmente polícromos, utilizados en el período Inca en tejidos o bordados, y en vasijas. Tusán: descendiente chino en Perú. Uchinaa: [okinawense] Okinawa. Uchinaguchi: [okinawense] idioma okinawense. Uchinaanchu: [okinawense] natural de Okinawa. Uchukui: [okinawense] pañoleta. Yamauku: [okinawense] de las profundidades de la montaña. Yen: moneda japonesa. Yanacona: [peruanismo] indio aparcero, que trabaja la tierra por trato o convenio con el dueño a cambio de una extensión de tierra, quien le proporciona semillas, herramientas y, a veces, préstamo de dinero. Esta palabra es de origen quechua y se generalizo para denominar a todo aquel que trabajara bajo dicha modalidad independientemente de su origen étnico. Yuta: [okinawense] médium o chamán, muy consultada aún por la comunidad okinawense en Perú. Zambo: [peruanismo] mestizo de ascendencia negra e indígena.
1 3 7
Dossier fotográfico
Inmigrantes japonesas, principios del siglo XX. Archivo: Familia Guibo.
Madre inmigrante, siglo XX. Archivo: Familia Nakahodo.
1 4 1
Inmigrante Kamaaa Nishihara. Archivo: Familia Nishihara.
Kamee Yagui. Archivo: Doris Moromisato.
Tsuru Chinen. Archivo: Familia Chinen Miyasato.
Mutsue Fujimori. Archivo: Doris Moromisato.
Naeko Tamashiro. Archivo: Perú Shimpo.
Elena de Kohatsu. Archivo: Doris Moromisato.
Ana Rosa Kanashiro Toma. Archivo: Perú Shimpo.
Kamee Agena. Archivo: Martha Meier M.Q.
Kamee Chinen. Archivo: Martha Meier M.Q.
Utoo Miyasato, campesina de Akamichi, con su última hija Doris Midori. Archivo: Familia Moromisato.
Jóvenes escolares nisei. Archivo: Familia Taira Nakahodo.
Jóvenes nisei. Archivo: Familia Uechi.
Mujeres nisei. Archivo: Familia Nakahodo.
Mujeres nisei. Archivo: Familia Taira.
Familia nikkei. Archivo: Panchita Chinen.
Niña nisei trabajando en el campo. Archivo: Familia Moromisato.
Kimi Shimabukuro y Simón Salazar. Archivo: Doris Moromisato.
Carmen Miyasato. Archivo: Perú Shimpo.
Rosita Yimura. Archivo: Doris Moromisato.