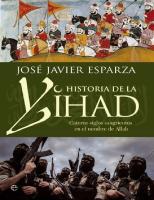Jose Javier Esparza - Curso General de Disidencia
José Javier Esparza Curso General de Disidencia Apuntes para una visión del mundo alternativa Ediciones El Emboscado/
Views 48 Downloads 2 File size 987KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- DANIPR86
Citation preview
José Javier Esparza
Curso General de Disidencia Apuntes para una visión del mundo alternativa
Ediciones El Emboscado/ col. “Metapolítica”. Madrid, 1997
1
Índice I. Introducción: Curso General de Disidencia. II. Más allá de la modernidad (y de la posmodernidad) Qué es una visión del mundo. La visión del mundo de la modernidad. Descartes y el “programa del tiempo nuevo”. La trilogía ilustrada: libertad, igualdad, fraternidad. Crisis de la visión moderna del mundo. El momento de la posmodernidad. Un modelo para después de la posmodernidad. III. Del sentido de la Historia. Visiones de la Historia. La visión moderna de la Historia y sus ideologías. La muerte del progresismo. Elementos para una nueva idea de la Historia: el devenir como esfera. Excurso: sobre la representación “trifuncional” de la Historia. IV. La cuestión de la técnica. Perspectivas de la técnica. La técnica no es neutra. Manifestación del problema de la técnica. Reconstrucción: una antropología de la técnica. Técnica antigua y técnica moderna. Crítica metapolítica de la técnica moderna. V. La trampa del humanismo (excurso a la cuestión de la técnica). Qué es humanismo. Humanismo como individualismo. Humanismo como explotación del mundo. El alejamiento del Ser. Más allá del humanismo. VI. Por un nuevo modelo de sociedad. Qué es un modelo social. El modelo social moderno. Crisis del modelo social moderno. Nuevos modelos de filosofía social. Comunidad y sociedad. Construir un nuevo modelo social. VII. La sociedad de la información: la influencia social de la TV. La televisión. Qué es la comunicación. El lugar del sujeto. ¿Es posible otra comunicación social? El sentido de la comunicación de masas. VIII. Principios de una nueva economía política. Política económica y Economía política. Génesis de la ideología economicista. Grandes modelos economicistas: liberalismo, marxismo, estado del Bienestar. Centro y periferia. Crisis del modelo económico occidental. Reconstrucción de una economía política. IX. Ideas sobre la teoría de la Política. Crisis y críticas del Estado de Derecho. Términos de la teoría: pueblo, nación, estado, lo político. Representación y participación. Poder presidencial. Organización territorial. X. La idea de Nación. Equívocos de la resistencia frente al Estado universal. Genealogía de la idea de nación. Un concepto difícil. La nación como realidad
2
orgánica. Nación como proyecto. La crisis del Estadonación. Hacia una redefinición de la Nación. XI. España: crisis de la conciencia nacional (excurso a La idea de Nación) Nación y modernidad. La nación española. Muerte de la idea de nación. ¿Una reconstrucción? XII. La Gran Política y el orden del mundo. La Gran política. Evolución histórica de los bloques de poder: del Imperio al Nuevo Orden del Mundo. El análisis de la política exterior. La Geopolítica. El choque de civilizaciones. El lugar de España. XIII. El Nuevo Orden del Mundo. La construcción del NOM. Los que mandan en el mundo. El cosmopolitismo universal. El mundo contemporáneo. El Fin de la Historia. La tesis de Huntington. El combate de nuestro tiempo. XIV. La barbarie técnica con rostro humano. La Conferencia de El Cairo sobre población. La cuestión del aborto. El problema demográfico. Un orden económico injusto. El mundo de la modernidad técnica. La técnica, en su sitio. Y los derechos de los pueblos. Dioses contra Titanes. * Procedencia de los textos: “La sociedad de la información: la influencia social de la Televisión” fue presentada como ponencia en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (San Sebastián, 1993). “España y la crisis de la conciencia nacional” fue presentada como contribución al seminario homónimo en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense (El Escorial, Madrid, 1994). “La trampa del humanismo” y “La idea de nación” fueron leídos ante la Universidad de Verano del Proyecto Aurora (Liérganes, Santander, 1994). “El nuevo orden del mundo” y “La barbarie técnica con rostro humano” recogen textos de conferencias pronunciadas en Bilbao, Madrid y Valencia (19941995). “Más allá de la modernidad”, “Del sentido de la Historia”, “La cuestión de la técnica”, “Por un nuevo modelo de sociedad”, “Principios de una nueva economía política”, “Ideas sobre la Teoría de la Política” y “La Gran Política y el orden del mundo” fueron expuestos en el primer curso de formación del Proyecto Aurora (Madrid, 1995).
3
4
I Introducción. Curso general de disidencia ¿Por qué Curso general de disidencia? Este volumen es el fruto de tres años de trabajo desparramados en cursos de formación, universidades de verano, ciclos de conferencias y debates en foros diversos, aunque generalmente vinculados a la labor intelectual del Proyecto Aurora y la revista Hespérides. Por eso lo hemos llamado “Curso”, en dos de los sentidos del término: primero, porque es un amplio compendio de (modestas) lecciones, pero también porque es el resultado de un recorrido con armas y bagajes por buena parte de la geografía española, desde Bilbao hasta Granada, desde Santander hasta El Escorial, desde Valencia hasta San Sebastián. Su contenido no es monográfico: antes bien, se trata de incursiones en un diverso abanico temático cuyo único punto en común es la trascendencia de las preguntas formuladas y el intento de ofrecer a cada una de ellas algunas respuestas que sean coherentes entre sí; hemos tratado de ver los problemas globalmente y, desde esa globalidad, responder a cada problema particular. Por eso hemos añadido el calificativo de “General” a nuestro curso: porque trata de aprehender los elementos comunes de una multitud de problemáticas cuya pluralidad a veces nos desconcierta. El ejercicio, bueno es confesarlo cuanto antes, nos ha llevado por tierras poco transitadas o incluso incógnitas, muy lejos del discurso hoy dominante, muy lejos de ese “pensamiento único” que hoy se impone por todas partes y muy lejos también de la obediencia a lo “políticamente correcto”, esa forma histérica y fofa de inquisición. Cada época tiene su propio tipo de estupidez; nuestro tiempo, a juzgar por sus efectos, ha llegado más lejos que ningún otro anterior. Por nuestra parte, al mirar el mundo que nos rodea y tratar de explicar su por qué, nos hemos visto continuamente llevados a la más clamorosa de las disidencias: disidencia del conformismo imperante, disidencia de ese silencio con que hoy se intenta ocultar la presencia de cuestiones que nos superan, disidencia de ese sistema (ideológico, económico, técnico y, digámoslo también, político) que trata de enmascarar su ruina con toneladas de maquillaje ante las cámaras de televisión, como una vieja madama desdentada de burdel. Así pues: Curso general de disidencia. *** El pulso de nuestro tiempo, en efecto, es el pulso ora mortecino, ora acelerado de quien se halla en situación terminal. En un libro anterior, Ejercicios de vértigo, nos habíamos asomado a la circunstancia del alma contemporánea: muertas las esperanzas de la modernidad, descubierta la gran trampa del relato moderno, aparecía, burlesco, el fantasma de la posmodernidad y movía sus orejas zumbonas para decirnos que estábamos ya en otro
5
momento, que el mundo más exactamente: el mundo occidental moderno, como acertadamente me precisó Fernández de la Mora cuando presentamos ese libro en el Ateneo de Madrid había mudado de piel y llegaba, al mismo tiempo que el segundo milenio, a un punto sin retorno. Ejercicios de vértigo trató de ser la topografía de ese punto de noretorno a partir de un paseo por sus pliegues más visibles: la mentalidad apocalíptica, el nomadismo imperante, la tecnificación de la existencia, el retorno de lo trágico, las nuevas formas políticas y sociales, etc. Y si aquello fue una topografía, ésto trata de ser una prospección, un descenso a las capas más profundas de nuestro tiempo y un intento por conocer su verdadera esencia. Pero, a diferencia de Ejercicios de vértigo, este Curso general de disidencia no se contenta con una labor descriptiva y crítica de lo que descubre: pretende, además, aportar vías alternativas a lo descubierto, sugerir líneas de respuesta a la mutación que estamos viviendo. De ahí el subtítulo escogido para este volumen: “Apuntes para una visión del mundo alternativa”. El mundo cambia de piel, en efecto y probablemente también de contenido; aquí no sólo lo constatamos, sino que, además, con soberbia inaudita pretendemos aconsejarle el nuevo traje que debe ir encargando al sastre del devenir. *** Por supuesto, que no se busque aquí un recetario de soluciones. Bonita cuestión ésta, por cierto: “dar soluciones”. Una de las críticas más frecuentes contra Ejercicios de vértigo fue precisamente ésa: “No da soluciones”. El lector me entenderá cuando le diga que de tener yo, pobre gacetillero, soluciones para los problemas del mundo, habría fundado inmediatamente una nueva religión. Porque uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es, precisamente, la ausencia de soluciones, o al menos de soluciones tal y como las entienden los políticos, o sea como recetarios de medidas administrativas que mecánicamente se pueden poner en marcha al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Quién tiene soluciones mecánicas para el problema ecológico, para la desagregación social, para la cuestión de la técnica, para el nuevo orden del mundo, para la transnacionalización de la vida, para la crisis de los Estados? Podemos ver la causa del problema y podemos apuntar una vía de escape, pero en este tipo de cuestiones la distancia entre mecanicismo y mesianismo es demasiado estrecha como para no andarse con tiento. De manera que si alguien pretende encontrar aquí una lista de medidas para solucionar hic et nunc los grandes problemas de nuestro mundo, puede ir cerrando este libro y todos los demás, por cierto y refugiarse en la linda imaginación de mundos utópicos donde todo debe funcionar bien porque así lo dicen los papeles: el liberalismo, el marxismo y demás opiáceas del esfuerzo mental. Lo que aquí se va a encontrar es más bien otra cosa. Lo que aquí se va a encontrar y creemos honestamente que ésa es la principal aportación de este Curso es una clave de interpretación para pensar nuestro tiempo. Nuestra propuesta es ofrecer una plataforma de explicación de este cambio que vivimos: un lugar desde el cual observar, comprender y explicar lo que está pasando. Nuestra perspectiva no es política, sino metapolítica. Los
6
fenómenos que nos rodean, desde la decadencia de las instancias políticas hasta la Conferencia de El Cairo sobre la población mundial, tienen un sentido, responden a una lógica, es posible identificar sus antecedentes, su genealogía y sus objetivos; también es posible prever su evolución y sus consecuencias. La labor resultará todavía más efectiva si además intentamos observar todos esos fenómenos desde un mismo sitio, desde el ojo del huracán, por utilizar la figura de Jünger. En el centro del ojo del huracán, donde reina la calma, la desbocada movilidad del mundo se advierte con nitidez meridiana; todo adquiere sentido. Esa es precisamente la gran carencia de nuestro tiempo: la del sentido. No estamos seguros de haberlo encontrado, pero este Curso general de disidencia puede también definirse de esta manera: una búsqueda del sentido. *** La gran cuestión que se plantea ahora es el para qué: ¿Para qué esta exploración? ¿No tiene más objetivo que la simple especulación o, por el contrario, pretende servir para la acción, para inspirar acciones positivas sobre el mundo que describe? Digamos de entrada que sentimos el máximo de los respetos por la reflexión y la especulación intelectual, que en ningún caso nos parecen “simples”. No hay acción posible sin una reflexión previa y posterior sobre el sentido de la acción. Por eso Bergson, en una de sus frecuentes frases felices, definía al hombre completo como “aquel que actúa como hombre de pensamiento y piensa como hombre de acción”. El trabajo intelectual lo es esencialmente de reflexión y especulación; sólo después cabe la acción y, desde nuestro punto de vista, ni siquiera ésta es necesaria para que el pensamiento obtenga su razón de ser: el conocimiento se basta a sí mismo, reposa sobre sí mismo porque todo, a su vez, reposa sobre el conocimiento. En los años 60 se puso de moda en Europa la figura del intelectual engagé, el “comprometido”. Naturalmente, sólo se aceptaba tal etiqueta para quien estaba comprometido con la izquierda; los otros, los comprometidos con la derecha, no eran “engagés”, sino “lacayos de la burguesía”, y el tercer grupo, el de los no comprometidos, quedaban bajo sospecha de diletantismo, de inhibición social o de “falsa conciencia”. Luego se ha visto que la mayor parte de aquellos “engagés” terminaron haciendo buenos negocios a la sombra de una izquierda que culminó la última gran revolución burguesa de Occidente, la del capitalismo con preocupación social, como acertadamente vio Pasolini. Tan triste trayectoria es argumento suficiente para descalificar a quienes mecánicamente vituperan al “intelectual puro”. Pero dicho ésto, señalemos no obstante que sí, que nuestra exploración es una exploración comprometida, porque pretende servir para la acción. ¿En qué sentido? Ciertamente, no proponiendo recetas programáticas, sino abriendo líneas de reflexión y sugiriendo vías para que esas reflexiones se articulen, en un momento ulterior, en forma de acciones concretas. Nuestro trabajo ha consistido en examinar los problemas, consultar a quienes los han examinado antes que nosotros, desentrañar su lógica interna, dibujar el perfil que esos problemas hoy nos ofrecen y tratar de oponerles salidas alternativas, ya sea mediante 7
rectificaciones radicales, ya forzando su propia evolución, ya apuntando un desarrollo alternativo. ¿Y para qué? Digámoslo sin ambages, aunque el objetivo pueda parecer desmesurado: para mover a reflexión y para que se vaya abriendo camino la necesidad de tomar medidas, de mirar el mundo de otro modo y, con esa mirada distinta, vivir un mundo distinto. Es más que probable que el objetivo nos supere; pero la audacia también forma parte del trabajo intelectual. *** El método empleado en cada una de estas exploraciones ha sido, con pocas variaciones, el mismo: exponer el problema, dibujar su genealogía, incluirlo en ese proceso general que llamamos modernidad, examinar las razones por las que se ha convertido en tal problema, evaluar su posible evolución y, por último, proponer un esquema alternativo. Especifico el método porque la pregunta va a ser inevitable: “¿Desde dónde habla usted?”. Pues bien: por el propio método se verá que aquí hablamos desde después de la modernidad. Y ese después no debe interpretarse sólo desde un punto de vista temporal (el fin del periodo moderno, el periodo posmoderno), sino también desde un punto de vista filosófico: la muerte del pensamiento moderno, la muerte de la Ilustración, lo que hay (o pueda haber) cuando ya nadie cree en las ideas que la modernidad impuso como verdades universales. Pero hay más: la modernidad ha muerto, sí, pero, ¿qué nos queda? Ya se ha dicho: eso que se llamó posmodernidad y que constituyó la atmósfera de Ejercicios de vértigo. Ahora bien, la posmodernidad, en sí misma, no ofrece salida alguna: es como seguir un camino, llegar al borde de un abismo y sentarse a esperar acontecimientos. La gran apuesta de nuestro tiempo no es ir más allá de la modernidad éso ya se ha consumado por la propia fuerza de las cosas, sino ir más allá de ese estupor paralizante que se ha llamado posmodernidad. Salir de la posmodernidad exige tomar una decisión, señalar objetivos, señalar “enemigos”, señalar lo que se quiere y lo que no se quiere lo que queremos ser y lo que no queremos ser. Aquí, en esta contraposición de opciones, es donde se abre el debate. Volvemos a la pregunta impertinente: “¿Desde dónde habla usted?”. Pues bien: aquí se habla desde una cierta tradición de pensamiento que fue premoderna, que ha sido antimoderna y que ahora ya no puede ser posmoderna, sino que tiene que ir más allá. La crisis de la modernidad ha devuelto al primer plano de la escena concepciones y visiones del mundo que nacieron antes de la modernidad, que han llevado una vida agitada durante estos últimos siglos y que ahora, cerrado el paréntesis moderno, pueden argüir legítimamente sus razones y reivindicar sus derechos. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado en el mundo de las ciencias. Tras dos siglos de hegemonía ininterrumpida de los paradigmas mecanicistas, surgidos de la mentalidad ilustrada, la física y la biología nos han hecho cambiar la visión de la realidad y nos han llevado a buscar nuevos paradigmas de tipo holista, donde los fenómenos ya no reposan sobre sí mismos, sino que encuentran su sentido en una globalidad en la que todo guarda relación con todo. Ahora bien, éso lo había visto ya la metafísica antigua, tradicional, desde 8
Aristóteles hasta los hindúes. El progreso de las ciencias nos ha conducido, en cierto modo, a un retorno de donde podríamos legítimamente deducir que ciertos principios que antes se consideraban antiguos son, en realidad, eternos. Veamos también lo que ha pasado con la crítica conservadora que emergió en la Europa de los años veinte y treinta: considerada durante cierto tiempo como una mera reacción anti moderna, vituperada por las corrientes neoilustradas como embrión de “fascismo”, la propia evolución de la modernidad las ha devuelto al primer plano de la escena. Por ejemplo, aquel famoso neoconservadurismo que Jürgen Habermas inscribía en el polígono JüngerSchmittHeideggerLorenzGehlen, y al que acusaba de oponerse a la triunfal marcha de las Luces, se ha convertido ahora en una referencia imprescindible para entender la agonía del mundo moderno. Pero es que también otras corrientes nacidas de la propia modernidad, como la primera Escuela de Frankfurt (la de Adorno, Horkheimer y, si se nos permite incluirle aquí, Walter Benjamin) está demostrando ser muy rica en sugerencias para pensar el fracaso de la Ilustración, e incluso es perfectamente posible incorporarlas a un esfuerzo global para superar la extinción de las Luces. Tampoco es posible prescindir de otras corrientes que han emergido en los últimos decenios y que permiten tomar el pulso de los acontecimientos: el análisis de la sociedad del espectáculo desarrollado por el situacionismo francés entre los años 60 y 70; los movimientos identitarios que se han levantado en defensa de los arraigos y las especificidades culturales, contra el viejo proyecto moderno de construir una humanidad homogénea y uniforme; ese neoespiritualismo difuso que hoy surge, oscilando, es verdad, entre el esoterismo de bazar y el profundo sentido de la sagrado, pero que en cualquier caso demuestra la imposibilidad de eliminar la dimensión espiritual del hombre; el trabajo intelectual de la denominada nueva derecha en Francia y en Italia, que ha formulado las objeciones más sólidas de los últimos treinta años contra el mundo moderno; la estela trazada por el pensamiento débil del posmoderno Gianni Vattimo, en busca de una racionalidad que vaya más allá de la técnica y que ha redescubierto la aportación trascendental de Heidegger; la escuela antiutilitarista en las ciencias sociales, que ha dibujado un paradigma alternativo al economicismo rampante de neoliberales y post marxistas; la corriente comunitarista norteamericana, que ha levantado acta del colapso de la vida social en el mundo capitalista; la crítica ecologista, que a pesar de sus ocasionales excesos y de sus banalizaciones políticas y mediáticas ha puesto el dedo en la llaga más lacerante del mundo industrial... Son sólo algunos ejemplos. Y lo que nos interesa sobre todo retener es el hecho de que a partir de aquí, a partir de la convergencia de todas estas corrientes, es perfectamente posible construir una clave de interpretación general y relativamente coherente de los problemas de nuestro tiempo. Dicho de otro modo: los premodernos y los posmodernos se pueden hoy dar la mano para pensar el mundo que viene. A pesar de su heterogeneidad evidente, algo está tomando forma a partir de la conjunción de todas estas líneas de reflexión. El presente Curso bebe en todas esas fuentes. El resultado no puede ofrecer siempre, claro es, un perfil homogéneo. Pero quizá pueda ser un primer paso para construir una nueva coherencia frente a la crisis actual. 9
*** Esa búsqueda de una cierta coherencia en el análisis de los problemas de nuestro tiempo permite explicar algunas características de este Curso general. Por ejemplo, la presencia de determinadas reiteraciones. En efecto, si de lo que se trata es de aportar una clave general de interpretación, parece lógico esperar que la clave se repita cada vez que se va a interpretar un hecho. Así, el lector encontrará que un mismo modelo de interpretación filosófica e histórica se aplica a varios fenómenos diferentes: a la técnica, a la economía, al modelo social, etc., repitiéndose en todos los casos. Esa reiteración, deliberada, permite al lector cubrir un triple objetivo: aprehender desde el primer momento el sentido del discurso en cada exploración concreta; seguir con facilidad la coherencia general de nuestro análisis y, por último, aplicar ese mismo modelo de interpretación a diversos casos prácticos. ¿Cuál es esa clave de interpretación que aquí proponemos? En líneas generales, podemos decir que se trata de una genealogía de los valores y, al mismo tiempo, de una ideocrítica en el sentido que Manuel de Diéguez da a este concepto. Nada ocurre porque sí. Las cosas (la economía, la sociedad, la técnica, la política) no se desarrollan por sí mismas, ajenas a las acciones de los hombres. La forma que el mundo adopta está íntimamente relacionada con la mirada que el hombre proyecta sobre el mundo. Eso no quiere decir que el mundo sea siempre lo que el hombre quiere hacer de él; hay una especie de tragedia de la voluntad que con frecuencia conduce a que los paraísos imaginarios se conviertan en infiernos reales. Pero sí quiere decir que toda forma concreta que una parcela de la realidad adopte (una determinada economía, una determinada técnica, una determinada política) procede de una voluntad humana, una voluntad que a su vez es expresión de una visión del mundo concreta. Así pues, de lo que se trata es de recorrer el camino en sentido inverso: partir del hecho para llegar a la idea que lo produjo, tomar apoyo en esa idea para descubrir de qué visión del mundo procede y, por último, confrontar la visión del mundo en cuestión con sus frutos reales, con su acción sobre la vida y sobre los hombres. Descubierto el camino, podemos intentar la exploración de vías alternativas. En ese sentido, este Curso general de disidencia es tributario, al mismo tiempo apéndice y anticipación, de otra obra más amplia: Las metamorfosis de Fausto. En efecto, en esta última, que verá la luz en breve, hemos recorrido el camino de la modernidad a partir de una interpretación del Fausto de Goethe. Allí nuestra tesis de combate es que el Fausto goetheano fue una gigantesca metáfora de la historia de Occidente, y que tal carácter metafórico sigue siendo válido más aún: lo es especialmente incluso para aquellos periodos que Goethe no pudo ver: los siglos XIX y XX. A partir de la narración fáustica, damos un sentido al devenir de la civilización occidental. Y lo más asombroso es que, desde esta perspectiva, Goethe puede ser considerado como un verdadero precursor de la crítica contemporánea a la modernidad. No adelantaremos aquí, por razones obvias, más detalles sobre el contenido de esta obra, pero sí es preciso decir que la clave de interpretación propuesta en este Curso general es fruto directo de la larga investigación emprendida en torno a la problemática moderna del Fausto. Allí se encontrarán las bases de
10
conclusiones que aquí pueden parecer apresuradas; allí se hallarán desarrollos que aquí apenas quedan apuntados. Problemas como el de la técnica, que en este Curso es omnipresente pero en el que se profundiza poco, constituyen la columna vertebral de Las metamorfosis de Fausto. En general, podemos decir que este Curso es el resultado de la adaptación a temáticas concretas del esquema de interpretación general allí trazado. Así pues, los textos reunidos en este Curso son inseparables de su condición de fruto de una investigación más amplia. Su carácter expositivo y oral condiciona además su estilo y su estructura. Pero no nos ha parecido apropiado dar forma literaria a textos que fueron concebidos para la exposición oral. Respecto a la estructura de esta compilación, responde a esa misma lógica: el fruto de una investigación. Así, el Curso se abre con el planteamiento del esquema general de interpretación, lo cual nos lleva a proponer una doble superación: la de la modernidad y la de la posmodernidad. Después, complementamos lo anterior con una concepción general de nuestro marco histórico, esbozando una cierta idea de la filosofía de la Historia. A partir de ahí se procede a aplicar el modelo de interpretación a diferentes temáticas: la técnica (y, en relación con ella, la cuestión del humanismo), el modelo social, el modelo económico, el modelo político y el orden político del mundo. Por el camino, a modo de excursos, nos detenemos en otros aspectos del mundo contemporáneo: la sociedad de la información (donde se funden las problemáticas de la técnica y el modelo social), la crisis de la idea de nación o esa barbarie técnica con rostro humano que supuso la ya mencionada Conferencia de El Cairo. *** Una disidencia de la agonía moderna. Un recorrido por las grietas de nuestro tiempo. Una exploración más allá de la parálisis posmoderna. La propuesta de una clave de interpretación para juzgar la evolución de esta gran crisis. La búsqueda de nuevas convergencias entre quienes se han acercado críticamente al alma del mundo contemporáneo... Este Curso general de disidencia pretende ser una pequeña contribución a todo éso. Si sirve para que alguien tome conciencia de la necesidad de imprimir un giro a nuestro mundo, no podremos sentirnos más satisfechos. Y una última nota sobre esta “toma de conciencia” a la que apelamos. En efecto, el gran problema del momento presente no es que falte vista para percibir la crisis o que falten respuestas para afrontarla; lo que falta es la voluntad, la osadía, la presencia de ánimo para salir de este callejón sin salida. Tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, se ha impuesto un cierto tipo de pensamiento que es a todas luces de una fragilidad infinita, pero cuyas fronteras nadie osa traspasar: en lo económico, un ultraliberalismo que ha vuelto a polarizar el mundo entre ricos y pobres, como en los peores tiempos del capitalismo salvaje; en lo político, una democracia mínima que ha apartado a los pueblos de la participación en su propio destino y ha entregado el poder a los grupos de presión y a los aparatos de los partidos; en lo social, una moralina del individualismo y del pacifismo que bajo la máscara de la “solidaridad” y la “tolerancia” pretende ocultar la abdicación de todo futuro libre y de todo compromiso real del sujeto con su comunidad; en lo cultural, una mixtura de instrucción técnica y cultura de masas que trata de implantar en todo el globo 11
una suerte de cosmopolitismo del sinsentido... Basta ver una hora de televisión o escuchar el discurso de cualquier opinionmaker para captar la inverosímil fuerza de esta apología de la banalidad. Es lo que Ignacio Ramonet ha llamado pensamiento único y lo mismo que Guillaume Faye denominó softideología: paralizado por la incertidumbre de un mundo en cambio, Occidente se entrega a la repetición ritual de una letanía ideológica en la que ya nadie cree, que ha sido desacreditada por la propia evolución cultural y científica, pero que sobrevive porque sigue constituyendo un refugio seguro frente a un futuro arriesgado. Figura de la modernidad senil. En otro tiempo, la modernidad se caracterizó por su osadía para afrontar los riesgos del porvenir. Era aquella deliciosa impresión de incertidumbre que fascinaba a Ortega, por ejemplo. Pero hoy incluso éso ha desaparecido. Occidente parece buscar desesperadamente una residencia para quemar en ese modesto retiro sus últimos años. Occidente, el Occidente moderno, desea poner fin a su historia. Si la tesis del Fin de la Historia reactualizada por Francis Fukuyama alcanzó tal éxito, no fue por la solidez de su exposición sumamente discutible, sino porque logró conectar con el ánimo profundo de un mundo cansado. El “pensamiento único” responde a la misma lógica: es un pensamiento de la tercera edad. Sin duda es más cómodo refugiarse en ciertas convicciones simples, aunque sean débiles, aunque en el fondo nadie las crea, aunque hagan agua por todas partes... Pero es la técnica del avestruz. Podemos, sí, entregarnos al pensamiento único, pero la renuncia no va a aplazar o a atenuar la explosión de una realidad implacable. Hay que buscar caminos nuevos. Y para éso, lo primero es “tomar conciencia” de que hay que echar a andar. No es verdad que el futuro esté cerrado. Hoy está más abierto que nunca porque es más incierto que nunca. Saltemos, pues. “El Guijo”, Marzo 1996 ***
12
II Más allá de la modernidad (y de la posmodernidad) La definición de lo moderno es una tarea de tal envergadura que ha generado millares de páginas. Hay muchas formas de acercarse a la modernidad: como proceso técnico, como impulso estético, como evolución filosófica... Aquí vamos a definir lo moderno desde una perspectiva que engloba a todos esos aspectos: vamos a definir lo moderno como una visión del mundo. 1. Qué es una visión del mundo. Una visión del mundo es el conjunto de valores, creencias, ideas y prejuicios que dan sentido a la existencia de un conjunto humano, y en función de los cuales construye ese conjunto humano su concepción de sí mismo y de cuanto le rodea. Todo producto de un grupo humano (cultural, civilizacional, técnico o del tipo que fuere) procede de la visión del mundo de ese grupo. Esa visión o concepción del mundo (Weltanschauung) constituye el marco de referencia general que orienta todos los aspectos de la vida de un conjunto humano: la política, la economía, la investigación científica, etc., aportando respuestas coherentes entre sí a todos y cada uno de los problemas que se plantean. Esta definición de la visión del mundo como sustrato elemental de la presencia humana en la tierra implica varias cosas. Implica, por ejemplo, que todo gran cambio político o económico ha de pasar antes por un cambio de visión del mundo, un cambio de modelo cultural, es decir, un cambio de valores. Así, por ejemplo, el nacimiento del capitalismo habría sido imposible sin que desapareciera previamente la vieja concepción comunitaria, tradicional, agraria de la economía como subsistencia y “despilfarro” para ser sustituida por otra concepción individualista que santificaba el esfuerzo y el ahorro. Ahí hay, previamente, un cambio de visión del mundo que provoca, a su vez, un cambio en el sistema económico. El nuevo sistema no habría podido cuajar de no ser considerado previamente “bueno” por una mayoría relativa de grupos sociales. Otro claro ejemplo es el de la Revolución francesa: mucho antes de que las ideas ilustradas se materializaran políticamente, la Ilustración ya era una corriente mayoritariamente aceptada por las elites culturales europeas, que la proyectaron a su vez sobre el resto del pueblo. Los ilustrados impusieron su visión del mundo y a partir de ese momento, la Ilustración se impuso en el mundo. Los cambios políticos o económicos alteran la legalidad, sí; pero tal alteración no es posible o, al menos, no de forma duradera si previamente no se han sembrado los nuevos valores necesarios para que el cambio sea aceptado. En otros términos: los cambios en la visión del mundo son los que proporcionan legitimidad a los cambios en los modelos políticos o económicos. Durante casi tres siglos, la visión del mundo que ha imperado en el espacio de Occidente ha sido la de la modernidad. La visión moderna del mundo constituía un marco compacto de
13
ideas y valores, marco del cual se podían deducir diversas interpretaciones políticas o económicas. Por ejemplo: el marxismo o el liberalismo son concepciones aparentemente contrapuestas, pero proceden por igual del marco cultural de la modernidad. Pues bien: lo que hoy ha entrado en crisis no es tal o cual punto del marxismo o el liberalismo, ni ambas concepciones en conjunto, sino, en general, la visión del mundo de la modernidad. Explicaremos, por tanto, cuál es la visión moderna del mundo y qué rasgos la definen; por qué ha entrado en crisis; qué visión le ha sustituido (la posmoderna) y cuáles son sus rasgos; por qué la nueva visión (posmoderna) es insuficiente y, en fin, qué visión del mundo alternativa podemos nosotros proponer. 2. La visión del mundo de la Modernidad. La modernidad es una noción sumamente ambigua. Por convención, aceptaremos definir la modernidad como el marco cultural que ha dado lugar a la civilización técnica, nacida de una sobrevaloración del espíritu humano respecto a su entorno natural y representada en un marco histórico de carácter linealprogresista. Individualismo, materialismo y progresismo (entendido como finalismo histórico, como fe en el carácter lineal de la historia) son los rasgos fundamentales de la modernidad. Por tanto, para reconstruir la genealogía de la modernidad nos hemos de remontar a las primeras formulaciones del individualismo y del materialismo, que aparecen en el ámbito cultural judeocristiano y en la Grecia tardía. Las primeras formulaciones premodernas, que luego darán lugar al desarrollo ideológico de la modernidad, pueden representarse como una sucesión de escisiones cuyo eje es el hombre, que se separa progresivamente de la naturaleza, del tiempo y de sí mismo. Primera ruptura: el hombre se escinde del mundo. En el mundo tradicional, el hombre se considera uno con la naturaleza, a la que otorga unas vestiduras sagradas: el hombre se representa a sí mismo como parte de una naturaleza divinizada. La Naturaleza y el hombre comparten una misma esencia: son, en última instancia, lo mismo. Es un mundo encantado por el mito, hasta el extremo de que talar un árbol, por ejemplo, exige que el leñador salude previamente al árbol con un rito religioso. Este género de ritos han sobrevivido en Europa hasta fechas relativamente recientes. El hombre moderno, por el contrario, considera la naturaleza como materia inerte puesta a su disposición y que debe ser dominada. Pues bien: el origen de esta concepción materialista de la naturaleza es bíblico, especialmente hebreo. Es en la Biblia donde por primera vez se traza una nítida línea entre el mundo del Espíritu, que es de Dios, y el mundo físico, natural, materia privada de atributos espirituales y entregada al hombre para que se sirva de ella. A partir de aquí hay vía libre para la construcción de la civilización técnica contra la naturaleza sin alma. Y así nace el materialismo. Segunda ruptura: el hombre se escinde del tiempo. En el mundo antiguo, el hombre se representa el tiempo de forma cíclica: un círculo eterno, hasta el final de los tiempos. El tiempo y el hombre fluyen simultáneamente. El hombre antiguo vive una existencia atemporal. No hay, por otra parte, fe en el futuro. El hombre moderno, por el contrario, otorga un sentido optimista y ascendente a la historia: el pasado es negativo y el futuro será 14
por definición positivo. De ese modo, el hombre moderno confiere autonomía al marco temporal, al otorgarle un sentido inmanente e independiente de la voluntad humana. Aquí tiene su origen el progresismo. Tercera ruptura: el hombre se escinde de sí mismo. En el marco europeo, y al menos hasta el siglo VI, no tenía sentido oponer los conceptos de cuerpo y alma. Del mismo modo que el hombre y la naturaleza compartían un mismo tipo de esencia sagrada, así el cuerpo y el alma estaban fundidos. Cuerpo y alma son una misma potencia. La ruptura entre cuerpo (terrestre, caduco, material) y alma (celeste, eterna, espiritual) nace también en el ámbito judeocristiano. Respecto al mundo europeo, parece que las primeras formulaciones griegas sobre un alma celeste hay que acercarlas hasta las sectas órficas y el pitagorismo. Pero lo que en Grecia aparece es, sobre todo, una formulación metafísica de esta escisión: es la concepción socrática del espíritu en sí, correspondiente al “mundo de las ideas” de Platón. Así se crean dos mundos humanos: uno, el terrestre, el físico, vital; otro, el ideal, el metafísico, racional. Razón y vida se separan. Y el hombre padece también esta ruptura: por un lado, el cuerpo y su caducidad; por otro, el alma y su universalidad. De aquí nacerán tanto el individualismo, que consagra la subjetividad el conocimiento subjetivo como criterio de verdad, como el racionalismo, que presupone la existencia de una razón universal más allá de las contingencias materiales. Tengamos en cuenta estas tres escisiones, porque ellas nos van a servir de guía para interpretar el devenir de la visión moderna del mundo. 3. Descartes y “el programa del tiempo nuevo”. Estas tres escisiones (hombre/mundo, hombre/tiempo, hombre/hombre) van a permanecer en el ámbito religioso durante mucho tiempo, y concretamente en el ámbito religioso cristiano. No tiene una traducción en el mundo de la vida práctica o de las ideologías sociales. La concepción del futuro como promesa de salvación, fruto de la ruptura hombre/tiempo, se va a circunscribir a lo espiritual: la salvación futura será la resurrección de las almas. Respecto a la separación del hombre y la naturaleza, quedará atemperada por la idea de la “solicitud” hacia las cosas: el hombre es el señor de la naturaleza porque Dios le ha encomendado su cuidado. Del mismo modo, la separación alma/cuerpo tiene también sus límites: Santo Tomás dice que sólo Dios es más grande que el pensamiento racional, lo cual equivale a santificar la razón, pero todavía Lutero dirá que la razón es “la mayor prostituta del diablo”. Esto limita la proyección filosóficopolítica de la representación pre moderna. Sin embargo, llega un momento en que todas estas escisiones, hasta entonces confinadas en el terreno de lo espiritual, pasan al terreno de lo físico y lo material; abandonan el continente religioso para desembarcar en los continentes político, económico y social. Este proceso se llama secularización y arreciará durante el siglo XVIII, pero su principal guía es del siglo anterior: Descartes. Ortega y Gasset calificó el Discurso del Método de Descartes como el programa del tiempo nuevo”, es decir, el programa de la modernidad. Marx también reivindicó a Descartes como “el primer materialista científico”. ¿Por qué? Porque 15
Descartes traspasa al terreno de lo material todo lo que hasta entonces estaba en el terreno de lo espiritual. La obra de Descartes tiene, ante todo, tres ejes: El objetivo declarado de convertir al hombre en Amo y Señor de la naturaleza. A través de la razón, el hombre está destinado a distribuir, clasificar y comprender todo lo que le rodea el mundo físico, incluidos los otros hombres y la sociedad para utilizarlo en su beneficio. Es, en germen, la justificación de la ideología técnica. El instrumento filosófico para ello es la división radical de todo lo vivo en dos clases de realidad: Res cogitans/res extensa, es decir, las cosas del pensamiento y las cosas físicas. La separación entre mundo físico y mundo espiritual/mental, ya avanzada muchos siglos antes, queda así definitivamente establecida. El resultado es que lo sagrado, lo nofísico, queda confinado a su vez en un pedazo de espacio distinto al que ocupa el hombre. Por eso Marx considerará a Descartes como el primer materialista. Una conclusión: “Pienso, luego existo”, es decir, que el único criterio para dictaminar sobre la existencia humana es la autoconciencia del sujeto sobre sí mismo, la existencia racional y por tanto, que toda existencia no racional, como la del mundo natural, es una existencia en grado menor o incluso una noexistencia. Con Descartes se consagra el imperio de la razón individual. Una razón que, por otra parte, se supone específica y exclusivamente humana, y compartida, por tanto, por todos los hombres. El individualismo, que es uno de los rasgos de la modernidad, se convierte en argumento científico. Y se funde con el universalismo o cosmopolitismo, en la medida en que se cree que esa razón es común a todos los seres humanos. En definitiva, con Descartes se sistematizan por primera vez los grandes vectores ideológicos de la modernidad: materialismo (secularización de la escisión entre lo espiritual y lo físico), individualismo (secularización de la autonomía espiritual del hombre respecto a la naturaleza), racionalismo (secularización de la idea de alma), universalismo (secularización del carácter universal de Dios)... 4. La trilogía ilustrada: libertad, igualdad, fraternidad. La ideología de las Luces (la Ilustración), el primer gran movimiento decididamente moderno, construye sus tópicos a partir de la filosofía cartesiana. Su trilogía (libertad IgualdadFraternidad), convertida en divisa filosóficopolítica con la Revolución Francesa, procede directamente de esa filosofía. Veamos, en primer lugar, de dónde viene esta reivindicación de la Libertad. La libertad se concibe aquí como consecuencia directa del individualismo. Si el sujeto es capaz de aprehenderse a sí mismo como objeto (la autoconciencia), y si es precisamente esa capacidad lo que constituye la esencia humana, el sujeto habrá de ser capaz también de dirigirse a sí mismo conforme a una norma racional. El contenido puro de la libertad ilustrada es ése: el sujeto empieza y termina en su propia razón; luego la libertad consiste en la capacidad para “ser individuo”, por encima y más allá de cualquier otro vínculo de lengua, pueblo, raza, religión o nación. La libertad ilustrada es una libertad entendida como 16
superación, a través de la razón individual, de los vínculos comunitarios. Esa concepción, por cierto, resulta especialmente oportuna para la burguesía, que desde el siglo XVII viene tratando de liberar la actividad económica (esto es, su propia riqueza) de cualquier control político, social o religioso. Por eso Montesquieu dirá que “el único hombre verdaderamente libre es el burgués”. Libre, ¿de qué? Precisamente, libre de todos los viejos vínculos. El segundo término de la trilogía, la igualdad, se halla en estrecha relación con el anterior. En efecto, esa libertad individual, la libertad del ilustrado, exige la igualdad. ¿Por qué? Porque si la libertad se basa sobre la capacidad de la razón individual para aprehenderse a sí misma, y si se considera que esa capacidad es el rasgo fundador de la humanidad, habrá de aceptarse que todos los hombres son iguales por naturaleza, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Hay que subrayar que esta idea de la igualdad guarda una interesante sintonía con las aspiraciones de la burguesía en tanto que clase social. La burguesía, en efecto, es la primera que adquiere “conciencia de clase”, la primera que se ve a sí misma como clase en oposición al conjunto de la comunidad tradicional, lo cual es un rasgo específicamente moderno. En tanto que clase sometida a otras (a la nobleza, al clero, etc.), la burguesía considera que los otros estamentos son sus enemigos. Tanto como un presupuesto filosófico, la idea de igualdad es un instrumento para romper esa subordinación. Y cuando la realidad demuestre ser ajena al criterio de la igualdad, éste tratará de imponerse por todos los medios: nacerá así el igualitarismo como práctica política. Llegamos al tercer término: la Fraternidad. La idea de fraternidad deriva inmediatamente de la libertad y la igualdad, y tiene mucho que ver con la noción ilustrada de cosmopolitismo. Todos los hombres son libres e iguales en la medida en que todos son individuos autónomos igualmente dotados de razón; esa autonomía trasciende los viejos vínculos de religión o de nación, en la medida en que esa razón es universal. Por tanto, habrá que convenir que la condición humana es una y la misma por todas partes, y que la división en Estados, reinos, estamentos, etcétera, es una falsa división; el destino de la humanidad es el de constituir una sola unidad de individuos libres e iguales. La fraternidad, por tanto, no se interpreta como voluntad de existencia en común (éso ya existía en las comunidades tradionales, premodernas), sino como universalismo y como cosmopolitismo, y exige la tendencia hacia un gobierno mundial, como queda patente en Kant. Sobre estos tres vectores: individualismo, igualitarismo, universalismo, se construye la ideología moderna y la civilización que hoy conocemos. 5. La crisis de la visión del mundo de la modernidad. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la visión del mundo de la modernidad ha entrado en crisis. La razón fundamental es que la experimentación científica, el pensamiento y la realidad social han rebatido los criterios fundamentales de individualismoigualitarismouniversalismo, es decir, la aplicación práctica de la trilogía ilustrada, que deriva a su vez de las viejas escisiones operadas en el mundo premoderno. Esta crisis del modelo moderno se ha articulado en tres movimientos fundamentales; los 17
veremos a grandes rasgos. El primer gran golpe contra la hegemonía de la visión ilustrada del mundo fue lo que Paul Ricoeur ha denominado Escuela de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud, aunque procedentes todos ellos de la propia matriz moderna, redujeron los grandes ideales abstractos de la modernidad a interés de clase, moral de esclavos (resentimiento) o complejos psíquicos, respectivamente. Al margen de la valoración que cada uno de estos autores merezca, su importancia para nuestro análisis estriba en haber puesto bajo sospecha las certidumbres modernas. Después llegaron las revoluciones científicas del siglo XX, tanto en ciencias físicas como en ciencias humanas: la física de partículas y subatómica (lo infinitamente pequeño), la biología (especialmente la genética) y la etología, la psicología experimental y la astronomía; la etnología, la antropología y la sociología... Todas, como luego tendremos oportunidad de comprobar, han desmentido la veracidad de los principios individualistas, igualitarios e universalistas. Por último, la visión moderna del mundo ha chocado contra la propia realidad social y política: la insuficiencia de la ideología ilustrada ha producido una complejísima realidad social en las sociedades modernas, cuya consecuencia ha sido la implantación de un estado de crisis permanente. Veremos ahora el impacto de estas crisis en cada uno de los principios de la ideología moderna. El esquema, a su vez, nos servirá de guía para llevar a cabo el recorrido que nos hemos propuesto en este curso. 5.1. Crisis de la idea de la historia y muerte del progresismo. La certidumbre de que el tiempo histórico era una categoría con sentido predeterminado, dirigida hacia un final feliz, ha caído en nuestro siglo. La modernidad muere y nace lo que se ha llamado posmodernidad, que es un estado transitorio. Por decirlo así, es el final de la fe en el futuro. Ya nadie puede creer con fundamento sólido que el futuro vaya a ser mejor que el pasado o que el presente. A este respecto, las revoluciones científicas han sido decisivas. La biología, por ejemplo, ha demostrado que la idea de evolución darwiniana no implica una mejora continua; incluso el propio evolucionismo atraviesa momentos difíciles. También la astronomía ha confirmado que la expansión del universo no es constante, progresiva y eterna, sino que está abocada a un brusco final. Por último, la propia filosofía de la ciencia ha negado que el saber sea progresivo y acumulativo, sino, al contrario, afirma que unos conocimientos refutan y desmienten los anteriores. Veremos todo esto con más detalle en el capítulo siguiente. 5.2. Transformación de la idea de libertad. Muerte del individualismo. También la idea de libertad burguesa, fundada en una sobrevaloración del individuo (el individualismo), ha sido desmentida por la etología, la antropología y la sociología. Por un 18
lado, hoy empieza a considerarse que aquellos viejos vínculos que antes se suponían “ataduras” para la razón individual (la religión, la pertenencia social a un grupo, la pertenencia política a una comunidad pública, la pertenencia cultural a un pueblo) no sólo no son tales ataduras, sino que, al contrario, son guías fundamentales para que el individuo encuentre un punto de referencia conforme al cual orientar su existencia individual. Por otro, hoy resulta obvio que el estado natural del sujeto no es el individualismo, una existencia de ente racional autónomo, como Robinson Crusoe (paradigma, por cierto, del individualismo ilustrado del XIX), sino que el sujeto sólo tiene sentido sólo existe en la medida en que forma parte de un grupo, porque el gupo es la forma natural de estar en el mundo. Por último, está cada vez más claro que el margen de libertad del individuo no es infinito, sino que en buena parte está constreñido por impulsos hereditarios de orden biológico. Todo eso ha conducido a plantear, en términos filosóficos, la necesidad de una nueva antropología que vaya más allá del individualismo y del humanismo. A título de sugerencia, digamos que esa nueva antropología podría ser algo así como un Suprahumanismo (una versión ampliada y corregida del “sobrehumanismo” de Nietzsche) y partiría del hecho de que el espacio natural de libertad y de existencia del individuo es su marco cultural, comunitario e histórico. 5.3. Constatación de las diferencias. Quiebra del igualitarismo. La idea de la igualdad, que aplicada al terreno de la práctica política dio lugar al igualitarismo, también ha sido ruidosamente desmentida por las ciencias y por la práctica social. Desde el punto de vista estrictamente biológico, la igualdad es una simple ilusión: la genética es la que dicta las diferencias, y esas diferencias son irreductibles. La etología, por su parte, confirma que en todo grupo humano se trazan inmediatamente unas jerarquías internas, igual que en cualquier grupo animal. El estado natural del hombre no es la igualdad, como soñaron los ilustrados, sino la jerarquía. Se puede objetar que la condición humana no es estrictamente biológica, sino que lo específicamente humano consiste en ser capaz de elevarse por encima de la naturaleza y construir culturas. Pero es que también aquí, en el plano cultural, el esquema diferencialista no sólo se reproduce, sino que se acentúa. Desde el punto de vista cultural, en efecto, la norma no es la igualdad, sino la diferencia: son diferentes los hombres de una misma cultura y son diferentes las culturas de una misma humanidad. La antropología ha venido a demostrar que el estado propio del hombre es precisamente la construcción de diferencias, tanto frente a los grupos ajenos como frente a los hombres del grupo propio. Más aún: esa diferencia y su respeto en el seno de una comunidad cualquiera son exigencias básicas para facilitar una convivencia armónica. Si se niega, el sujeto o el grupo considera que su identidad está puesta en peligro. La psicología experimental ha confirmado claramente esa tendencia innata a la diferencia, generalmente manifestada en términos de identidad. Se ha constatado que en las sociedades dominadas por un proyecto igualitario (tanto en los viejos países comunistas como en las grandes urbes industriales, igualmente sometidas a un tipo de vida uniforme), crece el número de neurosis 19
producidas por un deseo de afirmación frente a un medio que, por el contrario, tiende a la homogeneidad. Esa tensión psicológica entre el deseo individual de diferencia y el proyecto social igualitario vendría a avalar que la diferencia es una tendencia humana natural. Por otra parte, la mera observación sociopolítica en absolutamente todos los grupos humanos ha confirmado que la igualdad (entendida como igualitarismo de hecho) es un imposible: todas las sociedades construidas sobre el patrón igualitario han creado sus propias elites y sus propias jerarquías. Del mismo modo, todos los proyectos sociales (educativos, por ejemplo) encaminados a forzar la igualdad han acabado conduciendo o bien a la injusticia hacia los mejores, o bien a la frustración de los peores. 5.4. Transformación y disolución del universalismo. Por último, la idea universalista ha demostrado ser racionalmente falsa, quedando reducida a una mera justificación de un determinado orden internacional. No hablamos del concepto metafísico de universalidad, que sigue siendo un instrumento imprescindible para pensar el mundo, sino de la versión moderna, cartesiana, ilustrada de esa universalidad. La razón universal no existe más allá de las constataciones empíricas; incluso en el campo empírico, es difícil establecer acuerdos sobre la validez universal de las afirmaciones; por otra parte, la antropología y la etnología nos enseñan que, en el campo humano, lo único universal es la capacidad de los pueblos para construir particularidades. El universalismo moderno, entendido como cosmopolitismo (esto es: como afirmación de que el ser humano responde a una única esencia absoluta, y que las diferencias son meros obstáculos para la consecución de esa unidad), requería la existencia previa de una razón universal: todos los hombres habían de estar de acuerdo “por naturaleza” en la verdad de ciertas afirmaciones de orden filosófico o metafísico. Sin embargo, el estudio comparado de las culturas ha demostrado que hay, cuando menos, dos formas de racionalidad: una empírica, material (por ejemplo, las matemáticas), donde sí puede afirmarse una cierta universalidad (dos y dos son cuatro en todas partes); otra cultural, metafísica, donde la universalidad no existe, porque cada conjunto humano crea sus propias verdades sobre cuestiones como la estructura social, el sistema económico, los valores comunitarios, etcétera. En el plano político y social, la razón no es universal ni hay verdades absolutas, sino que es particular: los distintos campos de verdad vienen determinados por diversos factores, y especialmente por la tradición cultural. En ese sentido, la idea de “razón universal”, nacida en el ámbito de Occidente, no sería sino una manifestación particular de una cierta idea de lo universal. Señalemos, por otra parte, que incluso en el campo empírico no es fácil hablar de “razón universal”. La Física cuántica, y especialmente el Principio de Incertidumbre de Heisenberg, ha demostrado que los resultados de la observación del mundo subatómico (es decir, lo infinitamente pequeño) varían en función de la posición del observador. El observador influye sobre lo observado. Eso significa que en una gran parcela de la realidad física es imposible asentar criterios objetivos de verdad, esto es, universalmente válidos. Además, el estudio crítico sobre la experimentación científica demuestra que numerosas 20
observaciones empíricas venían condicionadas, en realidad, por apriorismos políticos: es el famoso caso del biólogo soviético Lyssenko, que trató de construir una biología a la medida del comunismo hasta el extremo de negar la ciencia genética y que luego fue ruidosamente desmentido por la realidad. Así las cosas, la presunta existencia de una razón universal en el plano científico tampoco puede ser esgrimida como argumento a favor del universalismo o el cosmopolitismo. Todo esto explica por qué los hombres y los pueblos, en su acción viva, en su existencia, construyen particularidades, y no universalismos. En efecto, si existiera una razón universal, ¿por qué los hombres se comportan como si tal razón no existiera? Precisamente: porque no existe. La antropología y la etnología, estudiando las culturas humanas, llegan a la conclusión de que la forma humana de estar en el mundo no es la universalidad, sino la particularidad. En la vida real, lo único universal es la tendencia a lo particular. Negarlo es negar la evidencia. Y por tanto, toda tentativa de construir un orden universal homogéneo está abocada al fracaso. La visión moderna del mundo ha dejado de tener validez intelectual por todas estas razones. Ello, naturalmente, no significa que haya desaparecido. Los valores de la modernidad se incubaron muy lentamente y fueron penetrando en las conciencias muy poco a poco. Es de suponer que también tardarán algún tiempo en desaparecer. Lo importante, en todo caso, es que hoy sabemos que la visión moderna del mundo y sus valores básicos: individualismo, igualitarismo y universalismo/ cosmopolitismo, han dejado de ser verdad. Pueden defenderse desde un punto de vista afectivo, como todavía hacen algunos, pero no desde el rigor intelectual. 6. El momento actual: el modelo de la Posmodernidad. El modelo cultural de la modernidad ya no goza de verosimilitud. Sin embargo, tampoco hay un modelo sustitorio, alternativo, que haya penetrado todavía en las conciencias. Se genera un choque de fuerzas contradictorias: por una parte, los viejos valores tratan de mantenerse vivos; por otro, se empiezan a formar valores que permanecen en la nebulosa de lo desconocido. Jünger lo expresa de esta manera: los viejos valores han muerto, los nuevos aún no han visto la luz. El resultado es un paisaje contradictorio. Vivimos así una etapa de interregno, de transición. En cierto modo, estamos ante una nueva edad media. Ese es el significado de la posmodernidad. Veamos cuáles son esas fuerzas contradictorias que la alimentan. En primer lugar, observamos la contraposición entre mundo técnico y fiebre ecológica. Por una parte, la civilización de la técnica ha alcanzado un desarrollo absoluto: nada escapa al cálculo técnico; toda la civilización se comporta como una gran máquina; todos vivimos rodeados por aparatos técnicos que con frecuencia son superfluos, pero sin los cuales ya no sabríamos imaginarnos la vida. Pero, al mismo tiempo, la constatación de la degradación ambiental, la certeza del colapso ecológico, despiertan la necesidad de replantear nuestra relación con la naturaleza. La fuerza del mundo técnico y la angustia ecológica generan una “histeria verde” que es una de las características de nuestro mundo: hacemos campañas 21
internacionales para proteger a las ballenas mientras seguimos rompiendo el cielo para calentarnos en invierno. Y cuanto mayor es el deterioro ecológico, mayor es la histeria verde. Son dos fuerzas en contradicción, sin que de momento pueda afirmarse solución alguna. También es contradictoria la idea que el hombre posmoderno se hace de sí mismo como ser histórico, el lugar que se atribuye a sí mismo en el devenir histórico e incluso su propia mirada sobre ese devenir. Esta contradicción en la existencia histórica del hombre posmoderno tiene tres términos. Por una parte, la vieja fe en el progreso mantiene algunos de sus tópicos en el nivel vivencial: determinados cambios sociales de aliento más o menos utópico matrimonio de homosexuales, supresión de los ejércitos, etc., que en realidad son producto de una simple disolución de valores, pasan a ser interpretados como consecuencias de un cierto “progreso”; ya nadie cree que vayamos a ningún lado, pero se mantiene la inercia del futuro como utopía. Pero, al mismo tiempo, desaparece la certidumbre de un futuro mejor y por todas partes nacen comportamientos sociales de tipo hedonista (instalados en el placer, en el consumo, en el ocio) que ponen de manifiesto una “reducción al presente” de todas las expectativas: todo se quiere aquí y ahora; éso es lo que se ha llamado presentismo, tendencia que entra en contradicción con los últimos restos de futuro como proyecto que todavía quedaban en el progresismo. Y para completar el cuadro, una tercera fuerza entra en escena y aumenta la tensión: es el pasadismo, es decir, el culto al pasado y a una historia más o menos reconstruida en función de las obsesiones presentes, como corresponde a una civilización que ha llegado, precisamente al final de la Historia. Este pasadismo es perfectamente visible en numerosos comportamientos sociales: apogeo del museo como escenario espectacular de la identidad pasada, lo cual es un fenómeno único en la historia; fiebre de lo arqueológico, de la antigüedad, de las culturas tradicionales y de lo premoderno, según un esquema que se aplica incluso en las utopías futuristas (en efecto, en casi todos los relatos de cienciaficción se recupera el esquema medieval); por último, la emergencia de una autoconciencia histórica interiorizada en los sujetos, que hablan de sí mismos como “modernos” o “posmodernos”, mientras que un antiguo jamás habría dicho de sí mismo: “Nosotros, los antiguos”. Estas tres fuerzas: progresismo presentismopasadismo, se combinan en un movimiento de tensión mutua sin que sepamos cuál prevalecerá. La tercera contradicción esencial de la condición posmoderna afecta al lugar del individuo como categoría central de la visión del mundo. Es lo que podríamos llamar zozobra del sujeto: por una parte, el individualismo alcanza su máxima expresión; por otra, surgen nuevas formas sociales donde el individuo queda desbancado del lugar central que antes ocupaba. En efecto, el modelo individualista ha llegado a su apogeo en esta modernidad tardía: todo individuo considera que su interés privado y su conciencia (su razón autónoma, libre de vínculos sociales o culturales) son los únicos jueces de su existencia. En el plano ideológico estamos viviendo una época hiperindividualista, y por eso autores como Gilles Lipovetsky hablan de “revolución individualista” para definir la posmodernidad. Incluso los compromisos políticos pasan cada vez más al plano privado, y no público: así, en 1995, en la fiesta de San Patricio, en la comunidad irlandesa de los Estados Unidos, los disturbios no han enfrentado a protestantes y católicos, como hasta hace poco tiempo, sino a los 22
grupos de gays y lesbianas irlandeses contra los irlandeses heterosexuales. Es decir, que incluso las apuestas ideológicas pasan a gravitar sobre rasgos individuales, privados y no sobre los habituales factores de pertenencia colectiva (la nación, el pueblo, la religión, etc.). Sin embargo, simultáneamente los sociólogos descubren numerosos comportamientos claramente anti o postindividualistas, que surgen espontáneamente al margen del Estado y desde la propia sociedad, mientras la reflexión social acuña nuevas figuras para definir esas nuevas formas de autoorganización: Se ha hablado, por ejemplo, de retorno de las tribus (Maffesoli): la tendencia grupal humana, que es innata, reaparece con fuerza y crea nuevas formas de convivencia que van desde el grupo más o menos organizado hasta la tribu juvenil, pasando por la pequeña comunidad de barrio. Se ha descubierto una tendencia espontánea a crear formas de solidaridad orgánica entre los individuos, especialmente en la periferia socioeconómica de las naciones más desarrolladas, formas que reproducen los esquemas comunitarios de la edad media. La reflexión social y política busca fórmulas para definir lo que algunos autores norteamericanos denominan neocomunitarismo, que vendría caracterizado por trazar una red de intercambios interindividuales sobre la base de instituciones antiguas como la familia o la tribubarrio. Constatamos así, una vez más, la presencia simultánea de dos fuerzas antagónicas: por una parte, unos valores hiperindividualistas muy arraigados en los sujetos y, por otra, un renacimiento de las tendencias comunitarias orgánicas. Ambas fuerzas crean una tensión contradictoria donde quizá se esté prefigurando ya un nuevo modelo de sociedad. La cuestión es saber cómo será ese modelo. Cuarta contradicción posmoderna: la que afecta a la idea de igualdad. El igualitarismo como precepto ideológico convive con formas casi patológicas de egoísmo económico. Es verdad que el igualitarismo como prejuicio ideológico está fuertemente arraigado en la mentalidad posmoderna. Con frecuencia, ese igualitarismo llega a deformar la noción política de justicia o de equidad. Sin embargo, y al mismo tiempo, aparece en escena un factor íntimamente ligado a la sociedad capitalista: el egoísmo económico, el deseo creciente de éxito (de performance), originado por el hiperindividualismo. La conjunción de ambas fuerzas es perceptible en diversos fenómenos cotidianos. Veamos, por ejemplo, cómo se manifiesta en un fenómeno tan típico de las sociedades occidentales como es el de la inmigración: por un lado, el prejuicio igualitario mueve campañas de solidaridad y acogida (generalmente irreflexivas, por otra parte) hacia los inmigrantes; por otro, el egoísmo económico crea grandes bolsas de xenofobia económica contra la población inmigrada. La misma tensión antagónica constatamos en el caso de la educación: por una parte, se tiende a reducir la dificultad de los planes de estudio para evitar “frustraciones” y para garantizar a todo el mundo un cierto nivel de escolaridad igualitario; simultáneamente, la competitividad de la civilización técnica exige al sujeto unos criterios de éxito y de performance que le llevan hasta la alienación mental. Entre esas dos fuerzas: igualitarismo 23
dogmático y egoísmo competitivo, se está jugando, sin duda, el perfil de los valores en las próximas décadas. Lo que es evidente es que juntos no pueden vivir. Quinta y última contradicción posmoderna (aunque sin duda es posible descubrir algunas otras): la que afecta a la idea de universalismo. Por así decirlo, el universalismo ha entrado en su tercera edad. Vemos así como el cosmopolitismo en el peor de sus sentidos y en su manifestación más primaria convive con la resurrección de lo que podríamos llamar “moda arraigada”. En efecto, el cosmopolitismo, a través de la cultura comercial de masas, se ha convertido en una realidad: todo el mundo parece dominado por una sóla cultura universal que dicta las modas, los gustos, las músicas, etcétera. Esa pulsión cosmopolita llega también al terreno político: es la abdicación de las soberanías nacionales en provecho de un único orden mundial. Pero esta tendencia cosmopolita tiene también su contrapartida: simultáneamente, se asiste a una creciente sed de arraigo cultural, una sed que llega incluso a la moda, y en lo político aparecen por todas partes manifestaciones de resistencia frente al cosmopolitismo, generalmente bajo la forma de nacionalismo radical. Como en las anteriores contradicciones, el modelo cultural de la posmodernidad no es capaz de darnos la solución: se limita exclusivamente a plantearnos el problema. 7. Un modelo para después de la posmodernidad. Esa es la situación de nuestro mundo: estamos en un momento de indefinición. La visión moderna del mundo ha demostrado estar superada por los acontecimientos y por sus propios errores. El modelo de la posmodernidad, por su parte, es un juego de fuerzas contradictorias que sólo transmite una certidumbre, a saber: que hay que resolver esas contradicciones. Por nuestra parte, podemos aportar una serie de consideraciones para proponer un modelo alternativo a los grandes valores de la modernidad. Ese modelo podría girar en torno a una doble superación: ir más allá del progresismo e ir más allá del antropocentrismo. En última instancia, se trata de suturar aquellas escisiones primordiales que abrieron la grieta por donde se coló el genio de la modernidad. La superación del progresismo, de la visión progresista de la Historia, será el objeto de nuestro próximo capítulo: allí entraremos en profundidad sobre la cuestión. Adelantemos, no obstante, que esa superación es necesaria porque la visión progresista de la Historia se ha convertido en una especie de dogma de fe incapaz de solucionar ninguno de los problemas que el hombre se plantea cuando se piensa a sí mismo como ser histórico. El progresismo tenía sentido cuando existía la convicción de que se caminaba hacia algún lado, y esa meta justificaba los cambios sociales; hoy, por el contrario, seguimos manteniendo esa obsesión por el cambio, pero la meta ya no existe. ¿Qué queda? Sólo el cambio por el cambio, lo cual es un perfecto absurdo. Para superar la tensión pasadismopresentismoprogresismo, que es uno de los rasgos característicos de la posmodernidad, hay que volver a pensar la situación histórica del hombre, y repensar al hombre como ser que hace historia. Cuando abordemos la cuestión de la filosofía de la Historia veremos cómo es posible plantear una alternativa a la concepción lineal de la Historia e ir simultáneamente más allá de la vieja concepción 24
cíclica, repetitiva, de los antiguos. ¿Cómo? A través de una concepción esférica, que se representa la historia como un ovillo: todo gira, gira siempre en el mismo sentido, pero puede girar en diferente dirección según la acción del hombre. La concepción esférica tiene la ventaja de que permite integrar en un sólo movimiento al pasado, al presente y al futuro, sin asignar un contenido ideológico a ninguno de esos estadios (por ejemplo: esa estupidez que consiste en considerar el pasado como algo necesariamente malo y el futuro como algo necesariamente bueno). En cierto modo, podemos manejar la tesis del Eterno Presente: el hombre construye, destruye y reconstruye y así se construye. Sirva esto de anticipo para nuestra próxima exploración. Vayamos ahora al eje de nuestro planteamiento alternativo, que es, como ha quedado dicho, la sutura de las escisiones primordiales. Hemos visto antes que el origen de la visión moderna del mundo es aquella triple escisión hombre/mundo, hombre/tiempo y hombre/hombre. Esa escisión corresponde a un antropocentrismo abusivo: no a la convicción de que el hombre sea el centro del cosmos (esa es una figura que admite diversas interpretaciones), sino, más bien, a la divinización y a la abstracción del hombre; el hombre del Humanismo antropocéntrico no es el hombre particular, arraigado en su tierra y en su cultura, sino un hombre universal y abstracto que, en realidad, no existe. Por tanto, para superar aquella triple escisión primordial hay que ir más allá del Humanismo proponiendo una nueva visión orgánica del hombre. Esa nueva visión orgánica también encuentra un firme punto de apoyo en las disciplinas científicas de nuestro tiempo. Para su explicación, podemos utilizar la herramienta de la Teoría General de Sistemas, un instrumento que vamos a utilizar en numerosas ocasiones a lo largo de este Curso y cuya principal virtud es el describir la realidad en términos de conjuntos jerarquizados e interrelacionados. Así, y en el caso de los conjuntos humanos, podríamos apoyarnos en la TGS para definir el hecho humano como parte de la siguiente estructura: Entorno Natural Conjunto cultural Conjunto político y social Grupo humano primario Individuo Esta concepción tiene la ventaja de que supera todos los clisés del pensamiento moderno y, por tanto, puede constituir la base de una alternativa teórica al modelo cultural de la modernidad: Supera el individualismo, es decir, la escisión hombre/hombre, porque el individuo ya no 25
es un ente universal y abstracto, sino que aquí queda concebido como un ser que se construye sobre la base de sus pertenencias comunitarias: grupales, nacionales, culturales, ecológicas, etc. Por la misma razón, supera el igualitarismo en la medida en que el hombre pasa a definirse en función de su lugar en la comunidad y de su espacio social respecto a los otros individuos. El papel de las normas sociales, por su parte, sería asegurar que esos espacios individuales no se escleroticen, sino que permitan al sujeto un amplio grado de libertad y una abierta circulación de elites en el interior del grupo. Supera también el universalismo/cosmopolitismo, en la medida en que se reconoce al hecho de la diferencia cultural un papel primordial. El reconocimiento de la diferencia cultural supone a su vez una dignificación de las diferentes maneras humanas de estar en el mundo y de construir la propia realidad. Supera, en fin, la deformación técnica, la escisión hombre/mundo, en la medida en que se instaura el entorno natural como punto de referencia último de la existencia humana, lo cual implica, asimismo, una superación del discurso ecológico actual: en nuestro esquema, la naturaleza se convierte en “socio” de la presencia humana en la tierra, ya no en mero “entorno de explotación”. Todas estas superaciones pueden servir de base efectiva para la construcción de una visión del mundo alternativa. Su primera expresión natural sería la difusión de una nueva jerarquía de valores, cuya función habría de ser la de sustituir a los valores del modelo cultural de la modernidad. ¿Cómo construir esa nueva jerarquía de valores? El modelo esbozado a partir de la TGS puede servir de guía. A lo largo de este Curso especificaremos más los diferentes campos de análisis. Con todo, aquí entramos en el terreno de la lucha cultural y metapolítica, que va más allá de la mera política porque propone una visión del mundo nueva. En ese sentido, quien quiera ganar el futuro no podrá limitarse a enunciar un mero programa técnico para solucionar algunos problemas concretos del actual sistema de vida, sino que habrá de incluir en su programa una verdadera revolución cultural como paso previo ineludible para cualquier transformación real de las estructuras políticas y sociales. Tal revolución, que era imposible cuando la visión del mundo de la modernidad gozaba de fuerza, se ha convertido hoy no ya en algo posible, sino en una necesidad de primer orden. Y esa revolución cultural tendrá, en la práctica, un argumento central: volver a definir el hombre en función de sus pertenencias sociales, comunitarias, políticas, culturales y naturales. Es una vía posible para ir más allá de la modernidad y de la posmodernidad. * Bibliografía: ADORNO, Th.W. y HORKHEIMER, Max: Dialéctica del Iluminismo, Ed. Sur, Buenos Aires, 1970. BENOIST, Alain de y FAYE, Guillaume: Las ideas de la nueva derecha, Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1986. BERMANN, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire, Siglo XXI, Madrid, 1988. 26
BERTALANFFY, Ludwig von: Perspectivas en la Teoría General de Sistemas, Alianza, Madrid, 1982. DESCARTES, René: Discurso del Método, EspasaCalpe, Buenos Aires, 1937 (última edición en castellano, en Ed. Cátedra). DUMONT, Louis: Homo aequalis, Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus, Madrid, 1982; Ensayos sobre el individualismo, Alianza, Madrid, 1983. EYSENCK, H.J.: La desigualdad humana, Alianza, Madrid, 1981. HEIDEGGER, Martin: Carta sobre el humanismo, Ediciones del 80, Buenos Aires, 1986. HORIA, Vintila: Viaje a los centros de la tierra, Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1987. KANT, Imanuel (y otros): Qué es Ilustración, Tecnos, Madrid, 1988. LIPOVETSKY, Gilles: La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1986. LORENZ, Konrad: La Etología, Ed. Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1983. LORENZ, Konrad: Decadencia de lo humano, Plaza y Janés, Barcelona, 1985. LYOTARD, JeanFrançois: La condición postmoderna, Cátedra, Madrid, 1984. MAFFESOLI, Michel: El retorno de las tribus, Icaria, Madrid, 1990. TRIAS, Eugenio y ARGULLOL, Rafael: El cansancio de Occidente, Ed. Destino, Barcelona, 1992. VATTIMO, Gianni: E l fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1986. VATTIMO, G. y ROVATTI, PierAldo: El pensamiento débil, Ed. Cátedra, Madrid, 1988.
27
III Del sentido de la Historia ¿Tiene un sentido la Historia? ¿Realmente significa algo esa sucesión aleatoria de acontecimientos que parece gobernar la vida de los hombres? Vamos a interesarnos aquí y ahora por la Filosofía de la Historia, es decir: vamos a tratar de pensar la Historia entendida como marco temporal en que transcurre la vida de los hombres y los pueblos. Y nos vamos a acercar a ella porque, según la idea que uno se haga de ese marco temporal, variará su idea del hombre y del mundo; según entendamos el escenario histórico de un modo u otro, interpretaremos de tal o cual forma nuestra misión en la vida; según demos a la marcha de la historia un significado u otro, otorgaremos a nuestra acción en el mundo una u otra función. 1. Visiones de la Historia. Desde un punto de vista esquemático, podemos decir que en el pasado ha habido tres modos fundamentales de entender la historia, tres modelos o figuras que intentan representar el sentido de la historia. La primera idea es la tradicional, cíclica. Nuestros antepasados más lejanos interpretaban la historia como un ciclo sin fin. La historia era circular. Todo moría y renacía eternamente. Se supone que esta manera de interpretar la historia comienza con las culturas agrarias del Neolítico: la sucesión eterna de estaciones, de lluvias y sequías, de frío y calor, de noches y días, sugería la idea de que todo en la vida, en la tierra y fuera de ella, respondía a un mismo movimiento circular. Incluso en las narraciones religiosas, que tienen un final, todo lo que moría volvía a nacer pero para morir de nuevo. Entre los germanos y, en general, entre todos los pueblos indoeuropeos, el mundo nacía de la guerra entre Dioses y Titanes; los dioses vencían, pero llegaría el momento en que el mundo volvería a hundirse en el caos; sin embargo, después de ese caos todo volvería a renacer para volver a morir. Junto a esa idea cíclica, aparecen también dos convicciones firmemente arraigadas en la imaginación popular: una, la de que “todo tiempo pasado fue mejor”, convicción ilustrada por el recurso a un mundo imaginario llamado Arcadia, es decir, una Edad de Oro que nuestros antepasados situaban siempre en el pasado y respecto a la cual el presente es una degeneración; la otra, la de que el futuro siempre será peor, como demuestra, por ejemplo, la convicción popular griega de que el mundo acabará tras los 72.000 años solares que la tradición helenística atribuía a la duración de la vida sobre la tierra. Eso sí: otras tradiciones aseguraban que, tras ese final, retornaría la Era de los dioses y los héroes. De nuevo la Arcadia. La combinación de ambas visiones el tiempo como un ciclo sin fin; el pasado como Edad de Oro; el futuro sin esperanza va a permanecer en la filosofía popular europea de la historia hasta fecha muy avanzada. Basta pensar en las coplas de nuestro Jorge Manrique. A esa filosofía de la historia corresponderá una actitud trágica y heroica:
28
abandonado en medio del ciclo eterno del mundo, el hombre ha de luchar con unas armas espirituales que pasan, por ejemplo, por la ética del honor. La segunda gran forma de representarse la historia es la judeocristiana, de carácter lineal; la historia pasa a concebirse como una línea recta. En efecto, con la incorporación de los elementos judeocristianos al acervo cultural europeo tiene lugar un cambio significativo: la teología hebrea va a explicar la historia en términos de dirección y de esperanza. La escatología hebrea atribuye al mundo un principio: la Creación, y un final: la Parusía, es decir, el retorno de Dios y la Salvación. La historia, por lo tanto, tiene un sentido: la resurrección de las almas, y ése será el final, tras el cual no volverá a haber principio. Por eso los primeros padres de la Iglesia reprocharán a los filósofos paganos el habitar en “ciclos desconsolados”, es decir, en un mundo sin esperanza mientras que ellos, los cristianos, mantienen la esperanza porque han dado al futuro un sentido redentor. Con todo, al hablar de la idea judeocristiana de la Historia es preciso hacer una salvedad. En efecto, entre la interpretación judía y la interpretación propiamente cristiana hay una diferencia muy notable: para los hebreos, el final de la Historia es puramente material, porque será el triunfo eterno de Israel (es interesante saber que el “cielo” de los judíos, el Sheol, es simplemente un almacén de almas de paso, oscuro y tenebroso, donde aguardarán al triunfo final de su pueblo); para los cristianos, por el contrario, el triunfo es espiritual, el final de la Historia será el retorno de Dios, la resurrección de las almas, y el Cielo juega el papel de anticipo de la Parusía para los muertos, que gozan ya de la contemplación de Dios. Esta diferencia permitió que el cristianismo cuajara muy rápido entre los europeos, cosa que hubiera sido imposible para el hebraísmo. Entre otras cosas porque el cristianismo, en efecto, mantenía la idea del retorno del Rey después del Apocalipsis, lo cual entroncaba con determinados aspectos de la tradición anterior, pagana, y especialmente con el retorno de los dioses después de la última gran batalla. En cualquier caso, la introducción de la interpretación judeocristiana de la historia supone el comienzo de la visión “lineal” del tiempo: la historia tiene un principio y un fin. Y ese fin, además, será mejor que el principio, será la felicidad y la salvación. El mundo humano y el mundo divino, por otra parte, se divorcian: el mundo terrenal, físico, seguirá girando en torno a los ciclos fatales de las estaciones y la naturaleza; el mundo divino, por el contrario, tiene una finalidad precisa, que es la salvación, la construcción de la Ciudad de Dios, como dice San Agustín. Y llegamos así a la tercera gran forma de entender la historia: es la visión moderna, progresista. Esta forma de entender la Historia como un progreso indefinido tiene fuentes muy claras: para el hombre moderno no era posible contentarse con una salvación limitada al Más Allá. No era posible ofrecer al hombre la posibilidad de una felicidad absoluta en la vida eterna y, al mismo tiempo, negarle la posibilidad de esa misma felicidad en la vida contingente, terrenal. Era preciso materializar, terrenalizar la promesa de la salvación. Así, también el mundo de los hombres pasará a estar dominado por esa visión lineal y ascendente de la Historia; también habrá, al final de los tiempos, una salvación para las cosas de la tierra. De aquí nacerá lo que hoy llamamos progresismo, que no es, al cabo, sino 29
una secularización de la escatología judeocristiana, y que es la visión característica del ciclo de la modernidad que hoy se cierra. En esta tentativa de secularizar la redención hay tres elementos fundamentales, consecutivos entre sí, que conviene explorar con cierto detalle para entender en qué consistió exactamente esta enorme revolución cultural que fue la aparición de la visión lineal de la Historia. Esos tres ilustres antepasados del progresismo moderno son los apocalipsis milenaristas judíos, el género utópico de la Baja Edad Media y del Renacimiento, y el protestantismo, especialmente en su versión calvinista. Veamos qué fue el Milenarismo. Los movimientos milenaristas nacieron en el ámbito hebreo, como ha demostrado Norman Cohn, y de ahí pasarán al cristianismo. Su tesis fundamental era la siguiente: el retorno del Mesías no será sólo un acontecimiento de carácter espiritual o sea, la resurrección de las almas, sino que significará también un transtorno político y social; la salvación de los creyentes se materializará a través de una revolución contra los poderosos del mundo; el Final de la Historia será el triunfo, la apoteosis de los creyentes y su Dios. La Iglesia terminará prohibiendo el milenarismo, que se había convertido en un verdadero “bolchevismo medieval”, pero parece que su filosofía siguió viva en amplias capas populares, especialmente en Centroeuropa. De hecho, uno de sus más notorios herederos será el teólogo protestante Thomas Munzer, considerado por el filósofo judeomarxista Ernst Bloch como “el teólogo de la revolución”. Nótese, en todo caso, cuál es la importancia del Milenarismo: por primera vez, alguien considera que la trayectoria lineal y ascendente de la Historia no se limita al dominio de las almas, sino también al de los cuerpos y, consiguientemente, al de la estructura social. Los abuelos de los progresistas actuales son estos movimientos milenaristas. El segundo vector que influirá en el nacimiento de la ideología del progreso va a ser el fenómeno utópico europeo de los siglos XVI y XVII. Los ejemplos más prototípicos del pensamiento utópico son bien conocidos: Tomas Moro (el autor, precisamente, de La isla de Utopía), Campanella, Bacon, Gott... Su motor fundamental es muy semejante al de los milenaristas: se trata de hacer posible la salvación de los hombres en este mundo. El cristianismo había instaurado un divorcio entre el mundo divino y el mundo humano: aquél era el lugar de la salvación, éste era el lugar de la perdición. Para los utópicos, sin embargo, el mundo de los hombres también puede ser lugar de salvación, y para ello imaginarán sociedades perfectas situadas en un tiempo ajeno (el futuro) y un espacio remoto (una isla, un país ideal). Otros autores, muchos siglos antes, también habían imaginado sociedades perfectas: ahí está Platón con su República. Pero Platón no confía al futuro sus aspiraciones, Platón no cree que la “salvación” vaya a venir como producto de la marcha del tiempo, más aún: no encontraría sentido en el propio concepto de “salvación”. Los utópicos, por el contrario, sí. Y en sus páginas se refleja además un rasgo muy revelador. ¿Cuál es el proyecto final del utópico? Que el hombre viva “según la naturaleza”, tópico que se encuentra absolutamente en todos ellos. ¿Y cuál es esa naturaleza? No la del “buen salvaje” que más tarde imaginará Rousseau, sino una naturaleza que pueda interpretarse en términos de dominación técnica, es decir, una naturaleza ya por fin dominada, y a este respecto es crucial otro jalón del itinerario utópico: La Nueva Atlántida de Bacon. Este 30
matiz dominador es de una gran importancia, porque aquí vemos cómo por primera vez la promesa de redención del hombre gracias a la historia va a pasar por el dominio técnico. A partir de este momento, progresismo y civilización técnica van a andar de la mano. Y llegamos así al tercer antepasado que podemos atribuir a la visión progresista de la Historia, que es el Protestantismo. Los autores fundamentales que han estudiado la reforma protestante (Max Weber, Werner Sombart, Louis Dumont) coinciden en señalar que el protestantismo supone un esfuerzo por hacer bajar a la tierra lo que el catolicismo limitaba al Cielo; la vida piadosa en la tierra es una prefiguración y una anticipación de la vida santa en el Paraíso. No basta con esperar a que llegue la salvación: hay que ponerla en práctica aquí y ahora. De este modo, la vida terrenal queda puesta al servicio de la salvación que vendrá al final de los tiempos. Por otra parte, la reforma protestante aporta una visión estrictamente individualista de la salvación. Por éso el protestantismo será considerado como el germen del capitalismo: porque santifica la vida económica y el esfuerzo individual, como veremos en este mismo Curso cuando lleguemos a la génesis del modelo económico de la modernidad. Tanto es así que Hegel y Thomas Mann verán en el protestantismo un precedente de la Revolución Fancesa. Pero, de momento, quedémonos con las implicaciones del protestantismo en materia de visiones de la Historia: la Reforma contribuye decisivamente a que la promesa de redención histórica abandone el plano religioso y se sitúe en el plano político y social. 2. La visión moderna de la Historia y sus ideologías. A partir de estos tres elementos (el milenarismo, el utopismo y la reforma protestante) se crea una visión de la historia donde la promesa de salvación al final de los tiempos, inicialmente circunscrita al plano religioso y espiritual, se traslada al plano de la vida terrena. El progresismo, por tanto e insistimos en ello porque la idea es importante, es una secularización de la escatología judeocristiana: la salvación deja de ser divina y pasa a ser humana. Si hay que citar a un autor de referencia, éste debe ser Condorcet (17431794), autor de Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, que es el catecismo ilustrado del progresismo. Ahora bien, no podemos pasar por alto la pregunta fundamental: ¿En qué consiste ese progreso, esa salvación? Para todos los progresistas, la salvación consiste en la rectificación de la estructura social antigua, la supresión de la alianza entre el trono y el altar, la emancipación del individuo frente a los lazos sociales que lo retenían y la traducción de la felicidad en términos económicos. En esta trayectoria hay dos nombres que conviene retener: Comte y Hegel. Augusto Comte divide la historia universal en tres etapas o estadios: el primero, Teológico, se caracteriza por permanecer atado a las explicaciones religiosas del universo, y se le supone ignorante de las leyes físicas; el segundo, Metafísico, significa el paso desde lo religioso a lo filosófico, pero sin que se haya llegado a comprender la historia natural y la ciencia física; por último, el estadio Positivo es el momento en que gracias a la observación empírica se formulan leyes matemáticas sobre la naturaleza. 31
Hegel también divide la Historia en tres, y el protagonista de esa historia es la conciencia individual, la afirmación progresiva del sujeto a través de la Historia: la subjetividad comienza a implantarse con la Reforma protestante (subjetividad frente a Dios), avanza con la Ilustración (subjetividad frente al conocimiento) y culmina con la Revolución Francesa (subjetividad frente al poder). Hegel dibuja la Historia universal como una historia de amor entre el hombre concebido como individuo y la razón. La vida humana es un permanente empeño por apoderarse de la Razón. Todo el sentido de la Historia es ése. Por tanto, en el momento en que el hombre tome conciencia de la razón, cuando tome la razón en sus manos, habrá tomado también las riendas de su destino. Esa operación significará el Final de la Historia, y éso adviene con la Revolución Francesa. Esta forma de entender la historia va a ser el motor de las dos ideologías determinantes de los siglos XIX y XX: el liberalismo y el marxismo. El liberalismo había acuñado sus conceptos fundamentales antes de Hegel y al margen de esa corriente de pensamiento, pero su esquema general de interpretación es muy semejante a lo propuesto por Hegel y Comte. El liberalismo, en efecto, considera la historia como un movimiento lineal cuya meta es la progresiva emancipación de lo económico. El sentido de la historia está guiado por una “mano invisible” (secularización de la vieja idea de Providencia Divina) que libera a los agentes económicos (la redención) y que los orienta hacia la consecución de un gran mercado libre (trasposición económica del Paraíso). Del mismo modo, el marxismo interpreta la historia como un movimiento lineal y ascendente destinado a la liberación del género humano. Pero aquí la dinámica no reposa sobre la progresiva emancipación de lo económico, sino que reside en la lucha permanente entre los poseedores de los instrumentos de producción y los esclavos de los poseedores. El final de la historia vendrá cuando los esclavos, los desposeídos, se conviertan a su vez en poseedores y beneficiarios. Éso es el paraíso de la “sociedad sin clases” cuyo modelo, por cierto, no es el comunismo tal y como lo conocemos, sino una “sociedad universal de contables”, según se retrata en el Libro III de El Capital. El marxismo inaugura una etapa que desde Hegel estaba ya dibujada: la filosofía de la historia deja lugar a la Filosofía de la praxis. Es decir: puesto que ya sabemos cuál es el sentido de la historia y hacia dónde se dirige, puesto que ya hemos tomado posesión de la historia, ha llegado el momento de llevar a la práctica el paraíso laico. ¿Cómo se hace éso? Fundamentalmente, a través del trabajo, a través del esfuerzo técnico: el socialismo revolucionario se propone movilizar las energías sociales para materializar el paraíso sobre la tierra. El arma es la técnica. Pero no sólo el socialismo revolucionario va a llevar a la práctica el viejo sueño del Paraíso terrenal; también el liberalismo considera llegado el momento de hacerlo. Cuando autores como Fukuyama o Popper hablan de “Final de la Historia” o de “el mejor mundo posible”, se están refiriendo al “ensayo general con todo” para materializar el viejo sueño liberal del gran mercado planetario. Y una vez más, la técnica es el arma privilegiada para esta tarea. Ahora bien: ¿Y si la certidumbre del Paraíso desaparece? ¿Y si el mito del progreso deja de 32
ser creíble? ¿Y si ya nadie cree en la salvación? Entonces sólo nos quedaríamos con el arma: la técnica, pero sin saber para qué sirve. La civilización entera sería como una máquina sin dirección. Pues bien: éso es lo que ha pasado en las últimas décadas. 3. La muerte del progresismo. En efecto, una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo ha sido la muerte de la fe en el progreso constante y ascendente del mundo. Dicho de otro modo: la visión lineal de la historia, lentamente incubada y triunfante con la modernidad, ha demostrado ser falsa porque no lleva a ninguna parte. Para explicar este proceso de descrédito podemos recurrir a dos tipos de argumentos: uno, las razones teóricas que han llevado a la muerte de la fe moderna; el otro, las razones empíricas que han hecho imposible seguir pensando que la historia posea en sí misma dirección alguna. Veamos primero los argumentos de tipo empírico. A partir de la observación científica elemental de la existencia humana, nada permite pensar que cualquier tiempo futuro vaya a ser mejor que el presente. La interpretación de la historia como una línea recta y ascendente que nos liberará a través del conocimiento, la técnica y la ciencia ha demostrado ser falsa. Desde el punto de vista científico, en el siglo XX hemos asistido a una verdadera marea que ha anegado por completo las pretensiones del discurso progresista. Y la primera de esas mareas nos vino, como en muchos otros aspectos, de la microfísica, que revolucionó los conceptos de la física clásica. Esa revolución conceptual hizo que desde el campo de la filosofía de la ciencia se plantearan muchas dudas sobre la supuesta naturaleza progresiva del conocimiento científico. En efecto, uno de los puntos de apoyo fundamentales del progresismo era la presunción de que todo conocimiento y todo saber son acumulativos, es decir, que se suman unos a otros en un movimiento constante y eterno de perfección. Es el tópico: “Cada vez sabemos más”. Pues bien: los filósofos de la ciencia contemporáneos han terminado rompiendo con esa vieja visión. Los conocimientos no se acumulan progresivamente. Toda nueva teoría no completa o afina la anterior, sino que con frecuencia rechaza la teoría precedente, porque las nuevas definiciones y conceptos suelen tener un significado distinto o contrario a los anteriores. La microfísica aportó un ejemplo muy claro: el concepto de “masa”, en Newton, era una constante, pero para Einstein dejó de serlo. Aquí no hay evolución ni acumulación. Lo que hay es refutación. Por eso autores como Thomas S. Kuhn (La estructura de las revoluciones científicas) o Paul K. Feyerabend (Contra el método) sostienen que el progreso científico es una falsedad. Otra de las grandes refutaciones científicas de la idea progresista ha venido del mismo campo que en su día sirvió para alimentarla: la evolución biológica. En efecto, hasta hace poco tiempo el progresismo buscaba su fundamento en la teoría darwiniana de la evolución: la ley básica de la vida sería un movimiento continuo de perfección de las estructuras vitales; ese movimiento de perfección avalaría la tesis según la cual la regla general del mundo es el progreso “hacia lo mejor”. Pues bien: todo éso ha sido desmentido categóricamente por la biología actual. Dentro del propio paradigma evolucionista, es decir, 33
dentro de los propios seguidores de Darwin, todos los cálculos estadísticos sobre el devenir de las especies demuestran que es imposible fijar el sentido y la dirección de las mutaciones genéticas. Hay evolución, pero esa evolución no es progresiva. En realidad estamos en una interacción permanente entre elementos “de cambio” (mutación, adaptación) y elementos “de conservación” (por ejemplo, las estructuras genéticas). De manera que no hay progreso, porque no se puede fijar de antemano la dirección de los cambios en las estructuras vivas. Como dice el premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz (en Decadencia de lo humano), la evolución es aleatoria e imprevisible. En la vida natural no hay progreso: hay azar y, con frecuencia, milagro y tragedia. Más clara es aún la refutación biológica del progresismo si salimos del paradigma darwiniano y vamos a los nuevos paradigmas de tipo organicista como el que ha expuesto Roberto Fondi, donde se contesta la propia idea de evolución: en este caso, la famosa línea de la historia no aparece por ninguna parte. Y otro de los grandes argumentos progresistas que han chocado contra la realidad empírica es la presunción de que el devenir del cosmos obedecía también a una regla de expansión constante y uniforme. Es el llamado “expansionismo”, basado en los cálculos de Hubble, astrónomo que había descubierto que el alejamiento de las galaxias no se producía al azar, sino organizado en uniforme expansión. Esa expansión obedecía a una medida, a una constante: la “constante de Hubble”. Ahora bien, desde los años setenta se sabe, entre otras cosas, que esa “constante” no es constante. Es verdad que en el cosmos hay movimiento, pero no es sólo un movimiento expansivo, sino también contractivo. Las estrellas no se abren en una progresión eterna, sino que por la dinámica de la gravedad, como señaló Fred Hoyle, llegará a cerrarse sobre sí mismo. Según Paul Davies (El universo desbocado), la inevitabilidad del fin del mundo está inscrita en las leyes de la naturaleza, y ese fin no será la apoteosis de la felicidad, sino una catástrofe de fuego. De nuevo nos encontramos al genio de lo trágico inscrito en el núcleo mismo del cosmos, exactamente igual que pensaban ya nuestros antepasados. Todos estos argumentos de carácter científico han transformado seriamente la conciencia filosófica. Hoy ya nadie cree seriamente que la historia vaya hacia lado alguno, y menos aún que ese “final” esté predeterminado. El Fin de la Historia ha demostrado no ser más que un dogma de fe civil. Por la misma razón, no hay por qué aceptar que el camino “natural” de la historia sea la emancipación de la conciencia individual o la consecución de un orden económico de dimensiones planetarias. Y entramos así en el otro grupo de argumentos que podemos utilizar para la refutación del progresismo: las razones teóricas, filosóficas. La crítica del progresismo o, más concretamente, de la visión lineal de la Historia ha sido uno de los temas permanentes del pensamiento durante este siglo. Para no complicar el análisis, podemos decir que su punto de referencia elemental es La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler. Por otra parte, a lo largo de este Curso nos remitimos continuamente a las fuentes de la crítica teórica a la modernidad, de manera que no nos extenderemos demasiado sobre este punto concreto. Pero sí nos parece importante hacer referencia a un argumento que puede tomarse como punto de partida para ulteriores análisis. Se trata del razonamiento de Karl Löwith: Buscar el sentido de la historia en la 34
propia historia es como naufragar y agarrarse a las olas. Es decir: la historia es el marco vital de la existencia humana, las olas en las que navega el hombre; por lo tanto, si convertimos la propia historia en el sentido último de nuestra vida, estaremos convirtiendo a las olas en la única razón del viaje. Dicho de otro modo: es como si en un cuadro no admiráramos la tela, sino el marco; como si en una obra teatral no escucháramos a los actores, sino al propio escenario. En estas condiciones, la vieja fe en un sentido lineal y ascendente de la Historia ha dejado de ser presentable intelectualmente. Éso es lo que se ha llamado posmodernidad. El vasto y heteróclito movimiento de ideas que se ha dado en llamar posmodernidad significa el momento en que el pensamiento occidental, que había desplegado su reflexión a partir de la fe en la visión lineal de la historia, pierde esa fe. La modernidad deja de tener sentido. Por éso se habla de “post”: estamos en otro tiempo. Es algo que ya vio muy bien Ortega cuando se definía como “nada moderno y muy siglo XX”. La modernidad no es más que una forma secularizada de la fe religiosa en la salvación espiritual, a la que suplantó. Y ahora ha corrido la misma suerte: la modernidad mató a la fe y ahora se mata a sí misma. Más allá de la banalización de lo posmoderno (moda, música, arte más o menos popular, etc), el verdadero significado de nuestro tiempo es la ruptura general con la filosofía de la modernidad. En cierto modo es verdad que estamos en un “Fin de la Historia”. Pero lo que ha terminado no es la historia en general ni las aspiraciones humanas, sino un cierto modo de entender la Historia. La puerta está abierta a nuevas aportaciones. Frente a este estado de cosas, la propia modernidad ha reaccionado. El discurso moderno ha levantado acta de la muerte de su fe histórica, pero trata de ofrecer a cambio una nueva fe “vivencial”: “Es verdad se nos dice que la historia no es lineal, que la promesa de una redención al final de la historia era falsa (una estafa) y que el progreso no está inscrito en las leyes de la naturaleza, pero la idea era buena, de manera que tratemos de vivir como si estuviéramos ya en el Paraíso, como si ya hubiéramos llegado al final, como si hubiéramos ganado el combate contra el tiempo”. Este progresismo descafeinado está detrás de todas y cada una de las iniciativas sociales del sistema: disolución de los criterios políticos en beneficio de los económicos, renuncia a la idea de comunidad política (por la vía del “patriotismo constitucional”), supresión de los deberes sociales (insumisión, objeción), fractura de las instituciones clásicas (el caso más relevante es el de la familia), apología de los derechos individuales (pero reducidos a términos de consumo y bienestar material), respeto pseudorreligioso hacia la opinión del sujeto (fragmentación de las viejas religiones), etcétera. El punto débil de esta concepción es que carece de un proyecto social constructivo. Por decirlo así, el nuevo progresismo deja las grandes decisiones políticas en manos de “aparatos” técnicos y económicos (la burocracia estatal, los grandes bancos, la finanza internacional) y se limita a predicar una revolución íntima, una revolución en el ámbito de la vida privada individual. Es lo que André Gorz, teórico en otro tiempo del socialismo revolucionario, ha llamado “la revolución de la vida cotidiana”. Pero es también lo que podríamos denominar, en palabras del filósofo español Javier Muguerza, como una “razón 35
sin esperanza”. Este neoprogresismo reaccionario ya no es capaz de explicar por qué hay que llevar a la práctica la “microrevolución”. Sólo nos pide fe. ¿Pero fe en qué? ¿En la inevitabilidad de un determinado tipo de sociedad? ¿Y dónde queda la voluntad del hombre? ¿Hay que creer ahora que el hombre ya no puede crear? El neoprogresismo sostiene la tesis de que “es peligroso” que el hombre cree su propio destino. El neoprogresismo es una filosofía del cansancio. Por eso puede ser considerado como una ideología de la tercera edad. Frente a esto, queda la puerta abierta para crear nuevas ideas de la historia y nuevos proyectos de destino. La posmodernidad no es sólo un fin, la imagen de un crepúsculo; es también el anuncio inevitable de un nuevo principio, la imagen de una aurora. Muerta la historia como finalidad, puede volver a nacer la historia como voluntad una voluntad que al mismo tiempo reconozca sus limitaciones en un mundo que es el que es y no puede ser otro. 4. Elementos para una nueva idea de la Historia: el devenir como esfera. Ya hemos visto que toda concepción del mundo tiene tras de sí una concepción de la historia. Hemos visto también que la interpretación lineal de la historia ha muerto: el progresismo, que ha guiado los grandes movimientos ideológicos del mundo en los últimos siglos, ha demostrado ser una falsa ilusión. Nos queda la otra concepción clásica: la del ciclo eterno, la historia circular. Pero la concepción del ciclo también es, a su modo, lineal, porque presupone un principio y un final determinados. Entre ambas visiones, el lugar del hombre queda sepultado. Nosotros, sin embargo, tenemos razones para creer en la capacidad humana, tanto individual como colectiva, para imprimir su sello a los acontecimientos. Necesitamos, por tanto, una nueva visión de la historia. Es verdad que la historia es un permanente devenir, una línea en perpetua mutación. Pero esa línea no es recta ni va siempre hacia arriba. También es verdad que las cosas se repiten, que las virtudes y los vicios humanos no han cambiado en miles de años: el hombre y el mundo son siempre los mismos. Pero esa permanencia no implica que el hombre no pueda actuar libremente en cada momento. De algún modo, la línea recta y el círculo conviven y actúan al mismo tiempo. A partir de estas constataciones, Nietzsche tuvo la intuición del Eterno Retorno: “Eternamente gira el anillo del ser”, dice Zaratustra. Esta idea se considera como el punto de partida de una nueva concepción de la historia: ya no lineal o cíclica, sino esférica, según señala Alain de Benoist. La historia sería como una bola en torno a la cual gira eternamente el hombre, pero pudiendo alterar permanentemente el sentido del giro. La vida nos constriñe siempre, pero la libertad humana es una realidad radical. Tomemos otra imagen: la de un ovillo de lana en torno al cual gira siempre el hilo y no puede sino girar, pero cambiando siempre de dirección. Es una visión de la historia dinámica, no como la del ciclo eterno, que es estática; y es una visión de la historia realista, no como la de la línea recta, que es dogmáticamente optimista.
36
Para el hombre contemporáneo, que puede seguir creyendo en su capacidad de acción para crear destinos nuevos, pero que no puede ya hacerse ilusiones sobre el supuesto Fin de la Historia ni sobre la creación del Paraíso en la tierra, el devenir podría responder exactamente a esa imagen: la de la esfera, la del ovillo. ¿Y no es la Historia, al fin y al cabo, el escenario de nuestro combate vital? En ésto podemos recoger la herencia de Ortega, que ya había hablado del hombre como ser histórico, es decir, como ser que se realiza en la historia aportando sus obras. Desde ese punto de vista, la historia es nuestro escenario, nuestro marco vital; un marco y un escenario que construimos y reconstruimos eternamente. La historia no tiene ideales inmanentes, ideales que habiten en la propia historia, como creían los progresistas; más bien la historia es el escenario sobre el que los hombres proyectan sus ideales los cuales, a su vez, protagonizarán un nuevo conflicto: el que se establece entre los proyectos de los hombres y las propias constantes del mundo. La Historia está abierta. Ese es su carácter esencial: la apertura. Y en ese sentido, la Historia debe ser considerada como el escenario – un escenario arriesgado, azaroso, incierto, indeterminado de los trabajos y los afanes humanos. Quien se sienta ajeno a los valores y a los principios de la modernidad, no puede sentirse afectado por ese fenómeno actual que es la pérdida de la fe en la historia. El gran desengaño sólo afecta a quienes hayan caído y permanecido en la ilusa fe del progresismo liberal y del mesianismo socialista, que veían la historia como una traducción terrena de la salvación celeste. No tiene sentido dotar a las categorías temporales de un contenido moral o ideológico. Es un error sacralizar el pasado, entre otras cosas porque eso nos condena a un perpetuo lamento por la virtud perdida; es un error sacralizar el futuro, porque eso significa aceptar la superchería de que todo cambio será inevitablemente para mejor; es un error sacralizar el presente, porque el presente, en sí mismo, no es nada más que un momento transitorio. La superación de la actual visión lineal de la Historia sólo puede realizarse si llegamos a ser capaces de integrar los tres momentos pasado, presente y futuro en un sólo movimiento; si logramos sentir simultáneamente las tres dimensiones del tiempo histórico. Dicho de otro modo: si conseguimos aunar la memoria que nos lega el pasado, la identidad que nos otorga el presente y el proyecto que lanzamos hacia el futuro. Giorgio Locchi llamó a esto Eterno Presente. Excurso: sobre la representación trifuncional de la Historia. ¿Qué sentido podemos dar nosotros a la historia, con qué herramientas podemos interpretarla? ¿Significa realmente algo? ¿Nos dice algo el devenir? A este respecto, y a título de hipótesis instrumental, puede servirnos de gran ayuda la división tradicional de funciones que concibieron nuestros antepasados, desde los panteones de los pueblos indoeuropeos hasta los filósofos griegos, pasando por el orden 37
social del medievo y la estructura estamental del mundo antiguo. Esa división de funciones estructura el mundo como un todo orgánico, compacto, articulado en torno a tres potencias: Primera función: en la cúspide, la soberanía religiosa, judicial y política, los viejos dioses padres de los indoeuropeos, la “cabeza” de la República de Platón, los oratores del medievo, cuyo cometido es guiar a la comunidad y ponerla en relación con lo sagrado, y que por lo tanto engloba a todas las demás funciones. Segunda función: después, la fuerza guerrera y el coraje militar, los viejos dioses y santos de la guerra, el “pecho” de la sociedad en la República platónica, los bellatores de la Edad Media, cuya misión es proteger y defender al conjunto. Tercera función: en la base, la función productora y las fuerzas de la fecundidad, los dioses del campo cultivado y de la Naturaleza virgen, el “vientre” de la comunidad platónica, los laboratores del Medievo, que tienen por cometido asegurar la supervivencia material del conjunto. Es muy interesante notar que esta visión del orden social ha imperado en todos los pueblos de Europa, quizás inconscientemente (no es ahora el momento de entrar en esta discusión), desde el alba de los tiempos históricos hasta la Revolución Francesa, es decir, durante más de tres milenios. Si trasplantamos esta estructura ideológica al devenir histórico, veremos cómo la historia de nuestro mundo ha sido, en buena medida, una lenta degradación desde el imperio de la primera función hacia el dominio tiránico de la tercera función. Hoy, en efecto, los valores imperantes en nuestra sociedad son casi exclusivamente de orden económico, productivo, hasta el extremo de que puede definirse a la civilización contemporánea como un conjunto de estructuras encaminadas únicamente a la satisfacción de las necesidades materiales. Se trata de un proceso general de pérdida de la dimensión soberana y sagrada en beneficio de la dimensión utilitaria y económica, como percibió perfectamente Ortega en su Interpretación de la Historia Universal. La historia moderna y contemporánea sería la historia del triunfo de la tercera función, mientras que la historia antigua venía definida por el imperio de la primera función. El esquema también sirve para explicar nuestra historia reciente. ¿Qué fueron los movimientos fascistas en toda Europa? Es curioso, pero lo único que tienen en común el nacionalsindicalismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, por ejemplo, es su pregonado sentido aristocrático de la vida social (aunque su práctica política pueda en otros casos ser definida como un avatar de la sociedad de masas), su repudio absoluto de los valores burgueses y su objetivo de introducir la fuerza del trabajo y del capital dentro de un orden más amplio, así como la suspensión del proyecto linealprogresista de la modernidad (aunque ciertos autores defiendan, con buenas razones, que no es sino una prolongación del propio genio moderno).
38
Por polémica que resulte la disección filosófica de los fascismos, sí podemos interpretarlos como una movilización general para cerrar el paréntesis abierto por el triunfo de la tercera función. Pero no pensemos que sólo los llamados “fascismos” caben aquí: buena parte de los movimientos nacionalistas del XIX, así como diversas familias socialistas de entresiglos, comparten muchos de esos afanes, al igual que otros movimientos revolucionarios que han puesto el acento en la movilización militar de la sociedad entera. Del mismo modo, hoy podríamos mirar hacia las revoluciones islámicas. En efecto, todos esos movimientos han sido, desde esta perspectiva histórica que estamos esbozando aquí, resistencias ideológicas contra el triunfo de la tercera función, de la concepción económica de la vida. Ahora bien, los fascismos murieron: se vieron envueltos en una guerra que acabó con ellos. ¿Por qué fracasó este intento de cerrar el paréntesis abierto con el triunfo de la tercera función? Siguiendo nuestra hipótesis, podríamos explicarlo diciendo que los fascismos, en realidad, eran resistencias contra la tercera función, sí, pero desde la segunda función, desde lo guerrero, es decir, desde una visión que sigue siendo tan parcial como la de la tercera función y que, por tanto, no basta por sí misma para aprehender la totalidad de las dimensiones de la vida. Como vemos, el esquema de interpretación de la Historia a partir de las tres funciones clásicas puede dar mucho de sí. En este sentido, y si estamos de acuerdo en que uno de los grandes males de nuestra civilización es el intento de uniformar el mundo en torno a los valores de la producción económica, en torno a los valores de la tercera función, podemos perfectamente defender la tesis de que lo que haría falta, más bien, sería una nueva concepción del mundo que gravitara en torno a una lógica de primera función. Porque la primera función, la función soberana y religiosa, ha demostrado ser históricamente la única capaz de integrar en un sólo movimiento a las otras dos funciones: tanto el trabajo, la riqueza y la fecundidad como los valores guerreros vienen a ser puestos al servicio de la comunidad en su conjunto, respetando su cualidad particular y otorgándoles una dignidad específica. Por el contrario, las ideologías de la modernidad son incapaces de aprehender esta naturaleza global de las comunidades humanas: el liberalismo y el marxismo, porque son ideologías de lo económico que reducen toda la realidad social a su mera dimensión utilitaria; los fascismos, porque la reducen a una existencia de carácter militar. La crisis de la visión moderna de la Historia ha devuelto legitimidad al anhelo de construir un orden social orgánico y global, donde todas las potencias humanas encuentren su sitio. Un anhelo que, además, entronca con la tradición filosófica más antigua de nuestros pueblos. Ese linaje nos autoriza a forjar una representación ideológica de la historia y a atribuirnos un objetivo dentro de esa representación. Así, podría adquirir carta de naturaleza histórica el objetivo de cerrar definitivamente el paréntesis abierto por las revoluciones de la ideología económica, sin caer en otro tipo de reduccionismos, para construir un orden nuevo donde la soberanía política y religiosa, el coraje guerrero y la fuerza de la producción material vuelvan a formar un todo armónico. ¿Una hipótesis arriesgada? Sea como fuere, esta interpretación de la historia que, 39
insistimos, aportamos aquí a título de simple hipótesis de trabajo tiene la ventaja de ofrecernos un marco explicativo general del devenir de los valores en nuestra historia. * Bibliografía: BENOIST, Alain de: La nueva derecha, Planeta, Barcelona, 1982. BURY, John: La idea del progreso, Alianza Ed., Madrid, 1971. CIORAN, Emil: La caída en el tiempo, Tusquets Ed., Barcelona, 1992; Contra la historia, Tusquets, Barcelona, 1983. DUMEZIL, Georges: Mito y Epopeya, SeixBarral, Barcelona, 1977; Los dioses de los germanos, Siglo XXI Ed., México, 1973. ELIADE, Mircea: El mito del eterno retorno, PlanetaAgostini, Barcelona, 1984. ESPARZA, José Javier: Ejercicios de Vértigo, Barbarroja, Madrid, 1994. FUKUYAMA, F.: El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Barcelona, 1992. HORIA, Vintila: Viaje a los centros de la tierra, Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1987. HORKHEIMER, Max: Historia, metafísica y escepticismo, Alianza, Madrid, 1982. LYOTARD, JeanFrançois: La posmodernidad explicada a los niños, Ed. Gedisa, Barcelona, 1987. ORTEGA Y GASSET, José: Sobre la razón histórica, Alianza Ed., Madrid, 1980; Una interpretación de la historia universal, Revista de Occidente Ed., Madrid, 1966; Historia como sistema, Sarpe, Madrid, 1984. PATOCKA, Jan: Ensayos heréticos, Península, Barcelona, 1988. ROUGIER, Louis: Del paraíso a la utopía, Fondo de Cultura Económica, México, 1984. SPENGLER, Oswald: Decadencia de Occidente (I y II), Ed. EspasaCalpe, Madrid, 1989. VATTIMO, Gianni: El fin de la modernidad, Gedisa, Barcelona, 1986.
40
IV
La cuestión de la técnica Inclinarse sobre la cuestión de la técnica es inclinarse sobre la columna vertebral de nuestro mundo. Vivimos en una civilización técnica; estamos en la Era de la Técnica. Nuestra vida es inexplicable sin la técnica. Pero, al mismo tiempo, la técnica es también responsable de los mayores problemas de nuestro tiempo, y basta pensar en la cuestión ecológica. De manera que si pretendemos aportar una respuesta global a los grandes temas de nuestro tiempo, es imprescindible incluir el fenómeno técnico dentro del análisis. 1. Perspectivas de la técnica. Básicamente, podemos decir que hay dos maneras fundamentales de acercarse al problema técnico: una de ellas es considerar la técnica como algo neutro en sí mismo, un producto de los hombres que la hacen; otra es pensar que la técnica tiene su propia esencia, su propia vida autónoma. ¿Qué se quiere decir con que la técnica es neutra? La mayor parte de las ideologías dominantes cada vez más reductibles a una sola ideología coinciden en considerar el fenómeno técnico como un hecho neutro. La técnica sería simplemente un instrumento; será buena o mala según el uso que el hombre haga de ella. De ese modo, un uso “bueno” convertirá a la técnica en “buena”. Una técnica puesta al servicio del progreso humano, por ejemplo, será buena; por el contrario, una técnica puesta al servicio del exterminio físico de los ciudadanos de Nagasaki, sería mala. Ahora bien, el hecho es que la potencialidad de la técnica está siempre ahí y le es indiferente el discurso ideológico: así, los ciudadanos de Nagasaki pudieron ser exterminados en nombre del progreso humano y en nombre de la paz. Esa coincidencia de poder mortífero y discurso moral no puede estar vacía, no puede ser una broma; debe querer decir algo. Por otra parte, nadie ha conseguido impedir, desde la perspectiva de la neutralidad, el uso perverso de la técnica, y ello a pesar de que la cuestión se ha planteado desde hace ya varios decenios. El hecho de estar guiada por discursos morales o humanitarios no ha impedido que la técnica, supuestamente “neutra”, produzca efectos negativos. Lo cual deja pensar que el desarrollo técnico posee, por utilizar esta expresión, una especie de alma propia, es decir, que no es neutro, que tiene un significado en sí mismo, irreductible a los discursos o justificaciones que los hombres despliegan para darle sentido. La alternativa consiste, precisamente, en pensar que la técnica posee una esencia propia, un sentido en sí misma, al margen del sentido que los hombres quieran darle en un determinado momento histórico. Esa esencia podría definirse como un permanente esfuerzo por dominar y controlar todo lo vivo. La esencia de la técnica residiría en el poder material puro y desnudo, que se basta a sí mismo. En tal sentido, y si aceptamos esta hipótesis 41
esencialista, la obligación del hombre sería tratar de controlar el desarrollo técnico, someterlo a un orden, sin pensar que el desarrollo técnico en sí mismo sea un factor de “progreso”. Desde la perspectiva de la hipótesis neutralista, la técnica puede extenderse sin traba alguna; por el contrario, la hipótesis esencialista implica poner barreras a la técnica. 2. La técnica no es neutra. La mejor prueba de que la técnica no es neutra es precisamente el hecho de que se haya convertido en una ideología en sí misma. Hoy, en efecto, vemos cómo los criterios de eficacia técnica se convierten en el horizonte común y casi únicode los discursos dominantes. No es un fenómeno nuevo: de hecho, toda la ideología de la modernidad puede ser definida como una ideología de la técnica. En sesiones anteriores hemos visto cuál es la operación central del pensamiento moderno: la separación radical entre el mundo físico y el mundo mental o espiritual. Generalmente se dice que esta operación empieza con Descartes y su oposición res cogitans/res extensa. Es el inicio del materialismo. En realidad, como vimos también, tal dicotomía puede remontarse a los filósofos postsocráticos y al pensamiento bíblico. Y añadamos otro dato importante: la técnica moderna surge y crece exclusivamente en el ámbito geográfico del Occidente cristiano, y de ahí dedujo Lynn White su tesis sobre el origen religioso del problema técnico. Luego volveremos sobre ello, cuando tratemos de reconstruir el camino de la técnica moderna para plantear una alternativa. De momento, y desde este punto de vista histórico, lo que nos interesa retener es el hecho siguiente: a partir de un cierto momento, la tierra, que antes estaba sacralizada, empieza a considerarse como una extesión inanimada de materia puesta al servicio del hombre para que éste la domine y la explote en beneficio propio. La primera consecuencia de esta nueva perspectiva es que el mundo físico se convierte en territorio de caza para la razón. Y el instrumento de esa caza es, naturalmente, la técnica. El impulso humano de supervivencia encuentra en la técnica su manifestación primordial. Y más aún: la técnica se convierte en el eje de la nueva visión del mundo porque la técnica es el medio físico, material, visible, a través del cual el hombre despliega sobre el mundo su dominio. A este elemento materialista del pensamiento moderno hay que añadir otro conceptoclave: el de progreso. Para el hombre moderno, en efecto, el despliegue de la dominación técnica se justifica en tanto que es el medio para alcanzar mayores cotas de bienestar y prosperidad. Es un camino ascendente cuya meta consiste en la felicidad material absoluta. Y los avances de la técnica son la principal manifestación de ese progreso. Así, el progreso llega a identificarse con el desarrollo técnico, y viceversa. Cuando se habla de países o de civilizaciones “avanzadas” o “atrasadas”, se hace en función de su mayor o menor grado de desarrollo técnico. De ese modo, la técnica va a ser considerada durante mucho tiempo en el espacio occidental como sinónimo de felicidad, y esto ha venido siendo así hasta una fecha relativamente reciente.
42
Hoy no es fácil seguir interpretando el desarrollo de la técnica como sinónimo de “felicidad” o de “progreso”. El mensaje según el cual la expansión de la técnica daría lugar a un progreso sin límites del espíritu y, por tanto, a la felicidad ya no es verosímil. Entre otras cosas, porque hoy somos plenamente conscientes de que la técnica crea al menos tanto problemas como los que resuelve, y para constatarlo basta con mirar los sucios ríos de nuestras ciudades. Sin embargo, el camino de la técnica es imparable. Los valores que justificaban el desarrollo técnico a cualquier precio prácticamente han desaparecido, pero el desarrollo técnico sigue su camino, y lo que es más importante: sigue adelante sin necesidad de nuevas coartadas ideológicas, sin necesidad de un discurso que lo justifique, que le de sentido. Esta supervivencia del desarrollo técnico por encima de los discursos ideológicos que lo justificaban demuestra que la técnica posee una esencia propia, una vida autónoma. Marx lo explicaba utilizando una vieja metáfora: la del brujo que conjura ciertas fuerzas, las hace aparecer y luego no es capaz de controlarlas. Con la técnica ha ocurrido lo mismo: la modernidad la hizo aparecer, creyó utilizarla para moldear el mundo, pero ha terminado siendo la técnica la que intenta moldear el mundo a su imagen y semejanza a imagen y semejanza de la máquina. Así, la cuestión de la técnica se ha convertido en uno de los grandes puntos de quiebra del discurso moderno: éste no puede seguir defendiéndola, porque la técnica ha demostrado que no es el soñado instrumento de emancipación; pero tampoco puede detener su avance, porque la técnica es ya la esencia misma del pensamiento moderno, y éste no podría negarla sin negarse a sí mismo. La ideología dominante se encuentra ante un callejón sin salida. 3. Manifestación del problema técnico. En absoluto estamos ante un problema menor, o simplemente teórico, que sólo concierna a los filósofos. Para hacerse una idea de la magnitud de la cuestión basta con mirar alrededor, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Veremos así como la técnica es el factor determinante de nuestras existencias. Y acto seguido, veremos cómo la técnica desbocada se ha convertido simultáneamente en la principal amenaza del género humano. Cuando decimos que estamos en una civilización de la técnica queremos decir que la técnica se ha convertido en el eje absoluto de toda la organización de nuestras vidas: el principio rector de las relaciones entre los individuos, de sus aspiraciones íntimas, etc. Al igual que ha habido épocas religiosas o guerreras, hoy vivimos en una época técnica. Y eso significa que la técnica es el criterio orientador de toda actividad en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, la técnica se ha apoderado por completo de la actividad económica. Eso no quiere decir sólo que en la actividad económica se utilicen aparatos técnicos, sino, sobre todo, que la propia concepción de la economía se ha tecnificado, y ello en perjuicio de los factores más directamente humanos. La economía antigua era una economía de supervivencia, ahorro y gasto, orientada a la subsistencia del grupo. El capitalismo temprano cambió mucho las cosas, pero el crecimiento en sí mismo seguía sin tener sentido 43
si no repercutía directamente en el sujeto. Por el contrario, la economía moderna es una economía técnica porque toda la actividad del sistema se pone al servicio exclusivo del esfuerzo de producción. En la economía actual no se produce para satisfacer necesidades; se produce para producir más, para mantener el aparato en funcionamiento. Nadie se pregunta para qué se produce; la única pregunta es cuánto se produce y cómo se puede producir más. Y por eso decimos que la economía ha acabado completamente subyugada por la técnica. Otro tanto ha ocurrido en la esfera de lo político. La técnica se ha apoderado de la política porque las grandes decisiones de los estadistas ya no conciernen al destino colectivo, ni responden tampoco a actitudes filosóficas o éticas ante la vida pública, sino que giran en torno a los conceptos de eficacia, prosperidad, crecimiento, desarrollo y bienestar, que son criterios económicos y por tanto, como acabamos de ver, sometidos ya al principio técnico. Hoy la política no consiste en impulsar empresas audaces, y mucho menos en hallar la fórmula del buen gobierno, como dicen los tratadistas clásicos, sino que el único objetivo de la política consiste en gestionar de un modo eficaz los mecanismos del Estado, y esa gestión eficaz pretende pasar por encima de cuestiones políticas tan elementales como la independencia de los pueblos. La tecnocracia es el ejemplo más acabado de la tecnificación de la política. Y, por supuesto, la técnica se ha apoderado también de la ciencia. Originalmente, la ciencia era el conocimiento y la técnica era la aplicación de ese conocimiento. La técnica, por así decirlo, era un movimiento posterior y subordinado al conocimiento científico. El propio Ortega consideraba todavía que la técnica podía reivindicar el noble linaje de hija de la ciencia. Hoy, por el contrario, quienes deciden los programas de investigación científica son los burócratas del Estado (del sistema) que piensan, sobre todo, en la inmediata rentabilidad técnica de esas investigaciones. Quien explore en un campo poco dado a la rentabilidad, se encontrará con obstáculos sin fin. Todo conocimiento no traducible directamente a una aplicación técnica queda fuera de juego. Ese es uno de los motivos por los que la investigación en Humanidades, por ejemplo, está llamada a desaparecer de los planes de inversión científica, pero lo mismo podríamos decir de ramas enteras de las propias ciencias físicas, como ha lamentado René Thom. Señalemos, finalmente, que esta omnipotencia contemporánea de la técnica no se limita al gobierno de nuestros cuerpos, sino que se extiende también al gobierno de nuestras almas. La técnica se ha convertido en el nuevo motor de los mitos sociales en la civilización urbana. Desde los fenómenos de irracionalidad colectiva (los Ovnis, por ejemplo) hasta las utopías futuristas (la cienciaficción), el elemento técnico es imprescindible en la configuración de los mitos sociales de nuestro siglo, del alma de nuestro tiempo. Cabe extender esta característica a los mitos “científicos”, vendidos en forma de vulgata por los medios de comunicación, que siguen viendo en cada nuevo avance técnico un paso más hacia un paraíso redentor. Existen, ciertamente, contrautopías que denuncian la técnica (desde el Brave new world de Huxley hasta los escenarios apocalípticos de Mad Max), pero esto también constituye un rasgo de la omnipresencia de la técnica en el imaginario colectivo de nuestra civilización. 44
Pues bien: en ese mismo momento en que la técnica explota y extiende su dominio sobre todos los aspectos de la vida, surge también la conciencia de que la técnica encierra graves peligros, amenazas decisivas. No es preciso, por conocida, repetir la letanía de umbrales de crisis donde la técnica nos ha situado: catástrofes nucleares, manipulaciones genéticas, etc. Lo que aquí nos interesa retener es sobre todo el siguiente hecho: temores que hasta hace poco tiempo sólo eran compartidos por unos pocos, se han convertido ahora en convicción general. ¿Quién no ha oído hablar todavía de la problemática ecológica? La certidumbre de que la técnica está produciendo un grave daño a la naturaleza es uno de los grandes tópicos del momento. Pero no es sólo un tópico. Es innegable que el desarrollo técnico está alterando nuestras condiciones biológicas de supervivencia de un modo irreversible. Esa constatación ha sepultado la vieja fe que hacía del progreso técnico un sinónimo de felicidad humana universal. De igual manera, se han constatado los efectos del mundo técnico en la psicología individual y colectiva: la aparición de patologías de la civilización (stress, ansiedad, depresiones, etc.), características de un mundo donde los criterios de eficacia técnica han sustituido a todos los demás valores, lleva a los psicólogos a preguntarse cuánto más es posible “estirar” el equilibrio psicológico individual y colectivo para adaptarlo a las exigencias del mundo técnico. Por último, se ha hecho patente el grave desajuste entre el desarrollo técnico (cultural) y el desarrollo biológico del ser humano. La técnica se mueve más deprisa que nuestra evolución como especie, como ha explicado abundantemente Konrad Lorenz. Lo que pueda salir de ahí es todavía un enigma, pero las perspectivas no son nada positivas. La confrontación de estas dos realidades: la técnica como eje de nuestra vida y la técnica como amenaza global, confiere a nuestra civilización un carácter claramente esquizofrénico. Es como si sólo pudiéramos sobrevivir tomando una medicina que, no obstante, sabemos que nos matará en breve plazo. La angustia del hombre contemporáneo se sitúa en esa contradicción. Y éso es exactamente lo que nos obliga a replantear de un modo general el problema, reconstruyendo desde el inicio la cuestión de la técnica y tratando de resolver esta contradicción aparentemente irresoluble. 4. Reconstrucción: Antropología de la técnica. Nuestra reconstrucción partirá del escalón más elemental: el papel que juega la técnica en la adaptación de la especie humana a su entorno. Haremos, pues, una antropología de la técnica, y desde ahí iremos cubriendo etapas, interpretando el camino de la técnica moderna, tratando de sacar a la luz su contenido profundo, hasta desembocar en una metapolítica de la técnica. Empecemos por decir que la técnica no es una adquisición tardía del hombre, o una 45
maldición o una desviación. La técnica, en sí misma, es un fenómeno consustancial a la propia existencia de la especie humana. Tanto Arnold Gehlen como Konrad Lorenz han explicado que el ser humano, desde un punto de vista biológico, es un animal desprovisto por completo de instintos acabados, a diferencia de los otros animales superiores. Por eso el hombre se puede adaptar prácticamente a cualquier medio, desde Alaska hasta el Sahara: precisamente porque carece de especialización adaptativa, algo que los demás animales sí r poseen. De modo que el hombre es un animal incompleto. Ahora bien: esas carencias fisiológicas son sustituidas por un desarrollo único de su capacidad intelectiva. Y dentro de esa capacidad intelectiva se halla la aptitud de utilizar instrumentos y servirse de ellos para adaptarse al medio. Eso es la técnica. Por lo tanto, y desde este punto de vista antropológico, la técnica no es algo ajeno a la naturaleza, sino todo lo contrario: la técnica es la naturaleza específica del hombre. Por la misma razón, la mera existencia del ser humano sobre la tierra es imposible sin técnica. No existe ni un solo grupo humano que no haya desarrollado tal o cual forma de técnica, desde el hacha de silex hasta el cohete espacial, pasando por las pirámides y la pólvora. Esta constatación invalida las tesis apresuradas acerca de la maldad de toda técnica o de la técnica en sí misma. Incluso aunque se volviera a una existencia semejante a la del Neolítico, con armas rudimentarias y útiles domésticos primarios, eso seguiría siendo técnica. La técnica es nuestra naturaleza; es la forma humana de estar en el mundo; sin técnica, no hay humanidad propiamente dicha. Pero, si la técnica es la naturaleza del hombre, ¿por qué hoy la técnica es la principal amenaza contra la propia naturaleza? ¿Acaso la naturaleza del hombre es incompatible con la naturaleza de las demás especies? Hoy parece que así ocurre. Y sin embargo, durante milenios no ha sido así. ¿Por qué este cambio? Aquí entramos en una de las cuestiones fundamentales de nuestra reconstrucción, que es el paso de la técnica antigua a la técnica moderna. 5. Técnica antigua y técnica moderna. Páginas atrás hemos recordado la aparición del materialismo, definitiva para el surgimiento de lo que hoy llamamos técnica. Sin embargo, esa no es la única técnica que ha conocido el hombre. Todavía hoy es posible encontrar en otros pueblos formas técnicas perfectamente integradas en el entorno natural. De modo que cabe concluir que hubo antes una técnica que no se consideraba como algo opuesto a la naturaleza, y que esa vieja técnica, la técnica antigua, desapareció en un momento determinado para dejar paso a la técnica moderna. El problema de la técnica antigua ha generado miles de páginas. No es fácil explicar en su totalidad este concepto. Por nuestra parte, aquí nos ceñiremos a una explicación general del fenómeno. Básicamente, podemos decir que la técnica antigua se caracterizaba por poseer grandes connotaciones religiosas. En el mundo antiguo, la tierra, la materia, poseía un alma. Hoy todavía es posible ver cómo en ciertos lugares del mundo se reza antes de cortar un árbol. Por nuestros historiadores sabemos que los pueblos europeos practicaban ciertos ritos antes 46
de abrir una mina o saludaban a la tierra antes de arar un campo. La tierra poseía una sacralidad. Ese era el motivo de que no fuera posible adoptar hacia la tierra una actitud de “explotación de recursos”, como se dice hoy. Una tierra sacralizada posee alma; en consecuencia, no es posible penetrar en ella sin respeto. La técnica antigua no es una técnica de explotación y de rendimiento, sino una técnica de adaptación y de convivencia. Y es que en la visión antigua del mundo todo guarda relación con todo, el mundo es una unidad, y no se puede alterar uno de los elementos del conjunto la tierra sin alterar al conjunto mismo la vida. Por el contrario, la técnica moderna parte de otros principios. Desde el momento en que se ve la tierra como materia inerte puesta a disposición del hombre, nada prohíbe penetrar en ella y obtener el máximo rendimiento posible. El mundo deja de ser una unidad, un conjunto, para pasar a ser una “cosa”. El hombre, al alterar la materia, no tiene conciencia de estar rompiendo ningún equilibrio ni ningún conjunto, puesto que ignora la existencia de éste. La técnica moderna es una técnica donde sólo cuenta el hombre y sus deseos inmediatos de satisfacción de necesidades y de acumulación de recursos. A partir de ese momento y sólo a partir de ahí, la técnica se convierte en una amenaza. Este proceso de transformación, este paso de la técnica antigua a la técnica moderna, no debió de ser evidente a ojos de todo el mundo. En realidad, hasta el siglo XIX la técnica no se convierte en un mito expresamente llamado con ese nombre: técnica. Sin embargo, sus consecuencias son ya visibles: se han levantado las viejas barreras para aplicar inmediatamente cualquier conocimiento adquirido. Antes, la adquisición de un conocimiento no implicaba en modo alguno el desarrollo de una técnica; por ejemplo, sabemos que los griegos conocían la fuerza del vapor, pero a nadie se le ocurrió hacer máquinas. Hoy, sin embargo, es prácticamente imposible que un nuevo conocimiento en cualquier rama de la ciencia (la genética, la termodinámica, la energía nuclear) no sea transformado en técnica. La técnica arrastra tras de sí a todos los productos de la civilización, y acaba arrastrando al propio hombre. Este proceso, que hoy ha llegado a su límite, ha atravesado por diversas fases, desde la insurrección del fenómeno técnico con la revolución industrial hasta el imperio de la técnica como nuevo nihilismo. Podemos hablar de insurrección de la técnica, en efecto, a partir de las primeras revoluciones industriales, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX. La burguesía ya dominante encuentra en la técnica su mejor aliado para una expansión sin límites del crecimiento económico. Y como el crecimiento económico la acumulación de riqueza mediante la explotación cada vez mayor de los recursos naturales se considera bueno en sí mismo, nadie tiene autoridad moral para detener el proceso. La técnica ha de ir adelante pase lo que pase, lo cual significa que el proceso queda fuera de control. Spengler lo expresa con una metáfora sugestiva: “La criatura levanta la mano contra su creador”. La insurrección de la técnica pone de relieve un rasgo característico de nuestro tiempo: la técnica se convierte en un fin en sí misma; todas los energías sociales que la técnica moviliza no tienen más objetivo que acelerar el crecimiento de la propia técnica. De ese modo, la técnica se instala en el corazón de nuestras sociedades como eje absoluto de los 47
objetivos comunes. Por así decirlo, la técnica se convierte en destino: toda la estructura social, política y económica se orienta hacia el avance técnico, identificado con el progreso humano. Y en este momento es ya imposible seguir arguyendo que la técnica es “neutra” respecto a los valores sociales; no sólo no es neutra, sino que ella misma se convierte en valor. Por último, la fase terminal del problema técnico adviene cuando empieza a ponerse en cuestión la legitimidad de una técnica concebida como fin en sí misma y como destino necesario de toda la humanidad. En primer lugar, porque la técnica pertenece sólo a un espacio concreto de civilización: el occidental, de manera que su pretensión planetaria, incluso cuando adopta aires filantrópicos, no deja de ocultar una forma evolucionada de colonialismo. En segundo lugar, y quizá sobre todo, porque dos ramas concretas de la aplicación técnica (la genética y lo nuclear) han planteado por primera vez la posibilidad real de modificar o de suprimir la vida, lo cual supone un “salto cualitativo” en el problema técnico. En efecto, a partir de este momento la técnica se convierte en un elemento de negación de la vida, de destrucción y, por tanto, en el exponente más claro del nihilismo inherente a la modernidad. En esas condiciones, es imposible seguir hablando de la técnica como criterio de destino, y esa imposibilidad implica también la negación de los grandes valores (progresistas y materialistas) que han amparado la expansión del dominio técnico sobre todo lo vivo. La fase terminal del problema técnico reclama la instauración de unos nuevos valores capaces de someter a la técnica desencadenada. 6. Crítica metapolítica de la técnica moderna. En estas condiciones, abordar el problema de la técnica es un desafío que va mucho más allá de las posibilidades de un partido político de nuestros días, por ejemplo. La superación de la técnica moderna es una apuesta metapolítica, en el sentido de que apela al mundo de los valores y no sólo al mundo de la acción administrativa. Sin embargo, eso no significa que los criterios políticos en el más amplio sentido del término estén fuera de lugar. De hecho, autores como Arnold Gehlen, que han estudiado en profundidad la cuestión de la técnica, sostienen la necesidad de que una nueva élite, política y espiritual al mismo tiempo, tome en sus riendas el problema. ¿Qué perspectiva debería adoptar esa nueva elite para dar una respuesta adecuada a la cuestión? Desde nuestro punto de vista, sostenemos que esa nueva perspectiva pasa por los siguientes elementos. Ante todo, una nueva antropología. La técnica moderna es el resultado de una desviación antropológica. Es preciso partir de una antropología nueva, más realista, diferente a la que ha engendrado la técnica moderna. En esa nueva antropología, la técnica ha de ser considerada como parte de la naturaleza humana y, por tanto, como un hecho inscrito en un orden ecológico, en una cadena vital: la técnica materializa la adaptación humana al entorno, luego la adopción de toda técnica ha de ser previamente evaluada en función de sus repercusiones sobre ese entorno. Eso significa, de hecho, abandonar la óptica antropocéntrica, según la cual el hombre era el eje del universo, y adoptar otra perspectiva 48
donde la afirmación del hecho humano no signifique la negación o la sumisión del mundo físico, natural. Después, no hay que perder de vista que el fondo del problema técnico no es político, económico o administrativo (y mucho menos técnico), sino que estamos ante un problema filosófico, en la medida en que es producto de una determinada manera de ver el mundo. La técnica es un desafío filosófico. Y por eso el problema de la técnica nos obliga hoy a pensar de nuevo los grandes tópicos del pensamiento moderno: el materialismo, el individualismo, el progresismo... en suma, el discurso de la Ilustración, que ha actuado como máscara de la expansión universal de la técnica. Hay que pensar otra vez nuestra situación en el mundo más allá del humanismo y más allá del nihilismo. Esta tarea significa, en el orden práctico, sustituir la actual escala de valores por unos valores nuevos. ¿Cuáles son esos valores nuevos? Ese es el gran problema de nuestro tiempo y la cuestión de fondo de este Curso, pero podemos apuntar algunas vías que habrá que explorar: frente al individualismo de masas, que produce una concepción económica de la existencia, la reivindicación de una comunidad formada por personas singulares; frente al cosmopolitismo planetario, que favorece la expansión universal de la técnica, la defensa del arraigo y las identidades; frente al materialismo economicista, que obliga a todos los grupos humanos a vivir en torno a los criterios de la producción y la explotación, una nueva espiritualidad que sea capaz de integrar a la naturaleza en su visión del mundo. Forjar tal concepción no es misión de los políticos; pero ninguna política podrá acercarse con una visión alternativa al problema de la técnica moderna si no parte de estos supuestos. Desde esa nueva antropología y desde esa nueva filosofía, se puede aspirar a reconstruir un orden capaz de someter el fenómeno técnico. Volvemos a recurrir a los patrones de la Teoría General de Sistemas para recomponer una visión del mundo jerarquizada que incluya a la técnica. Desde esa perspectiva, el orden sería el siguiente: Mundo físico. Naturaleza Grupos humanos (Culturas) Estructuras sociopolíticas Actividad económica Instrumentos técnicos La técnica sólo tiene sentido si está integrada dentro de un orden que la supera y que le confiere significado. La técnica es un producto de la civilización y la civilización es un producto de la cultura, es decir, del conjunto de valores de un grupo humano concreto en un medio físico concreto. Ese grupo se proyecta en la historia y se otorga un destino a través de lo político. Todos estos elementos (ecológicos, culturales y políticos) han de ser previos a cualquier decisión de orden técnico. Y sólo entonces podremos decir que hemos domado al dragón. * 49
Bibliografía: COLLI, Giorgio: Después de Nietzsche, Anagrama, Barcelona, 1978. DESCARTES, René: Discurso del método (op. cit.). FETSCHER, Iring: Condiciones de supervivencia de la humanidad, Laia/Alfa, Barcelona, 1988. GEHLEN, Arnold: El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Ed. Sígueme, Salamanca, 1987; Antropología filosófica, Paidós, Barcelona, 1993. HEIDEGGER, Martin: Serenidad, Ed. del Serbal, Barcelona, 1988; “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y artículos, Ed. del Serbal, Barcelona, 1995. LORENZ, Konrad: Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada, Plaza y Janés, Barcelona, 1984; Decadencia de lo humano, Plaza y Janés, Barcelona, 1985. ORTEGA Y GASSET, José: Meditación de la técnica (y otros ensayos), Revista de Occidente/Alianza Editorial, Madrid, 1982. SPENGLER, Oswald: El hombre y la técnica, EspasaCalpe, Madrid, 1967. VV.AA.: “La cuestión de la técnica”, en revista Hespérides (Madrid), 7, primavera 1995. VV.AA.: “Crisis ecológica: caminos para la alternativa”, en Hespérides, 6, otoño 1994.
50
V La trampa del Humanismo (Excurso a la cuestión de la Técnica) El término humanismo goza en nuestro siglo de una excelente fama. Cualquier atrocidad, por abominable que sea, parece más dulce si se envuelve en la palabra “humanismo”. ¿Por qué? No tanto por el significado concreto del concepto, que es en sí bastante difuso, como por las connotaciones que lo envuelven: humanitarismo, amor al prójimo, derechos humanos, amor a las creaciones del espíritu humano, piedad, etc. Todos conocemos a alguien que, encontrándose en un impasse ideológico, ha optado por escapar por la fácil vía de “descubrir el humanismo”, lo cual, en la práctica, se ha traducido por un inmediato aburguesamiento. Y no sin motivo: porque el humanismo es, de hecho, uno de los rostros más protéicos, mas maleables y mudables y poliédricos del individualismo, que es la matriz de la ideología de la modernidad. 1. Qué es humanismo. Sin embargo, cuando empleamos la palabra “humanismo” estamos corriendo un grave riesgo de contradicción. ¿Qué es lo humano? Todos sabemos lo que decía de Maistre: “Conozco franceses, ingleses y hasta persas, pero el Hombre, no lo he visto en mi vida”. El hombre, lo humano, con mayúscula, no es un concepto que diga nada en sí mismo. La humanidad es un hecho biológico: es humano quien pertenece a la especie humana. Ahora bien, el aspecto biológico sólo es un aspecto de la condición humana, y ni siquiera es su aspecto más importante, porque lo que define la forma humana de estar en el mundo no es su naturaleza, su animalidad, sino su cultura, su capacidad para construir cosas, ideas, mundos a su alrededor. Cuando se habla de humanismo se está sugiriendo la existencia de una condición humana universal, equivalente en todas partes y en todo momento. Así lo dice la ideología de la Ilustración: todos los hombres son lo mismo por pertenecer a la especie humana, lo cual les hace compartir una determinada razón, que es la razón universal. Ahora bien, éso es una visión muy reduccionista. En realidad, en lo único en que los hombres son iguales es, precisamente, en su aspecto menos humano, o sea, en su estructura biológica. Cuando miramos los aspectos propiamente humanos de la humanidad el pensamiento, la ciencia, las lenguas, las distintas formas de estar en el mundo, vemos que la humanidad es, por definición, no universal, sino plural. Lo que nos hace humanos es justamente lo mismo que impide hablar de una única humanidad. En ese sentido, si queremos superar la idea del hombre derivada del pensamiento ilustrado, hemos de explorar la cuestión del humanismo y hemos de preguntarnos por dónde podemos superarlo.
51
2. Humanismo como individualismo. En el contexto de la modernidad, “humanismo” equivale a condición universal del hombre. Para el pensamiento ilustrado, el hombre es un ser individual igual a los otros hombres. El humanismo, en esta lógica, es una forma más del individualismo moderno. No obstante, esta forma de individualismo se legitima a través del recurso a otras concepciones filosóficas que, en la antigüedad, pusieron el acento sobre la existencia del sujeto. Pero un breve recorrido histórico nos permitirá comprobar cómo el humanismo antiguo y el humanismo moderno son, en rigor, contradictorios. El humanismo antiguo incluía en el término “humano” todo lo que rodea a la existencia terrenal y espiritual del sujeto, y además hacía referencia sólo a unos hombres, los sabios, y en el contexto de unos pueblos donde la categoría de “hombre” tenía una significación muy limitada. El humanismo moderno, por el contrario, elude las implicaciones intelectuales, étnicas e históricas del término y se identifica con el paradigma individualista de la modernidad, que ha separado radicalmente hombre y mundo, como hemos visto anteriormente. La primera fuente a la que se suele remontar el humanismo es la de los sabios de los viejos pueblos indoeuropeos. En la India aparece una figura de sabio sumamente original: el sannyasin o Renunciante, que se marcha de la ciudad y se dedica al conocimiento de sí mismo. Lo dirá otro sabio de Grecia: “Conócete a ti mismo”. En Grecia, los estoicos inauguran la era de los sabios que se apartan del mundanal ruido para abrirse al conocimiento. Ahora bien: ninguno de ellos condena a la Ciudad por obstaculizar su emancipación individual. El sabio griego o romano no es en absoluto individualista. Cuando a Sócrates, ya condenado, se le ofrece la oportunidad de huir y escapar así a la cicuta, el filósofo se niega porque considera que “no hay vida moral fuera de la Ciudad”. Del mismo modo, el humanismo de un Demócrito, para quien “el hombre es la medida de todas las cosas”, no implica que el individuo sea superior al grupo ni que el hombre sea universal. Y a mayor abundamiento, digamos que en el humanismo antiguo la idea de hombre es inseparable de la idea de comunidad y de la idea de lo sagrado; para los griegos antiguos (hasta Sócrates, precisamente, pero también después de él), lo humano, lo terreno y lo divino son una y la misma cosa. El humanismo moderno, por el contrario, se va a definir contra la sociedad y contra lo sagrado. Otros pretenden encontrar una fuente del humanismo moderno en el Derecho Romano, y especialmente en el concepto de Persona. Es probable que en el plano de las hipótesis genealógicas, que son siempre tan etéreas, pueda hallarse tal cosa. Sin embargo, lo cierto es que el concepto de Persona, en el Derecho Romano, no es más que una herramienta jurídica para regular las relaciones dentro de la sociedad, y de ella no se deduce, en absoluto, una voluntad de antropocentrismo filosófico ni de individualismo social. No. El humanismo en su acepción moderna aparece en realidad en otra tradición, que es la hebrea, y de allí pasará, en efecto, al pensamiento griego. En la tradición hebrea se producen tres escisiones conceptuales que van a ser determinantes a la hora de concebir el individualismo. Las hemos visto antes, a propósito de la visión del mundo de la 52
modernidad. La cuestión es tan fundamental que merece la pena insistir en ella, aunque ahora nos vamos a limitar a la dialéctica hombre/Dios desde el punto de vista de la tradición judeocristiana. Para empezar, Dios se concibe como algo diferente al mundo. Para los judíos, Dios no está en el mundo. Lo crea desde fuera y como un acto de graciosa voluntad. No hay sacralidad en las cosas terrenales, no son en sí mismas santas. Por el contrario, los dioses de los otros pueblos tradicionales por ejemplo, los indoeuropeos habitaban en la tierra, la tierra se hallaba encantada por lo sagrado. Simultáneamente, y siempre en la tradición hebrea, el hombre se concibe como algo radicalmente distinto de Dios. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero no está en él o con él, sino fuera de él, y el hombre, especialmente a partir del pecado original, se verá permanentemente perseguido por la cólera divina. Los indoeuropeos superponían la imagen de lo divino a unas fuerzas naturales dotadas de vida, que gobernaban los hechos, pero no dictaban una moral distinta a la de la comunidad. El Dios hebreo, por el contrario, dicta una moral que está por encima de toda contingencia terrena. Como consecuencia de las dos premisas anteriores, el hombre se escinde del mundo. El mundo ya no es santo, ya no está encantado. Su única finalidad es ser dominado con trabajo y sufrimiento porque Dios lo manda. Del mismo modo, el hombre no lleva en sí a la divinidad, sino que ha de orientar su vida a encaminarse hacia ella a través de un camino de muerte y miedo: son los desiertos de Midbar y Chemama. La ciudad, Ur, queda condenada. El hombre hebreo, por tanto, flota sin vínculos que lo unan a una tierra, a un mundo sagrado, ni a una comunidad, a una forma de organización civil. Ahí es donde nace desde el punto de vista teórico la primera concepción individualista. Se supone que algunas de estas ideas pasarán a Grecia, especialmente a Sócrates. De ahí procederá esa otra escisión antes mencionada: el hombre se escinde de sí mismo, cuerpo y alma se divorcian, nace el espíritu en sí. Por eso Nietzsche habla de “inversión socrática” cuando explica la decadencia del pensamiento griego. Con todo, y aunque es verdad que en Sócrates, Platón o Aristóteles encontramos un atisbo de concepción autónoma del individuo y algunos ecos de estas escisiones hebreas, la verdad es que ningún filósofo griego, ni Sócrates, ni Platón ni Aristóteles proponen jamás la condena de la Ciudad o del mundo, más bien todo lo contrario. Y cuando el cristianismo herede la tradición judía, estará tan influido por el pensamiento griego especialmente el neoplatónico que muchos de estos conceptos apenas si se harán patentes. San Agustín es quizás el único en quien se encuentran ecos de estos conceptos hebreos, con su condena de la ciudad (Babilonia, ciudad terrestre, frente a Jerusalén, ciudad celeste), su distinción entre el alma y el cuerpo (respectivamente “el caballero y el caballo” en el sistema del de Hipona) y su llamada a la introspección: “No salgas fuera, en tu interior reside la verdad”. Pero es el mismo San Agustín el que predica una concepción sumamente respetuosa hacia la naturaleza: una “divina solicitud” hacia las cosas que Dios ha puesto a disposición del hombre. Las escisiones prosiguen, en efecto, pero están muy atemperadas. Si no hubiera sido así, San Francisco de Asís jamás habría podido ser canonizado. 53
El individualismo reaparece en el Renacimiento. El discurso hoy dominante sostiene que es aquí cuando nace en realidad una concepción moderna del individuo. Los “humanistas” y los “utópicos” habrían redescubierto a los griegos y habrían “resucitado” el individualismo un individualismo que, en el fondo nunca existió. Pero todo eso no es así. El humanismo renacentista propiamente dicho, como el griego, no intenta sino dignificar la condición de los hombres dentro de la Ciudad, y a la propia Ciudad. Tampoco esa dignificación será válida para todos los hombres: en la Utopía de Tomás Moro, ejemplo de paraíso político, había una curiosa clase social que era la de los esclavos. Pero el Renacimiento sí aporta una novedad significativa: será a partir de aquí cuando humanismo e individualismo empiecen a significar lo mismo. Y no por los humanistas del renacimiento, sino por los comerciantes genoveses o venecianos, que beben en las fuentes clásicas y las deforman hasta reducirlas a manuales de conducta individual. Y después, gracias a los frailes protestantes, que con su libre interpretación de las Escrituras descubren cómo la condición del hombre en la tierra es la de un ser escindido, puesto en relación directa con Dios al margen de su Ciudad, de su comunidad de pertenencia. Puede sostenerse que las viejas escisiones operadas en el mundo hebreo resurgen aquí, con el protestantismo. Una vez más, el mundo queda condenado. La diferencia es que ahora ya no habrá que abandonarlo, sino que se trata de dominarlo y explotarlo. Como vio Max Weber, con el protestantismo nace el capitalismo... para mayor gloria de Dios. 3. Humanismo como explotación del mundo. Aquí el humanismo deja de ser lo que era entre los griegos y entre los renacentistas y se convierte en una máscara de la explotación técnica del mundo. La guinda filosófica la pone Descartes, que, como ya hemos indicado páginas atrás, distingue entre “res cogitans” y “res extensa”. ¿Qué es la res cogitans? La mente, el alma, la individualidad del sujeto, que es infinita pero la res cogitans también es Dios. ¿Y qué es la res extensa? La tierra, el mundo, ahora simplemente materia, desposeída de su divinidad y convertida en una simple acumulación de espacio medible. Esta teoría materialista del mundo está en la base de la filosofía de la Ilustración. El ilustrado piensa en términos burgueses, es decir, individualistas y económicos. Descartes también había deshecho el mundo convirtiéndolo en un pedacito de materia, como dice Giorgio Colli, y había divinizado a la razón individual. Y es muy interesante constatar que, a partir de este momento, a partir del momento en que ya no hay nada que una al hombre con el mundo a través de un vínculo sagrado, comienza la verdadera explosión de la técnica moderna. Los antiguos saludaban a la tierra cada vez que iban a hacer agujeros; es el mismo espíritu con que muchos de nuestros campesinos llevan sus animales a la iglesia para que el cura los bendiga en el día de San Antonio Abad. Pero el hombre moderno, el hombre técnico, ve las cosas de otro modo. Para el hombre técnico la tierra no es más que un objeto inanimado, y se la puede abrir, se la puede explotar, se la puede quemar... lo que 54
sea, si da un beneficio material, un progreso. Lo que importa está en la mente del hombre, en su “Yo”, que es infinito. O eso decía Kant, uno de los hitos fundamentales en este camino que estamos recorriendo. La versión moderna del humanismo, que es individualista y materialista, acaba derribando los obstáculos santos, sagrados, que impedían la explotación técnica e indefinida del entorno natural. Herón de Alejandría, muchos años antes de Cristo, conocía la fuerza del vapor, pero no se le ocurrió inventar un mecanismo para arar más deprisa; la máquina de vapor la inventó Newcomen a comienzos del XVIII. La pólvora era conocida en Europa desde el siglo X, pero los guerreros desdeñaban su uso; el uso bélico de la pólvora se generaliza en los siglos XVI y XVII, y a partir del XVIII es un elemento común para usos industriales. Los alquimistas conocían muchas propiedades químicas de la materia, pero lo que buscaban era la clave para el conocimiento del mundo; en los siglos XVIII y XIX, la química se convierte en una industria más. Todavía Newton o Leibniz se consideraban a sí mismos más teólogos que físicos; Alfred Nobel compondrá el TNT y luego creará el premio Nobel de la Paz, Einstein fabricará la bomba atómica y se convertirá en uno de los ídolos de Occidente. El individualismo, la visión moderna del mundo, que es la matriz del humanismo, condena de hecho a la tierra y crea las condiciones espirituales, interiores, para un desarrollo pasmoso de la técnica. Y esto es lo más trágico del asunto: la técnica, creada por el hombre moderno, termina levantando la mano contra su creador, como dijo Spengler. La máquina se ha vuelto loca y ya no hay manera de pararla. Nos amenaza a todos con un colapso inmediato. Y como toda nuestra vida gira ya en torno a la máquina, como no podemos prescindir de ella, nos convertimos en esclavos de la técnica, esclavos de algo que habíamos creado para ponerlo a nuestro servicio. Es así como el humanismo moderno, lejos de conseguir la emancipación individual, la conciencia absoluta del yo, termina convirtiéndonos en esclavos de algo que ya ni siquiera es divino o natural, sino mero artificio humano. Quizá desde este punto de vista, desde esta descripción histórica, se entenderá mejor lo que quería Nietzsche cuando hablaba del superhombre. En el mundo de Nietzsche, el hombre se había convertido ya en un ser desligado del mundo, de la vida, apabullado por el peso de su propio cerebro, como en el poema de Gottfried Benn. Lo que Nietzsche propone es un superhombre sería mucho más correcto traducir el término orginal como “sobrehombre” que vaya más allá del humanismo moderno y que reconquiste la vida. Es la primera andanada contra la concepción moderna del hombre universal. 4. El alejamiento del Ser. Con todo, quien pone en relación el humanismo con la civilización técnica y quien hace que esta superación del humanismo sea una operación consciente es Martin Heidegger, en quien nos hemos inspirado ampliamente a la hora de desarrollar este tema. Heidegger cree que el camino de la filosofía occidental ha sido un progresivo alejamiento del Ser. Desde las escisiones de Sócrates, que se había hecho eco de las escisiones hebreas antes explicadas, toda la trayectoria de la metafísica occidental habría sido una progresiva separación de 55
esferas: separar a los hombres de los dioses, separar a los dioses de la tierra, separar a los hombres de la tierra... Heidegger interpreta que el propio Nietzsche es el punto decisivo de esta trayectoria, porque, en efecto, Nietzsche, con su teoría de la voluntad de poder, estaría descubriendo el verdadero impulso de la civilización occiental: ni humanismo, ni emancipación del sujeto, ni gaitas. Poder, poder puro y desnudo. Pero esa concepción sólo cabe cuando se han roto los viejos vínculos. La palabra de Zaratustra, para Heidegger, sería la última palabra del pensamiento occidental. Ahora de lo que se trataría es de volver al punto de partida, antes de Sócrates; volver a pensar lo que pensaron los griegos de una forma aún más griega y reencontrar el Ser. Es interesante reseñar el camino que describe Heidegger, porque nos puede ayudar a reconstruir todo lo que hemos dicho hasta ahora y lo que luego vamos a decir. Son fundamentalmente cuatro pasos: El humanismo moderno, concebido como individualismo, nace como oposición a la sacralidad de la existencia terrenal. Destierra a los dioses, desacraliza la tierra y la convierte en mero territorio de caza para un individuo infinito. Aquí nace la técnica moderna, que es la forma que adopta el impulso humano por adueñarse del entorno que le rodea y explotarlo. Expulsados los dioses, ya no hay barreras. El hombre queda solo y fuerte ante el mundo. Por eso la técnica moderna es fruto del humanismo. La técnica, por su propio devenir, que es la voluntad de poder material, termina deshumanizando al hombre, convirtiéndolo en esclavo de su propia creación. El mundo que nos rodea, el mundo del triunfo del humanismo, ya no es humano, sino técnico. En consecuencia, una superación de la civilización de la técnica sólo puede pasar por una superación del humanismo. Hemos de ir más allá de aquella concepción según la cual el individuo es omnipotente, libre de todo vínculo con la tierra y con los otros individuos, porque eso, que es el humanismo moderno, ha acabado conduciéndonos a un mundo donde el ser humano ya no es nada. Heidegger explora varias vías para superar el humanismo. Podemos resumirla en lo antes dicho: volver a ser griegos, pero más todavía. Es decir, pensar otra vez los vínculos que religan la tetramería primordial: los hombres y los dioses, el cielo y la tierra, de tal modo que vuelvan a quedar bien soldados. Respecto a la técnica, Heidegger recomienda lo que él llama Gelassenheit, y que podemos resumir como “Serenidad para con las cosas”: podemos utilizar los instrumentos técnicos, pero sólo a condición de ser capaces de prescindir de ellos; podemos usar las creaciones de nuestra civilización, pero sólo a condición de reponer la jerarquía que los hacía depender de la cultura, de los valores, de los principios, y no dejar que los instrumentos técnicos reposen sobre sí mismos. En definitiva, se trata de instaurar una nueva jerarquía. 5. Más allá del humanismo. Desde mi punto de vista, éste es el combate más importante que podemos proponer para construir una visión del mundo alternativa: transportar una nueva manera de entender las 56
cosas de forma tal que podamos superar la crisis a la que el humanismo moderno nos ha conducido. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ir más allá del humanismo? Eso implica reflexionar sobre las viejas escisiones y suturarlas de forma que nuestro mundo pueda volver a vivir. Hay que suturar la escisión del hombre respecto al mundo. Eso implica acudir a una antropología realista que nos muestre que el hombre es un animal, pero que es también un creador de culturas, y lo es en el mundo. El hombre y el mundo son lo mismo. Hay que suturar la escisión del hombre respecto a lo sagrado. Una idea completa del hombre tiene que partir del hecho de que el hombre no puede existir sin lo sagrado, y que ese elemento sagrado está también presente en el mundo. Hay que reencantar nuestras existencias y reencantar la naturaleza. Hay que suturar la escisión del hombre respecto a sus comunidades de pertenencia, que es una de las consecuencias prácticas de la mencionada escisión hombre/mundo. El hombre es un ser social, pertenece a algo, algo que es lo que le da vida más allá de su Ego, de su Yo. Hay que arraigarse. Hay que suturar la escisión que nos ha hecho perder el control sobre la técnica, sobre nuestra propia civilización. Y hay que hacerlo en los términos de la Gelassenheit, de la serenidad, de una nueva jerarquía donde los productos materiales estén sometidos a los criterios de una visión del mundo vertical. Son vías que podemos explorar para ir más allá del humanismo y plantear una alternativa a la idea moderna del hombre. * Bibliografía: DUMONT, Louis: Ensayos sobre el individualismo, Alianza, Madrid, 1987. HEIDEGGER, Martin: Carta sobre el humanismo, Ediciones del 80, Buenos Aires, 1988; Serenidad, Ed. del Serbal, cit. HIPONA, San Agustín de: Confesiones, Espasa Calpe, Madrid, 1954. NIETZSCHE, Friedrich: El nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1973. ROUGIER, Louis: Del paraíso a la utopía, FCE, cit. SEVERINO, Emanuele: La filosofía antigua, Ariel, Barcelona, 1986.
57
VI Por un nuevo modelo de sociedad La idea del modelo social es una de las traducciones principales y más fácilmente visibles de cualquier planteamiento filosóficopolítico. Cuando uno piensa el mundo que le rodea, lo primero que percibe es la necesidad de organizarlo, y esa organización es siempre, de un modo u otro, social. Por eso detrás de toda filosofía política hay una sociología. 1. Qué es “modelo social”. No obstante, no todas las filosofías se acercan con el mismo espíritu a esa vertiente sociológica de su reflexión. En rigor, puede decirse que hay dos maneras de afrontar la tarea de la organización social: una, la de quienes creen que la sociedad es como una materia moldeable e informe, “cera virgen” que el hombre puede modelar a su antojo; otra, la de quienes creen que en todo conjunto humano hay una serie de constantes predeterminadas, constantes que vienen impuestas por la propia naturaleza humana, por la tradición o por la cultura, y que la tarea de organizar la sociedad no puede ignorar esas constantes preexistentes. La primera de estas concepciones sociales la que ve los conjuntos humanos como “cera virgen” puede ser denominada Ingeniería social. La ingeniería social es la creación ex novo y ex nihilo de una sociedad ideal, es decir, la construcción con materiales abstractos (una idea preconcebida del individuo, una idea preconcebida de la justicia, etcétera) de una realidad social determinada. Es la filosofía del “deber ser” puro. A partir de unos supuestos ideológicos no demostrados, pero en los que se cree con fe, se trata de construir una sociedad coherente con esos supuestos. Esta es la mecánica de todas las utopías, que imaginan cómo debería ser la sociedad ideal y tratan de manejar la realidad para que encaje en ese molde ideal. En general, la sociología desplegada por las ideologías modernas pueden definirse como “ingenierías sociales”. En las últimas décadas, los teóricos ultraliberales (von Hayek, por ejemplo) han tratado de reconvertir el concepto de ingeniería social para aplicarlo a aquellos gobiernos que intentan intervenir en el mercado. Pero no dejemos que las palabras nos engañen: el propio liberalismo, en la medida en que parte de una antropología imaginaria, con unos conceptos abstractos del hombre y de las reglas sociales, es una auténtica ingeniería social. La otra visión, en la medida en que no parte de conceptos abstractos previos, sino de realidades constantes y ajenas (o, por lo menos, previas) a la voluntad humana, no es una ingeniería, sino una tarea de organización de la realidad social. Se trata de levantar acta de las constantes de la realidad social, sin ideas preconcebidas. A partir de esa realidad, que incluye tanto las pulsiones elementales del individuo como las tendencias naturales de los grupos y sus formas de autoorganización, se formula una filosofía política que tratará de organizar la realidad social para que funcione del modo más armonioso posible.
58
Naturalmente, el organizador podrá orientar el conjunto social hacia unos objetivos determinados, en función de las necesidades del grupo y de los proyectos colectivos, y ahí entra el papel de la política; pero lo que nunca hará será caer en la tentación de intentar crear un “hombre nuevo”, por ejemplo. Las formas tradicionales de organización social, así como buena parte de las ideas sociológicas posmodernas, corresponden a este campo. A partir de esta división de conceptos, la Sociología (concebida como la disciplina que estudia el comportamiento grupal humano) se convierte en un campo de batalla ideológico. Habrá una Sociología hecha a la medida de la ingeniería social, para justificarla, y habrá otra Sociología pensada con el objetivo más modesto, pero más realista, de organizar políticamente la realidad social sin violentarla. Es importante saber que, hoy en día, la ingeniería social ha entrado en crisis; de hecho, y desde el punto de vista sociológico, la ingeniería social está acusada de propiciar el totalitarismo, y eso incluye también a la ingeniería social desarrollada en los ámbitos capitalistas y democráticos. 2. El modelo social moderno. El modelo social moderno es un reflejo directo de los presupuestos filosóficos de la modernidad, examinados en las charlas anteriores. Los principios de individualismo, igualitarismo y cosmopolitismo adquieren forma social y construyen una sociología determinada. A partir de esos principios que son, insistimos, ideológicos, no sociológicos, toman cuerpo diferentes interpretaciones del mismo modelo, cuya única diferencia es que pondrán el acento en uno u otro de sus elementos, de sus principios: en el individualismo, en el igualitarismo o en el cosmopolitismo. Pero el modelo básico, la matriz de la que proceden, es idéntica. Modelo social moderno: Submodelo individualista: doctrina del Yo social (liberalismo) Submodelo igualitario: doctrina de los Yoes iguales (socialismo) Submodelo cosmopolita: doctrina del Yo puro (mundialismo) La primera gran versión del modelo social moderno es la sociedad liberal, que toma al individualismo como conceptoclave, como punto de referencia ideológico, y que se corresponde con el esquema clásico del capitalismo. Aquí vamos a denominar a esta versión doctrina del “Yo social”. El eje de este modelo es el interés del individuo. El individuo y su interés entendido, evidentemente, como interés económico se convierten en fuerza primaria de la vida en sociedad. La que impulsa este modelo es la burguesía de los siglos XVII y XVIII. El burgués, sometido a reglas políticas (aranceles, aduanas, etcétera) que limitan el beneficio económico y a una organización social que le margina en beneficio de los otros estamentos dominantes, imagina una sociedad perfecta en la que el derecho al beneficio no tendría límites, y trata de justificar esa ambición mediante la santificación de los dos elementos principales de su discurso: la santificación del individuo y la santificación de su interés. Así se llega, por ejemplo, a formulaciones como la de La fábula de las abejas de Mandeville, 59
según el cual “Los vicios privados son virtudes públicas”, es decir que la avaricia y el egoísmo del individuo revierten positivamente en el conjunto de la sociedad, en la medida en que estimulan la competitividad, la libertad y la prosperidad. Son exactamente los mismos argumentos que tratan hoy de legitimar el nuevo capitalismo internacional. Y es que es aquí donde nace el modelo social del capitalismo, que ha llegado hasta nuestros días. Un modelo social, pues, que se caracteriza por poner el acento sobre el Individualismo, sobre el Yo. Ahora bien, en días anteriores hemos visto cómo el Individualismo sería incoherente sin otro de los grandes principios de la filosofía moderna: el igualitarismo. En efecto, para sacralizar el derecho del individuo hay que aceptar acto seguido que todos los individuos tienen iguales derechos (si no, caemos en una evidente injusticia). Sin embargo, el desarrollo del modelo social individualista/capitalista a partir de los siglos XVIII y XIX dio lugar a una situación de gran desigualdad social. A partir de ese momento “se activó” el segundo principio, el del Igualitarismo, que estaba en germen en toda la literatura utópica y en la propia filosofía ilustrada. Nace así otro submodelo social, siempre dentro del modelo social de la modernidad, que pone el acento en la condición igual de todos los hombres y, naturalmente, reduce todo proyecto social a la obtención de esa igualdad, identificada con la justicia. Es lo que aquí vamos a llamar doctrina de los “Yoes iguales”. La principal aplicación práctica del submodelo social igualitario ha sido el socialismo, tanto en su vertiente autoritaria como en su vertiente democrática. Así se decantaron en su momento dos modelos que prácticamente monopolizaron la oferta política. De hecho, entre los años cincuenta y setenta el debate ideológico/político se centró en “una guerra entre dos modelos de sociedad”: a un lado, el de la libertad, el individualismo, identificado sobre todo con la derecha liberal; al otro, el de la igualdad, el socialista, identificado con la izquierda. El hundimiento posterior del bloque comunista no ha afectado sustancialmente al modelo igualitario, pero sí ha llevado a la reducción de ese doble frente (individualismo contra igualitarismo) a un sólo modelo de sociedad: el socialliberal. La fase actual del modelo social de la modernidad proviene de ese fin de la “guerra entre dos modelos de sociedad”, que en realidad era una oposición entre dos variantes del modelo social moderno. Esa “guerra” se ha intentado solucionar mediante el recurso expreso a un tercer elemento característico de la ideología de la modernidad: el cosmopolitismo, es decir, la presunción de que el Individuo es un “Yo” puro que debe romper todos sus vínculos de carácter histórico, tradicional, étnico, cultural, etcétera, considerados como obstáculo para la libertad. Estamos, pues, ante una tercera variante: la doctrina de los “Yoes puros”. De hecho, el consenso sobre el actual “modelo de sociedad” sólo tiene sentido si se acepta que todos los hombres, por definición, son individuos libres e iguales, y por tanto les corresponde una sociedad universal sin diferencias de ningún tipo. La extensión de una cultura mundial de masas basada en pautas de consumo homogéneas y en la difusión de un mismo “imaginario” (es decir, una misma representación del mundo, con los mismos “buenos”, los mismos “malos” y las mismas historias y relatos) es el principal vehículo para materializar hoy la fase actual del modelo social de la modernidad, que pone el acento 60
no ya en el individualismo o en el igualitarismo, sino en el universalismo o, si se prefiere, en el mundialismo. Por eso es tan frecuente escuchar hoy, en la sociología cotidiana de los medios de comunicación, cómo los sucesos que ocurren en países lejanos o en civilizaciones distintas se interpretan, sin embargo, con los mismos criterios que se usan en Occidente. Por la misma razón, se tiende a pensar y ese es el nuevo dogma de fe del modelo social moderno, del mismo modo que antes lo fue la santidad del interés individual o el carácter sagrado de la igualdad que todos los pueblos han de caminar hacia un sólo y único modelo social. Entramos así en la fase crepuscular del modelo social moderno. 3. La crisis del modelo social moderno. Como en otros aspectos, el modelo social de la modernidad ha entrado en crisis. Las causas son tanto prácticas como teóricas. En general, podemos decir que hoy asistimos a la convicción de que el modelo social de la modernidad no era la “forma natural de organización” del género humano, como se ha creído durante más de dos siglos, sino que era, simplemente, el producto de una determinada ideología, y que esa ideología ha chocado con la propia realidad social. Hemos hablado de causas prácticas de la crisis del modelo social moderno. Eso quiere decir que el modelo social moderno ha demostrado no ser viable en ninguna de sus tres fases: capitalista, socialista y cosmopolita. Dicho de otro modo: la fuerza de los hechos ha demostrado que la propia realidad social escapa al molde en que la ideología moderna trató de encajarlo. Véamos paso a paso por qué. Lo que aquí hemos llamado doctrina del “Yo social”, es decir, la fase liberalcapitalista del modelo moderno, ha degenerado en “ley de la jungla”. El submodelo primario, que es el de la santificación del interés individual (aquel de “vicios privados, virtudes públicas”), ya demostró en su momento que sólo conducía a una situación de injusticia extrema. El siglo XIX vivió el horror de la explotación y el siglo XX vivió el horror de la revolución, mera reacción de masas frente a un modelo social insoportable. Entre uno y otro, el submodelo individualista ha provocado más millones de muertos que ninguna otra catástrofe a lo largo de la historia. Hoy, cuando la modernidad entra en crisis, aparece un nuevo fenómeno pendular que consiste en volver al modelo primario: es el neoliberalismo norteamericano, apuntado en la “era Reagan” y acentuado a partir de 1994 con la nueva mayoría republicana en el Congreso. Este movimiento de péndulo encuentra su justificación en el hecho de que el modelo alternativo a éste, el igualitario, ha demostrado ser ineficaz. Ahora bien, la eficacia real del modelo individualista queda por demostrar. El mejor ejemplo es la propia sociedad norteamericana, donde crecen a velocidad exponencial grandes bolsas de marginación socioeconómica. Lo mismo ocurre en otros países de Europa. Y lo más notable es que, frente a esta realidad radical, el neoindividualismo pretende resolver el problema diciendo que lo mejor es no intentar resolverlo. El proceso es básicamente el siguiente. Hasta el siglo XX, el modelo social capitalista creó una sociedad dividida en ricos y pobres; todas las gigantescas convulsiones sociopolíticas del primer tercio del siglo provienen, en buena parte, de esta fractura. Y por eso, a partir del 61
fin de la segunda guerra mundial, la sociedad de consumo trató de eliminar las diferencias integrando a los pobres dentro del conjunto, es decir, trató de borrar la marginación o, por lo menos, estableció la “conveniencia política” de intentar borrar esas zonas de marginación, extendiendo a la periferia social la prosperidad del centro. Pero hoy resulta que esas zonas de marginación, esa periferia social, no sólo no se ha integrado, sino que además ha crecido por la dinámica económica del capitalismo. Lo que se propone entonces es, simplemente, abdicar de la intención de integrar la marginación, renunciar a integrar la periferia en el centro socioeconómico. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hay que decir que esta renovación de la fractura social es del todo coherente con la visión individualista: en la lógica neoliberal, si un individuo de una sociedad libre no consigue defender su interés económico, es porque, de hecho, está renunciando a ser individuo, con lo cual se convierte no en víctima, sino en culpable. El problema es que este planteamiento es absolutamente indefendible desde una óptica que no sea exclusivamente económica. En primer lugar, porque renuncia a la noción de justicia social, que es un criterio central en la política de las sociedades complejas; en segundo lugar, porque es una bomba de relojería: si se deja a la periferia crecer sin medida, entregada a su propia suerte, terminará volviéndose contra el centro. No obstante, hay que ser conscientes de que si este “pendulazo” neoliberal ha sido posible, ello se debe sobre todo al fracaso del modelo social igualitario, que ha generado unos sistemas políticos y económicos que, lejos de obtener los ansiados resultados de igualdad universal, no han producido sino jerarquías más discutibles la del terror policial, por ejemplo y grandes frustraciones personales. El igualitarismo social ha degenerado en “ley del rebaño”. En efecto, el igualitarismo es, en su raíz, contrario a la naturaleza humana, porque se fija unas metas y unos objetivos completamente imaginarios. El resultado ha sido que todas las políticas sociales igualitarias han conducido o bien a la violencia la figura del “lecho de Procusto”, característica del socialismo comunista o bien a generar pasividad social – porque se ha suprimido el requisito del esfuerzo personal y porque se penaliza la excelencia, como ha ocurrido en las políticas socialdemócratas. Las socialdemocracias europeas, que son el ejemplo más acabado de igualitarismo contemporáneo, han producido unas sociedades donde todo individuo considera que tiene derecho a esperarlo todo del Estado o sea de los impuestos de los demás individuos, y que desde su nacimiento posee tantos derechos como los demás. El problema aparece cuando el individuo aspira a determinados derechos no escritos (por ejemplo, el estatus económico, el éxito académico, la fama, etc.) que son producto del esfuerzo personal o del mérito individual. Ahí se produce un fenómeno de frustración de expectativas. Y a medida que la sociedad se hace más compleja y las expectativas crecen, más difícil resulta satisfacerlas, de modo que mayor es la frustración. El modelo social igualitario trata de resolver el problema obligando a la gente a aceptar ese requisito de igualdad como un “bien social”, pero en realidad no logra sino instaurar un estado de injusticia permanente hacia los mejores. Ese patrón se reproduce en la educación, en las relaciones laborales, en la política fiscal, etc. Si el modelo individualista (neoliberal) ha instituido la ley de la jungla, el modelo igualitario 62
(socialdemócrata) ha instituido la ley del rebaño. Ahora bien, el hombre, que no es un lobo, tampoco es un cordero: es un hombre. Respecto al cosmopolitismo, que es el rostro actual del modelo social moderno, ha degenerado en disolución colectiva. El cosmopolitismo social trataba de ofrecer una respuesta a los problemas anteriores: el esfuerzo individual ha de ser recompensado en su justa medida; al mismo tiempo, han de mantenerse unas ciertas cotas de igualdad social para evitar conflictos internos. Sin embargo, el cosmopolitismo social tiene un punto débil: la incapacidad de decidir al servicio de qué hay que poner ese esfuerzo individual y esa igualdad mínima. El cosmopolitismo hace hincapié en el universalismo. Desde ese punto de vista, todo valor social autónomo y toda identidad colectiva particular deben desaparecer para dejar paso a un mundo único. Ahora bien, la gente pone sus esfuerzos al servicio de algo. Ese “algo” es lo que da cohesión social a un conjunto humano. Y la única respuesta que puede dar el sistema es que ese “algo” es el propio sistema, es decir, una serie de mecanismos económicos que garantizan un mínimo bienestar. Eso hace depender la cohesión social del mayor o menor éxito del sistema económico, lo cual, a la larga, significa que una sociedad planteará más o menos problemas de cohesión según sea menos o más rica. Por otra parte, como el criterio del bienestar es fundamentalmente individual, la sociedad cosmopolita va desagregándose lentamente, porque dejan de existir las instituciones tradicionales que antes organizaban el conjunto social: la familia, el grupo profesional, etcétera. De esa manera, la sociedad cosmopolita termina aunando tanto los defectos del modelo individualista como los del modelo igualitario. Dicho de otro modo, el modelo cosmopolita es el “rostro humano” de los errores sociológicos de la modernidad, pero no resuelve ninguno de los problemas planteados. Hemos visto hasta aquí las causas prácticas de la quiebra del modelo social moderno, esa doctrina del Yo social. Pero a estas causas prácticas hay que sumar también los numerosos estudios que han venido a converger en una amplia refutación teórica de ese mismo modelo social. En este aspecto, como en muchos otros, el jaque mate a la filosofía moderna lo han dado las ciencias y los estudiosos. Y en el caso concreto del modelo social, el principal vector de crítica ha venido de la Etología, es decir, el estudio comparado de los comportamientos animal y humano, que ha demostrado cómo el carácter social del hombre es inseparable de determinadas pulsiones instintivas, y cómo el modelo social moderno es contrario a esas pulsiones naturales. Aunque ya hemos visto algunas de estas críticas en días anteriores, no vendrá mal volver a ponerlas sobre la mesa. a) El instinto grupal. En primer lugar, el individualismo es absolutamente falso. Antes al contrario, el estado natural del ser humano, del individuo, es el grupo. Desde que el hombre es hombre, los humanos han formado grupos para hacer frente al medio exterior. Y cuando ese medio natural ha dejado de ser hostil, los hombres han seguido formando grupos para organizar su vida en común. La sociedad no se construye sobre un Yo, sino sobre un Nosotros. No hay ni un sólo ejemplo de sociedad humana verdaderamente individualista. El individuo sólo se define en tanto que existen los otros y en tanto que forma parte de algo. b) El instinto jerárquico. Del mismo modo, el igualitarismo es un falso mito. En todo grupo 63
humano se crea inmediatamente una jerarquía en función de criterios diversos y específicos: la edad, la sabiduría, la combatividad, etc. No hay ningún ejemplo histórico de sociedad verdaderamente igualitaria. Incluso las civilizaciones que practicaban una suerte de colectivismo agrario por ejemplo, algunas sociedades amerindias primitivas mantenían sin embargo una fuerte jerarquía en otros campos ajenos al estrictamente alimenticio: la posesión de mujeres, la conducción de la caza, etc. El igualitarismo no existe. El individuo forma siempre parte de un grupo, y en ese grupo tiende siempre a buscar su propio lugar. c) El instinto arraigado. Otro tanto ocurre con el cosmopolitismo, que es un mero prejuicio ideológico sin base real alguna. Desde sus inicios, todo grupo humano tiende a buscar instancias de identidad y de arraigo. En los animales primarios y también en el hombre, la primera instancia de identidad y de arraigo es el territorio. En los grupos humanos más evolucionados, esa territorialidad se traslada también a la cultura, es decir, a los rasgos que forman la identidad colectiva. Esto no quiere decir que las culturas hayan de ser como cajas cerradas, al contrario: toda cultura se construye con intercambios y con aportaciones de culturas diferentes, pero, precisamente, para que tales intercambios y aportaciones sean posibles es necesario que existan culturas distintas y autónomas, que las identidades se mantengan. Digámoslo así: yo no puedo intercambiar nada con Otro si yo no sé quién soy yo. Una cultura es abierta en la medida en que guarda su identidad. Cuando esa identidad no existe, el grupo se disuelve y la cultura desaparece y con ella, el arraigo, que pasa a buscarse en otro tipo de criterios sustitutivos: formas de vida, pautas de consumo, etc., pero incluso en este caso sigue existiendo la necesidad de arraigarse, aunque sea en instancias de rango menor. Así las cosas, el modelo social moderno se enfrenta hoy a una crisis sin precedentes. En buena medida, la mayor parte de los problemas sociales que vemos a nuestro alrededor pueden reconducirse hacia esta crisis general de la ideología social moderna. De manera que en este punto, como en otros, la solución no puede limitarse a una serie de medidas de ingeniería social capaces de solucionar tal o cual problema, sino que hay que ir al fondo de la cuestión y esbozar un modelo social nuevo, capaz de pensar la sociedad de otro modo. 4. Nuevos modelos de filosofía social. Antes vimos cómo había dos formas de pensar la sociología: como ingeniería o como organización filosóficopolítica de una realidad preexistente. El modelo social de la modernidad ha sido el de la ingeniería: concebir una “sociedad ideal” y tratar de que la realidad encaje a golpes en la idea. A nosotros, por el contrario, nos corresponde más bien proponer el otro camino: el de pensar la realidad social a partir de ella misma y, sobre esa base, buscar vías de organización política (de la polis) que proyecten a la sociedad en la historia. Por otro lado, esa vía de la organización o autoorganización social está siendo la más explorada por la sociología de nuestros días. La sociedad posmoderna, en efecto, parece caminar espontáneamente hacia formas nuevas que ya no se pueden entender con los criterios sociales modernos. En días anteriores hemos visto cómo la sociedad posmoderna 64
estaba gobernada por un conjunto de valores en contradicción: narcisismo e igualitarismo, hedonismo y solidaridad primaria, etcétera. El sociólogo más abierto hacia esta nueva realidad es el francés Michel Maffesoli. A su juicio, la sociedad posmoderna vendría a caracterizarse por las siguientes características: Retorno del tribalismo. Reencantamiento del mundo e ideal comunitario. Desde hace unos años venimos percibiendo un fenómeno antes inexistente: la aparición de tribus, que no son (sólo) las tribus urbanas, sino que son cualquier tipo de agrupación con sentimientos comunes. Ese tribalismo se expresa, ante todo, por la creación de una sensibilidad no racional, no política, no técnica común y por la voluntad de formar parte del grupo. Por ejemplo: la peña de un equipo de fútbol, la asociación informal de lectores de tal o cual escritor, etc. Aparición de la subjetividad de masas frente a la subjetividad individual, ya saturada. El sujeto que forma parte de ese grupo tribal ya no es un individuo que decide ser parte de algo, sino que alcanza su subjetividad desde el momento en que ha entrado a formar parte del conjunto. Todos los sociólogos y los psicólogos saben que el sujeto no se comporta igual cuando está solo que cuando está en grupo. Lo que hoy estaríamos viendo es un creciente gusto por comportarse conforme al patrón del grupo. Esas subjetividades, por otro lado, no se expresan a través de opiniones comunes o de filiaciones semejantes, sino mediante unas “emociones” o “vibraciones” compartidas. Volvemos al ejemplo de la peña de fútbol, pero también al de los amantes de la música celta, por ejemplo. A ello hay que añadir el hecho del resurgimiento de los localismos: frente a unas sociedades cada vez más masificadas y donde se borra la distinción entre el pueblo y la ciudad, la gente tiende a crear sus propias estructuras de socialidad a escala local, y ese fenómeno es tanto mayor cuanto más desarrollada técnicamente es la ciudad donde se mueve. Principio de relación frente a principio de individuación. Hasta ahora la sociología partía del individuo como hecho básico de lo social; eso era el llamado “principio de individuación”. Ahora empieza a considerarse por otra parte, con toda lógica que el hecho básico no es el individuo, sino la capacidad relacional del individuo con el grupo y viceversa, es decir, el “principio de relación”, que no se agota en el sujeto. En ese sentido, la situación del sujeto frente al grupo deja de ser meramente racional, como correspondía al modelo moderno del cálculo individual, y pasa a ser, sobre todo, emotiva, afectiva. La sociedad que estamos viendo nacer se guía más por estos principios que por los de la modernidad individualismo, racionalismo, etc. Por otra parte, en los últimos años se ha desarrollado, sobre todo en los Estados Unidos, una corriente crítica altamente interesante frente al modelo social de la modernidad. Se trata de los llamados comunitaristas (Etzioni, Sandel, Taylor, MacIntyre, etc.). Los puntos centrales del comunitarismo son los siguientes: El hombre es, antes que sujeto, un animal político y social. El hombre en sociedad no es un Yo. La vida en sociedad debe ser entendida desde el 65
paradigma del Yo y Nosotros (I & We paradigm). Los derechos del sujeto no son atributos universales y abstractos, sino la expresión de los valores propios de una colectividad o de un grupo diferenciado. La justicia estriba en adoptar un tipo de existencia caracterizado por los conceptos de solidaridad, reciprocidad y bien común. El Estado no es un mal, sino la expresión colectiva y organizada de esas aspiraciones. Todo ser humano está inscrito en una red de circunstancias naturales y sociales que van más allá de la individualidad. La comunidad es la sustancia ética (Hegel) de la vida del sujeto. Por tanto, reducir la ciudadanía a una pertenencia económica y a un voto político cada cuatro años es una forma de arruinar la vida individual. Los comunitaristas deben ser situados dentro del ámbito intelectual norteamericano, hoy dominado por el enfrentamiento entre liberales (socialliberales) y libertaristas (ultraliberales). Son categorías muy alejadas de la realidad intelectual europea; de hecho, los comunitaristas no podrían encajar exactamente en ninguno (de los movimientos de ideas que aquí conocemos. Pero su interés es evidente, en la medida en que han planteado una crítica radical al modelo social moderno en el mismo escenario donde más ha arraigado ese modelo social. A todo ello hay que añadir que las disciplinas científicas y la reflexión contemporáneas están proporcionando nuevos modelos teóricos que pueden servir de base o de patrón para apuntalar la nueva idea de lo social. El modelo teórico de la idea social moderna era el mecanicismo, metodología de moda en los siglos XVII y XVIII, y que explicaba los fenómenos mediante un esquema simple de causaefecto y de relaciones mecánicas entre los cuerpos (y también entre los hombres, entre esos Yoes aislados que supuestamente componen la sociedad). Hoy las cosas han cambiado, se camina hacia un nuevo paradigma científico y, por tanto, parece lógico pensar que de ahí nacerán instrumentos útiles para pensar la realidad social. En el caso concreto que estamos estudiando, los nuevos modelos teóricos son sobre todo tres: la Teoría General de Sistemas, el neoorganicismo y el Holismo. La Teoría General de Sistemas explica toda realidad como una relación de apoyo/conflicto permanente entre los diversos componentes de un conjunto. La lógica mecanicista era binaria y lineal: las fuerzas o se atraían o se repelían, los objetos eran lo que eran y no podían ser otra cosa. Por el contrario, la lógica sistémica es plural y circular: los objetos y las fuerzas actuarán de un modo u otro en función del lugar que ocupen en el sistema; un mismo objeto podrá ser contradictorio con el conjunto en función del lugar que ocupe y en función del lugar que ocupen los otros objetos. Un individuo en un conjunto social ya no será sólo un individuo (principio de individuación) sino que será un ciudadano español residente en Laredo, casado y con tres hijos, padre de familia y profesional de la metalurgia, y su función social es inseparable de todas esas características. Ese mismo individuo, en otra situación distinta, ya no sería ese individuo. El neoorganicismo incide en ese carácter inevitablemente relacional de toda realidad 66
singular. Tras un notable éxito científico a principios de nuestro siglo, el organicismo ha vuelto a aparecer con cierta fuerza en el campo biológico. Básicamente, podemos definirlo así: el organicismo consiste en admitir que el sistema de todos los seres vivos (pasados, presentes y futuros) constituye una unidad orgánica donde cada elemento obtiene sus razones de ser más íntimas de todo lo que le rodea. La naturaleza, por ejemplo, no nos muestra sólo mecanismos de predación y de selección, sino también de interdependencia, de mutualismo, de complementariedad y de cooperación armoniosa. Por ejemplo: un lobo se come a un cordero; al hacerlo no sólo está cumpliendo una función de regulación de la población de corderos y de la población de lobos, sino que también desencadena muchos otros mecanismos naturales que son, a la larga, los que dan la razón de existir al lobo. Vayamos a la sociedad humana: un hombre tiene un hijo. Al hacerlo no sólo está garantizando la continuidad de su linaje individual, sino que está manteniendo la población escolar, está asegurando nuevos reclutas para el ejército, facilitará la continuidad de la cultura social, añadirá nueva mano de obra al mercado de trabajo, etc., y cada uno de estos subsistemas, a su vez, actuarán sobre los que le rodean. Organicismo es aquella concepción según la cual cada acción forma parte de un orden; en lo social, el organicismo social será aquella concepción según la cual cada acción del sujeto alcanza su verdadero sentido en la medida en que actúa sobre y a través de los órganos constitutivos de la sociedad. En la base de todas estas concepciones hallamos ecos de lo que se denomina Holismo. En el fondo, en efecto, Teoría General de Sistemas y organicismo son interpretaciones de la realidad muy semejantes. Ambas se basan en una concepción global (esto es, no reduccionista) de la realidad, donde ningún objeto de análisis puede ser estudiado con independencia absoluta del conjunto (o el sistema, o el órgano) al que pertenece; más aún: el objeto sólo tiene sentido en la medida en que forma parte de algo, de ese sistema, de ese órgano. Sin embargo, la filosofía de fondo de estas concepciones no es nueva, sino tan antigua como la sabiduría tradicional: se llama Holismo (del griego holon, “Todo”) y se puede reducir al siguiente lema: “Todo está relacionado con Todo”. Así, si un elemento del conjunto varía, el Todo se ve afectado. En el caso concreto de la filosofía social, esto significa que no es posible pensar al sujeto, a la organización, al partido o a la familia como entes individuales y autónomos, sino que han de ser pensados dentro de su contexto. Un hombre en un conjunto político no es sólo un hombre, un número en el censo que vota cada cuatro años, sino un ciudadano, y eso implica una serie de derechos y de deberes que ponen a ese hombre en relación con los demás y consigo mismo. El Holismo es la forma científica tradicional de pensar la globalidad. 5. Comunidad y Sociedad. Hay, por tanto, dos formas de considerar la realidad social: o como agregado de individuos (Yoes) intercambiables entre sí, según quiere el pensamiento moderno, o como conjunto estructurado de individuos, organizaciones e instituciones, lo cual incluye la relación entre todos estos elementos. Las nuevas tendencias metodológicas y la sabiduría tradicional se dan la mano hoy, porque, desde el Holismo hasta la Teoría General de Sistemas, todo apunta hacia una reconsideración de la globalidad, la totalidad. En la historia de la Sociología, este cambio de paradigma ha de ser puesto en relación con uno de los episodios 67
fundamentales del devenir del pensamiento sociológico: la distinción hecha por Ferdinand Tönnies entre Comunidad (Gemeinschaft) y Sociedad (Gesellschaft). La Sociedad, para Tönnies, es la forma social propia de la modernidad y se caracteriza, fundamentalmente, por el hecho de que el sujeto abraza consciente e individualmente su pertenencia a un grupo, previo cálculo de su interés personal. Es lo que Durkheim llama “solidaridad mecánica”. La estructura física de la Sociedad podría obedecer al siguiente esquema: Sociedad=Individuo+Individuo+x. La Comunidad, por el contrario, es la forma social propia del mundo antiguo y se caracteriza por el hecho de que el sujeto es parte de ella desde el mismo momento de su nacimiento. El sujeto no tiene opción: forma parte de la Comunidad, que le impone sus deberes y, a su vez, le protege; y forma parte de la Comunidad a través de instituciones intermedias como la familia, el gremio, etc. Es lo que Durkheim llama “Solidaridad orgánica”. Su esquema sería el siguiente: Comunidad=Individuo+ Familia+ Gremio+ antepasados+vecinos+x. Todos los cambios en nuestra concepción de la sociedad todos esos fenómenos que acabamos de ver: el tribalismo, el comunitarismo, etc. deben ser puestos en relación con esta vieja polémica entre Comunidad y Sociedad. Así, veremos que las formas sociales que hoy surgen no son societarias, es decir, modernas, sino comunitarias, esto es, premodernas o posmodernas. Y veremos también que toda superación del modelo social de la modernidad pasa por una reconsideración del viejo modelo de la Comunidad, que parece mucho más apto para el nuevo marco que hoy se dibuja. Veamos ahora cómo aplicaríamos el esquema Sociedad vs. Comunidad en tres ejemplos concretos que constatamos todos los días en nuestra vida cotidiana: el aborto, la inmigración y la insumisión. Tomemos, en primer lugar, el caso del aborto. El aborto (entendido como el derecho “libre y gratuito” a la interrupción artificial del embarazo) trata de justificarse mediante el argumento de que la mujer tiene derecho a elegir sobre lo que hace con su propio cuerpo. Ahora bien, ese argumento sólo tiene sentido si consideramos los hechos sociales desde un punto de vista estrictamente individualista (moderno), es decir, si convertimos a la voluntad individual de una mujer concreta en única instancia de decisión. Por el contrario, desde una lógica comunitaria ese argumento no tendría sentido, porque en el hecho del aborto o del alumbramiento no intervendría sólo una voluntad, y ni siquiera sólo dos voluntades (la de la mujer y la del feto), sino también el interés social, los deberes de la comunidad hacia ese niño nonato, los deberes de esa mujer hacia la comunidad, etcétera. Por eso el argumento del aborto libre y gratuito, hoy esgrimido por la izquierda, es en realidad un argumento individualista y burgués, y por eso es tan difícil ponerle freno desde la propia lógica del modelo social de la modernidad. Por el contrario, el argumento comunitario pone un obstáculo insuperable: la decisión sobre una cuestión que afecta a otro miembro de la comunidad no puede ser sólo una decisión individual.
68
Algo muy semejante ocurre con la integración (es decir, la laminación) cultural de los inmigrantes. Desde el punto de vista del modelo social moderno, que es individualista, no hay obstáculo alguno para que las poblaciones inmigradas sean obligadas a abrazar nuestro ordenamiento legal, nuestra lengua y nuestra religión: al fin y al cabo, se trata de individuos que, como tales, han de aceptar las mismas condiciones que todos los demás individuos, y nosotros, por nuestra parte, tenemos que aceptarlo así, porque para eso son individuos como nosotros. Ahora bien, si en lugar de ver al inmigrante como a un individuo universaly abstracto exactamente igual a cualquier otro individuo universalyabstracto, lo vemos como a un sujeto vinculado a un ámbito cultural determinado, con unas aspiraciones socioeconómicas concretas, con una identidad específica no intercambiable por otra y, por consiguiente, como un miembro sólo provisional de la comunidad, en ese caso el criterio abusivo de la integración tendrá que ser revisado y sustituido por otro que reconozca su dignidad, pero que no atente contra su identidad. Tercer “ejemplo de campo”: la insumisión. El concepto de la insumisión es distinto al de la objeción de conciencia, pero su origen es el mismo (la autonomía absoluta de la conciencia individual que predicaba el calvinista Hugo Grocio) y puede decirse que la insumisión es, simplemente, una radicalización de la objeción. La objeción forma parte también del acervo ideológico moderno y se basa en la presunta superioridad absoluta de la conciencia individual sobre las exigencias sociales o comunitarias: sólo en la conciencia individual se nos dice reside la moral. Por tanto, el individuo tiene derecho a oponerse (objetar) a determinadas obligaciones. La insumisión lleva éste planteamiento hasta el extremo: la conciencia individual tiene derecho a objetar cualquier obligación que se considere disconforme con la propia moral, con la propia conciencia. Este planteamiento es absolutamente irreprochable si consideramos la sociedad como un mero agregado de individuos movidos por el cálculo racional, como presume el modelo social de la modernidad. Sin embargo, desde el punto de vista comunitario la insumisión no tiene sentido, al contrario: se considera como un “atentado social”. ¿Por qué? Porque supone una ruptura unilateral de la relación comunitaria, relación que es previa al propio sujeto. Otra cosa sería la objeción de conciencia: la comunidad puede aceptar que uno de sus miembros rehúse cumplir ciertos deberes, siempre y cuando se obligue (o se deje obligar) a cumplir otros. En todo caso, en el esquema comunitario la conciencia individual nunca gozará de la categoría de valor absoluto y único de Verdad. 6. Construir un nuevo modelo social. A través de las ideas expuestas hemos visto cuál es la situación del modelo social en nuestro tiempo. ¿Qué alternativa se puede plantear? Ante todo, hay que huir del error de hacer “ingeniería social”, tan común en todas las políticas de la modernidad. Nadie conseguirá jamás que el hombre sea bueno, o que sea igual a todos los hombres, o que sea eternamente dichoso, o que todos los niños tengan la inteligencia de Goethe, como decía Trotski que ocurriría cuando llegara el comunismo, ni que los mares manen limonada, como llegó a decir Fourier en sus peores delirios. Más bien, la alternativa tiene que levantar acta de la realidad social, conocer bien sus constantes para no violentarla, mantener una idea global (holística) del todo comunitario y defender su cohesión. El objetivo principal 69
habrá de ser organizar armónicamente el conjunto para que sea fiel a sí mismo (a su identidad) y para que pueda proyectarse en la historia, y garantizar la circulación de las legítimas aspiraciones individuales en el interior de la comunidad, donde cada cual pueda cumplir su función en el conjunto (holismo). * Bibliografía: BALANDIER, Georges: El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, Gedisa, Barcelona, 1989. BENOIST, Alain de y FAYE, Guillaume: Las ideas de la nueva derecha, Nuevo Arte Thor (cit.). DUMONT, Louis: Homo Hierarchicus, Ed. Aguilar, Madrid, 1971; Ensayos sobre el individualismo, Alianza (cit.). MAFFESOLI, Michel: El retorno de las tribus, Ed. Icaria (cit.). MULHALL, Stephen y SWIFT, Adam: El individuo frente a la comunidad, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1996. SIMMEL, Georg: Sociología (I y II), Revista de Occidente, Madrid, 1977. SOLÉ, Carlota: Ensayos de teoría sociológica. Modernización y postmodernidad, Paraninfo, Madrid, 1987. TÖNNIES, Ferdinand: Comunidad y sociedad, Península, Barcelona, 1990. WEBER, Max: Sobre la teoría de las ciencias sociales, Península, Barcelona, 1971. WINKLER, E. y SCHWEIKHARDT, J.: El conocimiento del hombre. Expedición por la antropología, Planeta, Barcelona, 1985.
70
VII La sociedad de la información: el problema de la influencia social de la televisión
No es posible imaginar la vida actual sin la presencia de la televisión. Los datos de Ecotel y del Estudio General de Medios en los últimos años estiman que la cifra de españoles que se ponen diariamente delante del televisor se sitúan entre 25 y 30 millones de personas. Encuestas oficiales (por ejemplo, la del Ministerio de Cultura) señalan que en el 96% de los hogares españoles hay al menos un aparato de televisión. 1. La televisión. La televisión se ha convertido en la reina de la comunicación en todos los países desarrollados. En los hogares, ha ocupado el lugar del fuego como punto central de la vida doméstica; en la sociedad, se ha convertido en el escenario principal de la vida comunitaria. Los padres dicen que sus niños deben ver televisión para no “aislarse” de sus compañeros; los intelectuales, por su parte, tratan de aparecer lo más posible en la pequeña pantalla para publicitar mejor sus obras y sus ideas; los políticos han hecho del control de la televisión uno de sus objetivos primordiales, y los comerciantes, a su vez, han descubierto que la publicidad televisiva no es sólo un magnífico instrumento de venta, sino también un poderoso medio de control de la información. Toda nuestra vida gira, cada vez más, alrededor de la televisión. En estas condiciones, es difícil dudar de la enorme influencia del medio televisivo. Es un hecho que la televisión influye, cada vez en mayor medida, en los comportamientos sociales: no sólo en la decisión de comprar uno u otro producto o de votar a uno u otro partido, sino también en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar y en las referencias de la vida cotidiana. Los personajes de la televisión son tema común de conversación en los bares o en los mercados (¿quién no conoce a Raffaella Carra o a Loles León?), los niños adornan sus juegos con las músicas de los anuncios (”Hoy me siento Flex”), el último capítulo de un culebrón es capaz de detener la vida de un país (así sucedió con el caribeño Cristal), las gentes construyen su visión de la historia a partir de los argumentos de los relatos televisivos (quiénes son los buenos, quiénes los malos) y un hecho televisivo (por ejemplo, el intempestivo empeño de Francisco Umbral en que se hablara de su último libro en un determinado programa) puede alimentar las charlas de los comunicadores durante varias semanas y, más aún, permanecer en la memoria colectiva durante más tiempo todavía. Sí, sin ninguna duda: la televisión influye en los comportamientos sociales. Pero esta constatación lleva aparejada una pregunta: ¿Qué hace, mientras tanto, el sujeto? El individuo se presume sigue siendo un ser dotado de libertad de decisión, lo cual le
71
haría capaz de arbitrar la influencia de la televisión en uno u otro sentido. Mientras exista un dedo índice dispuesto para apagar el receptor, siempre será posible desviar o detener la influencia de la televisión; mientras el sujeto siga siendo un ser autónomo, siempre podrá decidir si ha de obedecer a los mensajes publicitarios (también series como Sensación de vivir son mensajes publicitarios) o ignorarlos; en definitiva, y al menos desde un punto de vista teórico, mientras el sujeto tenga voluntad siempre será posible optar entre vivir conforme a lo que la televisión prescribe o vivir conforme a lo que el propio sujeto decide en cada instante. La cuestión, sin embargo, es saber si el sujeto es capaz de huir de la televisión. ¿Es posible vivir al margen de la televisión? ¿Es posible vivir fuera de los cauces de comportamiento que la televisión instituye? Eso significa preguntarse si es posible esperar una reacción colectiva mediante la cual la mayoría de la sociedad, de común acuerdo, decida, por ejemplo, que la televisión está bien para entretenerse, pero que no debe influir a la hora de adoptar pautas de comportamiento, remitiendo éstas a otros factores como la tradición, la cultura autóctona, la religión, los libros, una ideología, etcétera. Ahora bien: ¿De verdad es posible encauzar, controlar una dinámica como la de la comunicación de masas, en cuya misma esencia hallamos una clara vocación de universalidad técnica? ¿Es posible utilizar la televisión sólo como instrumento, con independencia de la naturaleza misma y de la vocación de ese instrumento? ¿Es posible hacer las cosas de modo que la televisión no nos influya? Esta disyuntiva nos conduce a un nuevo interrogante: ¿Es posible separar instrumento (televisión) y contenido (programación)? El contenido de nuestra televisión, ¿es necesariamente el que es ahora o podría ser otro distinto? Si así fuera, si el contenido de nuestra televisión pudiera ser otro, habría que mirar hacia aquellos que son responsables de los contenidos de la televisión, esto es, hacia los programadores, pues en manos de los programadores estaría la decisión de hacer televisión de uno u otro modo. ¿Qué lleva a los programadores a hacer un tipo de televisión cada vez más definido, basado en los concursos, la publicidad, los reality shows, etcétera? ¿Estamos ante un caso de maldad extrema por parte de un determinado sector de profesionales? ¿O es que acaso el propio instrumento televisivo exige ese lenguaje, ese contenido? ¿Qué criterios utilizan los programadores para decidir la programación con que nos obsequian? ¿Existen unos baremos determinados? Nuestra tesis es que sí: el propio medio impone esos criterios de programación, porque esos criterios son los que rigen en el ámbito de la comunicación de masas. Así las cosas, nos encontraríamos con el siguiente paisaje: disponemos de un medio de comunicación que no podemos controlar desde su interior. Sólo hay una forma de controlar la televisión: haciendo que la televisión refleje a posteriori la cultura social. Pero lo que tenemos es más bien lo contrario, a saber, un instrumento que está definiendo y produciendo en todo momento esa misma cultura social, un producto que se ha convertido en productor. ¿Es posible variar las cosas? Ello significaría tanto como hacer borrón y cuenta nueva, definir ex novo el papel de la televisión en nuestras sociedades, y hacerlo no desde posturas próximas al propio medio, sino desde fuera de él. A enunciar esa definición 72
se dirige el siguiente texto. 2. Qué es la comunicación. La televisión es un instrumento para la comunicación. ¿Y qué es la comunicación? Empecemos por los niveles más elementales. La comunicación es una de las actividades primarias de los animales superiores. El etólogo W. John Smith la define como “cualquier intercambio de información de cualquier fuente” (1). Ese intercambio, esa comunicación se materializa mediante actosseñales por los que un ser vivo comunica a otro sus intenciones. Esos actosseñales se han llamado, en Etología, displays, según el término acuñado por Huxley (2). El cortejo del somormujo o los aullidos de un lobo son actos de display. Y nótese cuál es la función del display: introducir una nueva información en el comportamiento social, ya se trate de una colmena de abejas o de una colonia de orangutanes. Todo acto de comunicación, por elemental que sea, tiene una influencia social inmediata. Y si esto ocurre entre las especies animales más primarias, cuánto más no ocurrirá en el hombre, que ha creado la estructura social más densa y compleja de todas cuantas existen en la naturaleza. Toda comunicación crea pautas nuevas de conducta. Por tanto, es lógico suponer que aquella comunicación capaz de encontrar un canal de recepción masivo tendrá una influencia aún mayor. El receptor podrá hacer caso omiso del mensaje o podrá actuar en consecuencia; lo mismo da. El hecho es que el mero término “comunicación” implica un cambio inmediato en la conducta social: un lobo nunca volverá a comportarse igual después de haber sido acobardado por los gruñidos de un macho más fuerte, del mismo modo que un vascón del siglo VIII empezaría a comportarse de un modo completamente distinto cuando supo que se acercaban los árabes. Toda comunicación implica un cambio de conducta; toda comunicación social, implica un cambio de conducta social. Pero, en nuestro siglo, la comunicación de masas, y especialmente la información audiovisual, ha variado mucho las cosas. No es que la televisión no influya, al contrario; lo que pasa es que la televisión influye de un modo nuevo. Y no se trata de una cuestión cuantitativa (un medio más poderoso con mayor capacidad de acción), sino que estamos hablando, fundamentalmente, de un cambio cualitativo. Cuando el somormujo lavanco obedece a un display, o cuando el vascón del siglo VIII se arma al conocer que los árabes asoman la punta de la nariz por la Rioja, ambos están respondiendo a un estímulo que procede de su medio más directo. En sus aspectos básicos, el proceso no es muy diferente del que se produce cuando Goethe se entera de que el joven Gerard de Nerval ha traducido Fausto al francés. En todos estos casos, por dispares que nos puedan parecer, la mecánica es la misma: la comunicación se establece dentro de un mundo de referencias común, un mundo de representaciones compartidas. Toda comunicación ejerce una influencia, porque la comunicación funciona en el interior de un mundo concreto, con representaciones compartidas por todos los actores. Por así decirlo, toda esa información circula en un mismo escenario. Ahora bien: la información audiovisual ha roto el escenario. Con la televisión, la 73
información deja de estar vinculada a un mundo de representaciones comunes. Gilbert CohenSéat y Pierre Fougeyrollas sostienen que los medios audiovisuales han desarraigado la representación del mundo: “Antes de la aparición de los medios audiovisuales, el conocimiento que recibían los individuos provenía, en primer lugar, de su medio ambiente inmediato, y en segundo lugar, de los enunciados, dichos o escritos, que desempeñaban el papel de mediadores entre este medio ambiente y el resto del mundo que podía relacionarse con él. Hoy el cine, la televisión y las imágenes que de ellas resultan, distribuyen a las masas, cada vez más numerosas y densas, materiales informativos que no son en la mayoría de los casos o, por lo menos, no necesariamente ni extraídos de su medio ambiente próximo, ni de nada que, a primera vista, se relacione con él, y que no han sido formulados según los términos del grupo (...) Es como si la evolución de la información de lo verbal a lo visual hubiese desarraigado la representación del mundo y la hubiese liberado, por lo menos parcialmente, de los lazos que antaño la unían al medio natural y social” (3). La televisión, por consiguiente, no es sólo un medio más, un mero instrumento. La televisión crea una determinada forma de entender la realidad, una forma de percepción desconocida hasta ahora. Por eso CohenSéat y Fougeyrollas creen que el hombre, con las técnicas de comunicación de imágenes a las masas, se ha convertido en algo distinto a lo que era antes, se ha convertido en otro tipo de hombre. A ese tipo nuevo de hombre le corresponde un nuevo tipo de realidad: una realidad desarraigada, flotante, sin vínculos con un medio ambiente específico o con una cultura concreta. ¿Qué realidad es ésa? Obviamente, se trata de la realidad de la técnica: una realidad cambiante, universal, sujeta a transformaciones contínuas, separada de los mundos de valores que habíamos conocido hasta ahora. La televisión, en efecto, influye, pero no (o no sólo) porque sea capaz de llegar a mucha gente, sino, sobre todo, porque llega de un modo nuevo e inapelable. Con la televisión aparece un nuevo tipo de realidad. Y esa es la realidad de nuestro mundo. 3. El lugar del sujeto. José Luis Pinillos dice que “La televisión ha conseguido lo que habría maravillado a un Aristóteles, a saber: manejar la forma de las cosas, sin su materia, jugar con la pura similitud de lo real” (4). En efecto, estamos ante una multiplicación hasta el infinito de la forma y la apariencia. Pero la gran pregunta, ahora, es saber cómo reacciona el sujeto ante esta nueva forma de comunicación. Todo parece indicar que reacciona de un modo diferente a como reaccionaba en el marco de la comunicación verbal, ya fuera oral o escrita. Y, desde luego, no reacciona de forma positiva. Con la técnica audiovisual, el sujeto cambia de lugar en la relación comunicacional. Según Mario Perniola, el efecto de los medios de comunicación de masas es disolver la subjetividad del espectador, alejarle del mundo de imágenes y representaciones que hasta ahora era el suyo, “arrebatarle su condición de actor y convertirlo en cosa” (5). ¿Por qué ocurre todo esto? Porque el sujeto se ve desvalido ante un cúmulo de informaciones que no puede digerir con la suficiente soltura. CohenSéat y Fougeyrollas 74
sugieren que la imagen produce el impacto sobre nuestro cerebro sin que nos haya dado tiempo a activar los mecanismos de control necesarios (6). Según esa tesis, lo verbal – insistimos: tanto oral como escrito afectaría en primer lugar a los centros superiores y a los mecanismos ya “instalados” de nuestra vida intelectual y psíquica; lo verbal atraviesa los filtros del raciocinio, y sólo raramente alcanzaría la sensibilidad neurovegetativa, lo cual limita sus efectos. Por el contrario, la acumulación de imágenes llamativas y en rápida sucesión haría que la intuición y la afectividad entraran en juego antes de que las instancias de control de la personalidad hayan llegado a estar en condiciones de captar los mensajes intencionales. La televisión actúa sobre el instinto, no sobre el raciocinio. Es como si la televisión atacara por la espalda a nuestro sistema de defensa, a los dispositivos protectores de nuestro entendimiento. De ese modo, el individuo ya no puede ejercer sobre la imagen el mismo control que ejercía sobre la información verbal. El premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz lo expresa de este modo: “La excitación instintiva reprime el comportamiento racional, el hipotálamo bloquea el córtex” (7). Esta alteración psicológica produce a su vez nuevos cambios en la naturaleza de nuestra cultura y de nuestro comportamiento social. Una cultura es una imposición de formas: un grupo mira alrededor de sí e interpreta el mundo de un modo determinado, le otorga unas formas para aprehenderlo. La información visual, que es pura forma, suplanta esta operación colectiva y la somete al arbitrio de la reproducción técnica de imágenes. De ese modo, las culturas tienden a perder su especificidad en el mundo de la imagen técnica. En efecto, como explican CohenSéat y Fougeyrollas, grupos e individuos “difieren principalmente en sus representaciones intelectuales, en su afectividad consciente y en sus representaciones biográficas”. Recordemos lo antes dicho acerca de la cultura como instancia fundamental de la naturaleza humana. Pues bien: la imagen, que según hemos visto trastorna las instancias superiores del psiquismo, trastorna también esos mecanismos de diferenciación. Por eso la imagen tiende a uniformar las diferencias y a alterar la jerarquía de lo superior y lo inferior. Ahora bien, lo único que resulta de ahí es que los individuos, al perder las referencias colectivas tradicionales, flotan sin ancla en ese nuevo mundo de imágenes. El sujeto, que en la lógica moderna era un ser libre y consciente en plena autoconstrucción, se convierte en una suerte de Narciso que busca un vínculo sólido al mundo consumiendo una tras otra todas las imágenes de la pantalla, pero que, precisamente por la profusión de esas imágenes, termina desechándolas. Así explica Lipovetski el narcisismo contemporáneo: “Una forma inédita de apatía hecha de sensibilización epidérmica al mundo a la vez que de profunda indiferencia hacia él: paradoja que se explica parcialmente por la plétora de informaciones que nos abruman y la rapidez con que los acontecimientos mass mediatizados se suceden, impidiendo cualquier emoción duradera” (8). Nuestras mentes se mueven ya en un mundo nuevo. Es ese mundo fluido, líquido e inaprehensible que se ha llamado Iconosfera, a saber: el imperio de las imágenes, cada vez más numerosas, pero cada vez más insignificantes. Esta tiranía icónica se convierte en una permanente amenaza para nuestro psiquismo, se convierte en un elemento de vulnerabilidad humana. Eso es especialmente perpectible en los niños. Como escriben Faye y Rizzi, “El 75
niño es abandonado, en un contexto permisivo, solo y ‘libre’ frente a los medias y los aparatos electrónicos. Aparece errante entre una jungla de signos que puede ‘comprender’ técnicamente, pero de donde no obtiene ningún sentido. Se convierte en un ser neo primitivo. Drogado por los media, ve continuamente cómo se alza una pantalla artificial entre él y el mundo... Es de temer que las generaciones así educadas ya no sean capaces de valorar la realidad, de descodificar el mundo exterior: la pasividad colectiva nace del embrutecimiento individual” (9). 4. ¿Es posible otra comunicación social? Todas estas reflexiones acerca de la televisión, formuladas desde la psicología y desde la sociología, nos conducen a una conclusión clara: el problema de la televisión no está en los programas que emite; el problema de la televisión está en ella misma. Eso, de todas formas, no quiere decir que sea banal la pregunta acerca de cuáles deben ser los contenidos televisivos. Una de las características esenciales de la televisión es que no podemos prescindir de ella, como no podríamos prescindir de otros muchos logros de la técnica, desde los automóviles hasta los ordenadores. Eso otorga una especial relevancia a la función de las personas e instituciones que tienen bajo su responsabilidad la programación de los contenidos televisivos, porque se convierten en prisioneros del medio que creen dominar. Los programadores tienen en sus manos un producto cuyo alcance psicológico (casi diríamos antropológico) no siempre conocen con la profudidad que sería deseable. No hay que olvidar esto: el programador, quizá muy a pesar suyo, se ha convertido en un creador de cultura social. Retomando una idea de Abraham Moles, podríamos decir que el programador es una especie de intermediario entre el hombre y su entorno. Como señala Pinillos, “las motivaciones, el pensamiento, la imaginación de nuestro tiempo se hallan en manos de la medioklatura. La pantalla del televisor es el púlpito desde el que se predica a todas horas una imagen del mundo y de la vida de la que está empapada nuestra mente. Yo sigo siendo Yo y mi circunstancia, desde luego, pero mi circunstancia está dejando de ser mía, porque me la componen los mass media” (10). Entonces, ¿por qué todo el mundo se queja de la televisión? ¿Por qué nos programan tanta cosa infumable? ¿Acaso los programadores son seres torvos que buscan ante todo el dinero sin importarles la salud mental del espectador? No, nada de eso. Los programadores se encuentran atenazados por la propia naturaleza de la comunicación de masas. Todo el mundo se queja de la televisión, sí, pero los índices de audiencia constatan que los programas más vistos son precisamente aquellos que más críticas levantan. Los “culebrones”, los “reality shows” o los concursos para analfabetos funcionales son generalmente criticados por su vacuidad, pero el hecho es que son la mejor fórmula para conseguir audiencia. ¿Por qué ocurre ésto? Por la naturaleza piramidal de la cultura en cualquier sociedad. Los argumentos complejos, las piezas musicales más perfectas, los cuadros más audaces o los libros más ricos son, salvo casos excepcionales, cuestión de minorías, las llamadas “minorías cultas”, que están en la cúspide de la pirámide. Por el contrario, las mayorías menos cultas, la base de la pirámide, incapaces de entender un matiz 76
en tal o cual pasaje de un cuento de Borges, devoran con avidez lo último de Isabel Pantoja, se emocionan con La dama de rosa o se ríen con Ozores y Esteso. Estas últimas cosas están al alcance de todos, de los cultos y de los incultos; por eso su éxito está asegurado. Y la cultura de masas, precisamente por ser de masas, ha de dirigirse a la base de la pirámide. Es algo que está en su naturaleza misma. Ahora bien: todo el mundo sabe que la cultura de masas, que nació con el propósito de extender la cultura a la base de la pirámide, presenta muchos aspectos nocivos. Como ha explicado Christopher Lasch, la cultura de masas de las sociedades modernas, homogeneizada como es, no engendra en modo alguno una mentalidad ilustrada e independiente, sino al contrario, genera la pasividad intelectual, la confusión y la amnesia colectiva (11). Y entonces, ¿por qué no hay una televisión para los cultos? ¿Por qué las programaciones están pensadas exclusivamente para la base de la pirámide? Porque hacer una programación para la base de la pirámide es una garantía de audiencia, y eso, en un régimen de competencia comercial, es una garantía de dinero a través de la publicidad. El programador, en efecto, se encuentra atenazado entre la naturaleza piramidal de la cultura y la lógica comercial de nuestras sociedades. Y, como el náufrago que puede optar entre hacer un poema al mar furioso o agarrase al salvavidas y flotar, el programador, por supuesto, opta por lo segundo. Por eso Juan Cueto dice que “el discurso sobre la televisión es una permanente lucha contra la naturaleza de la televisión” (12). En efecto, parece que no hay salida. ¿Qué pueden hacer las instituciones responsables de la televisión para invertir esta corriente? Por desgracia, sólo pueden hacer una cosa: arriesgarse a perder dinero. Y eso, en nuestro mundo, es pecado. 5. El sentido de la comunicación de masas. ¿Estamos ante un problema sin solución? ¿Realmente es imposible convertir el potencial de la televisión en algo positivo? El subtítulo del tema que hoy nos ocupa alude al sentido de la influencia de la televisión sobre los comportamientos sociales. Y, ciertamente, de sentido se trata, aunque no de un sentido entendido como dirección, sino del sentido en tanto que significado. No podemos luchar contra la naturaleza de la televisión, pero quizá sí podemos atribuirle un nuevo papel. ¿Qué papel queremos atribuir a la televisión? Vamos a reconocer en la televisión aquello que realmente es: un producto técnico, o mejor dicho, un producto de la civilización técnica que ha llegado a poseer una suerte de alma propia y que se nos quiere imponer interiormente. Ahora bien, un producto no es más que un producto, esto es: reclama la existencia de un productor. Y conviene no olvidar que ese productor, en última instancia, es el hombre. Podríamos tratar de aprehender el problema aplicando someramente un enfoque basado en la Teoría General de Sistemas. Si aprehendemos la naturaleza humana desde ese punto de vista sistémico, veremos que el hecho humano es una composición de diferentes niveles interrelacionados entre sí. Tenemos, en primer lugar, un nivel biológico que nos lleva a 77
comunicar y que nos asemeja al resto de los seres vivos; en este nivel, pocas cosas nos separan de aquel somormujo lavanco que citábamos al principio. Pero después tenemos un nivel cultural el específicamente humano que nos lleva a crear representaciones del mundo e imágenes de nuestra situación en la vida; son esas representaciones las que constituyen la esencia de la condición humana. Y en tercer lugar tenemos un nivel que podríamos llamar técnico o nivel de la civilización, y que está constituido por los distintos productos de las diversas culturas humanas, desde una determinada forma de Gobierno hasta un arado, pasando por un aparato como la televisión. Miremos ahora la televisión: vemos que este aparato, mero producto, se ha convertido en productor y reproductor de nuestra visión del mundo. Es decir: el nivel técnico ha invadido el espacio del nivel cultural. En consecuencia, el problema central de la televisión, y en general todo el problema de la cultura de masas, queda así reducido a esto: los productos se han convertido en productores; la creación se ha convertido en creadora, pero un producto no puede producir porque carece de alma, carece de sentido, y esa es la razón del aparente sinsentido que nos asalta cuando permanecemos una hora delante de la televisión. Desde este punto de vista, el problema de la televisión se nos plantea como un problema de jerarquía. La cultura (y no nos referimos aquí a los “productos culturales”, sino a ese conjunto de valores y usos que conforman la especificidad de un grupo humano) ha perdido la conexión con el instrumento técnico. En consecuencia, una redefinición del papel de la televisión en nuestras sociedades habría de pasar por restaurar el equilibrio perdido. La televisión debería estar sujeta a la esfera cultural. Debería reproducir las representaciones que están arraigadas en nuestra visión del mundo, y no esa suerte de cosmovisión flotante y sin raíces que hoy se nos muestra. Eso no va a impedir que se sigan produciendo los efectos negativos del instrumento técnico; quizá tampoco barrerá todos los inconvenientes de la cultura de masas. Pero, al menos, no nos convertirá en espectadores pasivos de la disolución del mundo. El destino de la televisión, en definitiva, debería estar determinado por el destino de nuestras culturas, y no al revés. Tal vez sólo así podremos mantener a la “bicha” dentro de un cierto control. Para ello, por supuesto, hará falta que seamos capaces de volver a dar un sentido a nuestra propia cultura. Pero eso, como decía Kipling, es otra historia. * Notas: (1) SMITH, John W.: Etología de la comunicación, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, pag. 25. (2) HUXLEY, J.: “The courtship habits of the great crested grebe”, 1914, cit. en SMITH, op. cit., pag. 18. (3) COHENSEAT, Gilbert, y FOUGEYROLLAS, Pierre: La influencia del cine y la televisión, Fondo de Cultura Económica, México, 1967, pag. 12. (4) PINILLOS, José Luis: La mente humana, Ed. Temas de Hoy, Madrid, 1991, p.245. 78
(5) PERNIOLA, Mario: “El espectadorcosa”, en REVISTA DE OC DCIDENTE, 71, Abril de 1987. (6) COHENSEAT, G., y FOUGEYROLLAS, P.: Op. cit., pag. 35. (7) LORENZ, Konrad: Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada, Plaza y Janés, Barcelona, 1984, pag. 88. (8) LIPOVETSKY, Gilles: La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1986. (9) FAYE, G., y RIZZI, P.: “Vers la mediatisation totale”, en NOUVELLE ECOLE, 39, Otoño de 1992. (10) PINILLOS, J.L.: Op. cit., pag. 246. (11) LASCH, Christopher: “Mass Culture Reconsidered”, en DEMOCRACY, 1, 4, Octubre de 1981. (12) CUETO, Juan: “El caso de la Televisión”, EL PAIS, 2441987.
79
VIII Principios de una nueva economía política La economía es el rasgo característico de nuestro tiempo: vivimos en una civilización económica; el mundo moderno es un mundo esencialmente económico, y ello por la misma razón por la que es un mundo esencialmente técnico: porque la modernidad es una civilización del poder material. Por consiguiente, ninguna visión actual del mundo puede estar completa si carece de una perspectiva determinada sobre lo económico, si renuncia a integrar el hecho económico dentro de una concepción general de la existencia. 1. Política económica y Economía política. Dentro del contexto que aquí estamos desarrollando, nos interesarán especialmente las relaciones entre lo económico y lo político. A este respecto, conviene hacer previamente, aunque sea de forma somera, una delimitación de dos conceptos básicos: el de Política económica y el de Economía política. Política Económica es el conjunto de decisiones técnicas concretas adoptadas por la autoridad política para cumplir unos objetivos económicos determinados: la mayor o menor cantidad de dinero que circula en el mercado, el desarrollo de tal o cual sector industrial, las reglamentaciones comerciales, la fiscalidad... Economía Política, término que proviene del marxismo, quiere definir el conjunto de orientaciones básicas que guían las decisiones económicas: una cierta idea de la propiedad, una concepción determinada del papel del Estado, de la igualdad, de la prosperidad, etc. Por así decirlo, en la política económica prima el factor económico sobre el político, mientras que en la Economía política prevalecen las concepciones políticas, que ponen a la economía a su servicio. En los últimos años, y a medida que se imponía el modelo económico hoy vigente, ha tomado cuerpo la idea de que sólo hay una política económica posible para asegurar unas cotas aceptables de bienestar y de riqueza; de hecho, las distintas políticas económicas de los países ricos son muy semejantes, y las diferencias tienen que ver más con lo social que con lo propiamente económico. Este argumento, frecuentemente utilizado por los tecnócratas, conduce a la creencia, ya implícita en el discurso liberal el discurso fundador de la economía actual, de que la economía debe funcionar sola, con las menores interferencias posibles de los agentes no económicos. Hechos recientes como el de la independencia de los bancos centrales han de ser interpretados dentro de esta corriente. Ahora bien, lo que una perspectiva de Economía Política contestaría a esto es que esa “única política económica posible” sólo es tal desde una cierta forma de ver el mundo, desde una ideología determinada; en efecto, para la ideología dominante (cosmopolita, individualista, igualitaria) sólo hay una política económica capaz de universalizar los
80
mercados y proporcionar unos niveles altos de consumo individual al mismo tiempo que unos mínimos aceptables de igualdad (al menos sobre el papel). Pero si nuestros objetivos no son esos, sino, por ejemplo, la soberanía nacional, o la protección del medio ambiente o el reequilibrio NorteSur, entonces la política económica tendrá que ser diferente. Así las cosas, lo que hay que definir a la hora de plantear una alternativa no es una política económica un conjunto de decisiones técnicas, sino una Economía política entendida como una filosofía de la economía dentro de una filosofía política general, porque la Economía Política siempre precede a la política económica. 2. Génesis de la ideología economicista. El modelo económico vigente en el espacio occidental no es, por tanto, el único posible, ni siquiera el mejor de los posibles, ni es tampoco un modelo estrictamente técnico, “limpio” de consideraciones históricas, religiosas o culturales. El modelo económico vigente es el producto de una cierta evolución en el espacio cultural europeo, cuyo resultado directo ha sido precisamente el nacimiento de una civilización económica. De hecho, podemos definir a la ideología occidental moderna como una “ideología económica”. Merece la pena detenerse en el proceso de surgimiento de esta ideología económica, cuya historia debemos poner en relación con el proceso antes explicado a la hora de hablar de la técnica moderna. Una genealogía complementa a la otra. 2.1. La función económica tradicional. En la Europa antigua, como en todo el mundo tradicional, lo económico es sólo una de las funciones sociales. Ya hemos señalado en otras ocasiones hasta qué extremo la “ideología social” de los pueblos indoeuropeos era precisa a la hora de situar las funciones sociales dentro de un todo orgánico. Basta recordar la estructura de la República que enuncia Sócrates y recoge Platón: en la cabeza, la función rectora, jurídica y sacerdotal; en el pecho, las potencias de la guerra y las armas; en el vientre, la fecundidad, la riqueza, la alimentación. Y esa estructura, como sabemos, concuerda con la del panteón religioso pagano y se prolongará durante la Edad Media cristiana. Aquí lo económico no es en modo alguno una categoría independiente. Está incluida dentro de un orden social y ni siquiera ocupa un lugar especialmente relevante. Estamos ante una economía de necesidad y subsistencia, identificada con el mantenimiento del hogar y del reino. Todos los grandes pensadores, hasta el siglo XV, jamás abordarán lo económico en sí mismo, sino siempre puesto en relación con el “buen gobierno” y la justicia, es decir, con unos criterios de ética económica. Importa sobre todo la relación hombrehombre en el interior de la comunidad, y no la relación de apropiación que se establece con el objeto, la relación hombrecosas. Respecto al pueblo, se caracteriza por unos comportamientos del todo antieconómicos: todavía en el siglo XVI, los humanistas españoles reprocharán a los campesinos el que trabajen como bestias durante un año para luego quemarlo todo en unas fiestas patronales. Es la lógica del “despilfarro” en el sentido en que la describió Bataille, inseparable de sus 81
hondas implicaciones religiosas y común a casi todas las culturas premodernas. Esa faceta religiosasacrificial es esencial para interpretar la economía en la Antigüedad. Así, la moneda es un símbolo de la equivalencia universal, de ese hilo que une a todo con todo. En Grecia la moneda se acuña en el templo de Delfos. Está claro el error de quienes insisten en una visión materialista de la historia. La economía de la antigüedad es antimaterialista. 2.2. Emergencia de la categoría económica. Las cosas cambian cuando la economía se emancipa del conjunto de las normas sociales y pasa poco a poco a convertirse en una visión del mundo en sí misma. Es difícil saber en qué momento exacto se produce la emergencia de la categoría económica como función autónoma. Pero la cuestión es importante, porque puede considerarse que a partir de aquí comienza el mundo moderno. Por otra parte, hay razones para pensar que el fenómeno nació de una forma más o menos brusca, hacia el siglo XV y especialmente en la península italiana, tras la conjunción de factores muy diversos. ¿Cuáles son esos factores? Entre la abundante literatura que se ha ocupado de este fenómeno, hay que citar a Max Weber, Werner Sombart y Louis Dumont. A partir de sus estudios, podemos reconstruir el siguiente escenario. Al final de la Edad Media se produce, en Europa, una explosión del poder. En el siglo XV, la idea de imperio es ya sólo un recuerdo. Por doquier aparecen nuevos poderes locales que se independizan del antiguo binomio emperadorpapado. Las ciudadesEstado italianas o las nuevas urbes comerciales son un buen ejemplo de estos poderes de nuevo cuño. Ahora bien: tales poderes, al carecer de legitimidad histórica puesto que ya no se remontan a la herencia de Roma o al derecho divino, han de procurarse por sí mismos los recursos para sobrevivir frente a otras potencias mayores, y eso exige gastos cada vez mayores. La vía para ello será el comercio. El capitalismo nace en pequeñas ciudadesEstado no en grandes reinos, con mucha frecuencia portuarias y con gran ritmo comercial: Génova, Venecia, las ciudades de la Liga de la Hansa en el Norte de Europa, etc. El tráfico comercial potencia el crecimiento de pequeñas burguesías locales, que se convierten en el principal apoyo de los nuevos poderes, los nuevos príncipes. El capitalismo inicial cumple así el objetivo de cimentar un poder precario tras la muerte de la idea imperial europea. Simultáneamente, el proceso de descomposición del viejo orden y la adopción de nuevas formas (entre ellas, las nuevas formas económicas) provoca la transformación de las antiguas categorías sociales. Durante el Medievo, la economía se había mantenido dentro del orden comunitario a través de los gremios de artesanos. Éstos prolongaban la forma económica tradicional, basada en la subsistencia y en la familia (el hogar) como unidad de producción. A partir de ahora, las nuevas exigencias de poder y la apertura de nuevos mercados van a cambiar la función de la economía, que ya no es la subsistencia, sino la acumulación de riqueza, y también la unidad de producción, que ya no es el hogar/familia, sino el taller y el oficio. En este contexto tiene lugar la aparición de una nueva ética económica, inseparable del cambio en la filosofía social que el Renacimiento trae consigo. Generalmente se contempla 82
el Renacimiento bajo el prisma de la “recuperación” del pensamiento grecolatino por parte de los humanistas. Sin embargo, y como hemos visto ya anteriormente, la realidad es bastante distinta: quienes recuperaron a los clásicos no fueron los filósofos, sino los burgueses, y lo hicieron bajo la forma de recetas de “buena administración” cuyo denominador común era recomendar prudencia. Así aparece el término santa economicidad, muy extendido en la época. De manera que el primer fruto directo del renacimiento fue la aparición de una ética económica que ya no giraba sobre la función de la riqueza en el seno de la comunidad, como querían los tratadistas antiguos, sino que lo hacía en torno a la actitud individual frente a la riqueza misma. Así se pasa de la reflexión sobre la relación entre hombres, característica del mundo antiguo, a la reflexión sobre la relación entre hombre y cosas, concebida en términos de apropiación, riqueza e interés. La reforma protestante va a incidir de forma muy particular en este surgimiento de una ética económica. La sociedad europea de la Edad Media seguía siendo tan antieconómica como la de la Antigüedad, con el despilfarro instalado entre los ritos sociales y con una enorme tendencia a la ostentación y el gasto, en la medida en que la riqueza se ponía al servicio de consideraciones no económicas. La moral del hidalgo, por ejemplo, es profundamente antieconómica. Es bien conocido el caso de aquel noble español que, obligado por el Rey a acoger en su castillo a un viejo enemigo de la patria, se vio atrapado entre la desobediencia al rey y la desobediencia a su código del honor, de manera que optó por quemar su propio castillo. Otro ejemplo es el código popular de la hospitalidad, que insistía en que el anfitrión debía ofrecer siempre más de lo que los invitados pudieran consumir de hecho, aún sigue siendo así en la Europa rural. Citemos por último, en Francia, la obra de Rabelais, que atestigua hasta qué extremo estaba difundida en la Europa del siglo XVI una ética del derroche absolutamente dionisiaca. Todo esto es incomprensible desde la lógica utilitaria. Y la reforma protestante, entre otras cosas, va a incidir en la crítica de estos comportamientos, juzgados como inmorales. Lutero definirá al dinero como la “puta del diablo”. Y en su lugar propondrá una ascesis basada en el ahorro, la austeridad y el trabajo confiado en manos de Dios. Calvino llevará el argumento hasta el extremo. Así el protestantismo favorecerá el desarrollo del capitalismo: al condenar la ostentación y el derroche, y al predicar que la riqueza sólo se justifica si se pone en manos de Dios, extenderá una moral burguesa donde el beneficio queda santificado. Todos estos factores determinan que entre los siglos XV y XVI, y en el ámbito de la Europa occidental, lo económico emerja como categoría autónoma, cuya libertad es necesaria para el poder de los príncipes y que, por otra parte, se basta a sí misma para facilitar la santidad a quien la practica. De aquí nacerá el capitalismo moderno. Queda claro, por tanto, que el capitalismo no es una regla necesaria de cualquier economía en cualquier civilización ni en cualquier momento histórico, sino que es un producto directo de una determinada evolución política y cultural en el ámbito concreto de la civilización europea moderna. 2.3. Triunfo de la ideología económica. A partir de este momento, lo económico deja de ser una función social integrada en un orden que la absorbe y pasa a ser, cada vez más, el criterio dominante de la vida política y 83
social. Grosso modo, podemos explicar el proceso a través de los siguientes pasos. En un primer momento, y como hemos visto, los nuevos poderes se encuentran con que necesitan cada vez más dinero para sus gastos políticos y militares, con el objetivo de garantizar el equilibrio en el escenario internacional. Ese dinero se lo facilita la burguesía, que con su actividad comercial y con la invención del crédito constituye una permanente fuente de ingresos. De este modo, la burguesía se convierte en el sector decisivo para cualquier país, porque de ella depende la fluidez del mercado y del poder. Tal posición protagonista hace que la burguesía vaya tomando poco a poco conciencia de clase (hecho único hasta entonces en la historia) y comience a plantear reivindicaciones de orden político y jurídico. Esas reivindicaciones se apoyan en una nueva ideología que consagra el interés individual y el derecho a la riqueza como únicos criterios verdaderos de la justicia. El objetivo de la economía ya no será cimentar el poder del reino, sino hacer que la propia economía circule, porque se estima que en el librecambio entre los individuos, sin injerencias políticas o de otro orden, reside la felicidad individual. El liberalismo clásico aparece en este momento. Finalmente, la burguesía, autoidentificada con el pueblo en su conjunto, desplaza a los estamentos que tradicionalmente ostentaban el poder y toma las riendas de ese mundo que ella misma había creado: las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa significan la asunción total del poder por la burguesía y el triunfo absoluto de la ideología económica. El mundo en que hoy vivimos es producto de esta tendencia, iniciada hace quinientos años. Desde entonces la filosofía social ha vivido constreñida por el peso de lo económico, hasta el extremo de que las dos grandes teorías políticas que han dominado durante los últimos doscientos años, el liberalismo y el socialismo, son en realidad meras aplicaciones al campo político de unas teorías de matriz económica. Esa reducción a lo económico de todo pensamiento se llama economicismo y es una de las características centrales del discurso dominante en el mundo moderno. 3. Grandes modelos economicistas. Los dos grandes modelos economicistas son, en efecto, el liberalismo y el socialismo, que con el transcurrir del tiempo han dado lugar a diversas evoluciones. Pero no estamos tan sólo ante sendos cuadros de “recetas” económicas. Liberalismo y socialismo no son sólo “políticas económicas”, sino verdaderas economías políticas, en la medida en que son producto a su vez de una determinada visión del mundo: la filosofía de la modernidad, cuyo exponente más acabado va a ser la ideología de la Ilustración, y dentro de la cual se produce un acontecimiento capital que es el paso de la filosofía de la Historia a la filosofía de la praxis. Detengámonos brevemente en este tránsito, porque nos permitirá entender la lógica interna que preside el desarrollo de la ideología moderna. En efecto, desde el punto de vista de la historia de las ideas podemos decir que el acontecimiento fundamental de la modernidad es el paso de la filosofía de la Historia a la 84
filosofía de la praxis. Recordemos que la filosofía de la modernidad es incomprensible si no tenemos en cuenta que se trata, ante todo, de una filosofía de la Historia: es el permanente camino de perfección del ser humano (el progreso), en su empeño por apoderarse de su razón y ordenar el mundo conforme a ese criterio. Ese “ser humano” es, evidentemente, el burgués europeo del siglo XVIII en sesiones anteriores hemos explicado ya este proceso. Pues bien: la Revolución Francesa va a ser percibida como el momento en que tiene lugar el descenso casi divino de la Razón sobre la Tierra; la razón se encarna en la revolución, que significa el triunfo de las Luces sobre la oscuridad; el burgués toma la razón histórica en sus manos. En ese instante, la Historia puede darse ya por concluida, como decía Hegel. Corresponderá ahora al movimiento de las Luces llevar a cabo el segundo momento del proyecto moderno, que es dar forma al mundo: la praxis. La filosofía de la praxis se identifica así con la explosión del dominio técnico sobre el mundo: ese “dar forma” significa, sobre todo, dominar, imponer un orden, una racionalidad a la vida humana sobre la tierra. Y quienes han de imponer tal orden son las mismas elites económicas que habían conducido a la revolución, al advenimiento de la Razón encarnada en la Historia. Las grandes revoluciones industriales, que comienzan a finales del siglo XVIII y que se aceleran sin cesar, expresan de forma gráfica ese esfuerzo. Toda la cuestión estará entonces en saber cuál es el factor más importante en la praxis moderna: si el capital, cuya circulación genera riqueza por el mero hecho de circular, o si el trabajo, que incorpora a grandes masas humanas a ese mismo proceso de dominación técnica. El liberalismo pone el acento en el capital; el socialismo, en el trabajo. 3.1. El liberalismo. El liberalismo es un conjunto de doctrinas que aparece en Europa entre los siglos XVI y XIX. Esta ascendencia polimorfa provoca que haya casi tantos liberalismos como personas que se dicen liberales, pero, en líneas generales, las grandes familias del pensamiento liberal comparten los siguientes principios: Providencialismo. Una “mano invisible” guía los comportamientos individuales y las existencias económicas; el mercado, máxima manifestación de la vida social, presenta una tendencia natural y espontánea al orden, sin necesidad de intervenciones (por ejemplo, políticas) exteriores a él. Así, el estado ideal de la humanidad es configurar un gran mercado planetario sin trabas para el librecambio. Individualismo. La base de cualquier vida social es el individuo, definido como agente racional que sólo persigue su propio interés utilitario; el hombre se convierte en homo oeconomicus. La libertad individual consistirá en la ausencia de coacciones para perseguir el propio interés. El egoísmo individual concuerda con el interés general de la sociedad. Por eso Mandeville dirá que “Los vicios privados son virtudes públicas”. Progresismo materialista. Existen leyes neutras y objetivas que guían la existencia económica (leyes naturales del mercado). La tarea del conocimiento humano es llegar a aprehender esas leyes para orientar los comportamientos según sus preceptos, y alcanzar así los máximos niveles de prosperidad. El progreso en la Historia consistirá en ir desvelando esas “reglas naturales” para llegar a construir un gran paraíso universal regido por el 85
librecambio. El liberalismo en estado puro (clásico) predominó en los países más desarrollados industrialmente hasta bien entrado nuestro siglo. Es verdad que la gran crisis de 1929 y el surgimiento de modelos alternativos llevó a algunas escuelas liberales a propugnar ciertos grados de intervención estatal y de control sobre el mercado: fue el keynesianismo, que está en el origen del llamado “Estado del Bienestar”, como luego veremos. Sin embargo, hoy ha terminado predominando un nuevo modelo de liberalismo puro: el neoliberalismo o monetarismo. El monetarismo se basa en la presunción de que las fluctuaciones económicas dependen de la cantidad de dinero que circule en el mercado en un momento dado, y recomienda políticas neutras (esto es, de no intervención, de inhibición política: políticas impolíticas) para que el propio mercado, que según los liberales tiende espontáneamente al orden, sea el que fije la circulación de la moneda. Esta corriente neoliberal tiene tres exponentes fundamentales: la “escuela de Chicago” de hecho, la fundadora del neoliberalismo, representada entre otros por Milton Friedman; la “escuela de Viena”, donde cabe citar a Hayek y a von Mises, y los “nuevos economistas” franceses. Su lema podría resumirse así: Los defectos del capitalismo se corrigen con más capitalismo. Esta escuela ha pasado hoy a formar parte del acervo doctrinal de la derecha y el centro políticos en todo Occidente y también en numerosas políticas socialdemócratas. El resultado es un modelo liberal que podríamos retratar en los siguientes principios: La finalidad última de todo hombre y de todo conjunto humano es la obtención del máximo grado de bienestar material individual con el menor esfuerzo posible. El único tipo humano que se reconoce es el homo oeconomicus. Cualquier consideración de otro género es una carga o un obstáculo para la libertad del sujeto. El escenario básico de las relaciones entre los pueblos y entre los hombres es el mercado, que es esencialmente justo porque es impersonal y neutro. El patrón del mercado guía tanto la vida en el interior de una sociedad como las relaciones a escala internacional. La política se pone al servicio del beneficio mercantil. Los poderes de naturaleza no económica (políticos, religiosos, sociales, etc.) son percibidos como obstáculos para la libre circulación de intereses y mercancías. De ahí que sólo se justifiquen si están sujetos al imperativo general del máximo provecho individual y máxima libertad en el mercado. Las diferencias ideológicas no tienen más función que encontrar dialécticamente el modo ideal de gestión, “neutra e ilustrada”, de la sociedad y del mercado. Cualquier modelo alternativo de sociedad no es sino una amenaza para el mercado y para la libertad individual. Hay que caminar, por tanto, hacia la configuración de un sistema eficiente ante todo. La eficacia dentro, por supuesto, del marco liberal se convierte en el criterio elemental de toda apuesta política. El liberalismo se ha convertido hoy en credo indiscutible en todo el ámbito del Occidente desarrollado; sin embargo, sus principios son tan endebles que es difícil encontrar una filosofía social más expuesta a la crítica. En efecto, el liberalismo, tanto en su forma original como en sus modelos actuales, se basa en una consideración de orden mágico, a saber: el funcionamiento espontáneo y naturalmente benéfico del mercado, la existencia de 86
un “orden natural” en la circulación de bienes y mercancías, circunstancia que jamás ha podido ser demostrada por nadie. La primera consecuencia de esta fe irracional en los mecanismos del mercado es la obligatoria inhibición de las instancias políticas en el funcionamiento de la economía; de ese modo, cualquier proyecto social que no sea estrictamente mercantil queda proscrito. Las implicaciones de este planteamiento en materia de defensa nacional, por ejemplo, son obvias. Por otro lado, el liberalismo parte de una antropología absolutamente imaginaria basada en la afirmación de una entidad abstracta el individuo racional y calculador como eje absoluto de la vida humana. En suma, la economía política del liberalismo es un sistema basado en dogmas de fe cuyo carácter positivo resulta ya indefendible. 3.2. El marxismo. El orden liberal demostró bien pronto que el provecho individual era en realidad el provecho de los individuos de una clase: la burguesía. La reivindicación de libertad del capital suponía la marginación de otro factor esencial en el proceso de producción: el trabajo. Y el trabajo, sin embargo, era la única potencia realmente visible, palpable, humana en el proceso de producción. Frente al capital, que seguía dominado por una suerte de esencia mágica, el trabajo nos devolvía a la realidad del sistema económico. El socialismo nació como respuesta absolutamente necesaria y justa, aunque igualmente reduccionista a esta situación. Inicialmente, el marxismo sólo era una corriente más dentro de la familia socialista. Sin embargo, terminaría convirtiéndose en el único socialismo que realmente se llevó a la práctica. Al hablar del marxismo es preciso hacer dos precisiones. En primer lugar, que la obra de Marx no constituye un todo homogéneo y lineal, sino que tiene, grosso modo, dos segmentos: el primero, el del “joven Marx”, permanece muy vinculado al pensamiento comunitario del romanticismo alemán; el segundo, a partir de su relación con Engels y sobre todo desde El manifiesto comunista, significa ya la formulación directa del materialismo histórico. La otra precisión es que la obra de Marx, frente a la de otros teóricos, es simultáneamente una economía política y una política económica; una teoría y una praxis, y a ello debió, sin duda, su fuerza movilizadora. Desde un punto de vista genealógico, la teoría marxista es al mismo tiempo una prolongación y una rectificación de la teoría liberal. Frente a los otros socialismos del siglo XIX, de carácter premoderno o antimoderno, el de Marx es un socialismo que entronca directamente con la filosofía de la Ilustración. Simplemente, Marx desplaza el acento desde la Historia hacia la Praxis, y especialmente hacia el Trabajo. Veamos sus puntos esenciales: Materialismo histórico. El liberalismo pensaba que una mano invisible regía la vida del mercado. Esa mano invisible era, de hecho, el motor de la historia. Marx afina esta idea y dice que los hechos económicos son la causa determinante de todos los fenómenos históricos. Pero el protagonista de este proceso económico no es el capitalista en sí mismo, ni tampoco el mercado, sino el modo de producción, que determina todos los comportamientos individuales y colectivos (políticos, morales, intelectuales, etc). El modo 87
de producción es la infraestructura de la vida humana; todo lo demás es supraestructura, productos de la infraestructura. Así, el modo de producción y las relaciones de propiedad que éste marca se convierten en la clave que permite reconstruir la historia entera de la humanidad. Lucha de clases y materialismo dialéctico. Esa historia no se desarrolla de un modo pacífico, sino de modo polémico, y su agente no es el individuo, sino la clase, definida en función del lugar que cada individuo ocupe en el proceso de producción. Hegel había descrito la historia humana como la lucha del individuo por el reconocimiento. Marx no niega en ningún momento salvo en sus primeros escritos el carácter esencial del concepto de individuo rasgo típicamente moderno, pero reconduce la condición del sujeto a su condición de clase, y convierte la lucha individual por el reconocimiento en lucha de clases por la posesión de los medios de producción. Mesianismo progresista. El análisis de la historia humana en términos de lucha de clases por la posesión de los medios de producción es el secreto “científico” para llegar a la construcción de una sociedad sin clases, limpia de injusticias y donde habrá desaparecido la gran mancha del capitalismo: la apropiación de la plusvalía (excedente generado por el trabajador) por parte del propietario. La clase obrera adquiere el papel de mesías que habrá de llevar a cabo la revolución, la emancipación universal del género humano. Por cierto que el género humano viene a ser equivalente de la clase obrera, igual que el liberalismo había identificado al género humano con el burgués. Por otra parte, cuando Marx imagina este paraíso sin clases lo hace como “un paraíso universal de contables”; una imagen muy semejante a la del paraíso liberal del mercado planetario. Tras el autodesplome del bloque soviético, a partir de 1989, no puede hablarse de un modelo actual de marxismo. Los sistemas supervivientes (Cuba, Corea del Norte, etc.) oscilan entre la apertura indiscriminada de mercados y la economía de guerra. Por otro lado, los grandes ejemplos de economía marxista (URSS, China) se hallan en plena evolución y es imposible saber si conducirán a nuevas formas de “capitalismo pobre” o si, por el contrario, mantendrán determinados criterios de índole socialista. No obstante, y en líneas generales, podemos decir que el modelo de la economía marxista se caracterizaba por los siguientes elementos: Dirección absoluta de la economía por parte del Estado, identificado con el partido y, por tanto, con la clase obrera como vanguardia revolucionaria histórica (”dictadura del proletariado”). Ese predominio del Estado permitió desarrollos espectaculares en determinadas áreas de la economía pública (la sanidad en Cuba, la astronáutica en la URSS), pero también significó, de hecho, la imposibilidad de tomar decisiones económicas en ninguna escala fuera del aparato estatal, lo cual condujo al gigantismo burocrático y a la nula flexibilidad del aparato productivo. Persecución obstinada de cualquier estructura social previa (familia, credos religiosos, propiedad privada, etc.), identificadas como supervivencias del modo de producción capitalista. Eso condujo a un feroz totalitarismo policial en absolutamente todos los países marxistas y, al mismo tiempo, a una cierta frustración del proyecto económicopolítico del Estado, porque esas viejas estructuras no desaparecieron jamás. De hecho, la pequeña propiedad terminó siendo autorizada en casi todas partes. 88
Dogmatismo igualitario en la distribución de la riqueza. El objetivo del socialismo era la supresión de las desigualdades económicas y, por tanto, el acceso obligatorio de todos y cada uno de los ciudadanos a un puesto de trabajo remunerado, al margen del esfuerzo individual. Sin embargo, el hecho es que todos los modelos marxistas generaron sus propias elites políticas, en condiciones de vida notablemente superiores a la media. El dogmatismo igualitario, no obstante, sobrevivió hasta el final, si bien bajo un aspecto ciertamente insospechado: la militarización de la existencia social, rasgo que en el modelo asiático (chino, camboyano, etc.) alcanzó grados extremos mediante la uniformización física de la población. La supervivencia del modelo económico marxista ya ha dejado de ser una realidad en el terreno de los hechos. Sin embargo, permanece en el terreno de la teoría (esa “vigencia como método de análisis” a la que todavía se refieren los marxistas recalcitrantes): la interpretación economicista de los hechos históricos, la explicación de los cambios sociales en términos de lucha de clases y la descripción de la “mejor sociedad posible” como aquella en la que haya desaparecido toda desigualdad, siguen siendo mitos teóricos activos en el panorama intelectual. La crítica del marxismo como praxis de política económica no necesita de grandes refutaciones: la propia marcha de los acontecimientos se ha encargado de demostrar la invalidez de un orden económico basado en la dirección totalitaria, la planificación absoluta y la proscripción de la acción individual. Ahora bien: el marxismo no es sólo una política económica, sino también y sobre todo una economía política, una filosofía del lugar de la economía en la vida humana. Y hay razones para pensar que, contra lo que sostienen los marxistas, el verdadero error del marxismo no está tanto en sus políticas económicas mero reflejo de la teoría como en la teoría misma, basada en una serie de apriorismos muy poco científicos, así como en diversos errores de carácter filosófico y antropológico. En primer lugar, el marxismo, como el liberalismo, parte de un claro reduccionismo económico: la economía es el motor elemental de la historia. Ahora bien, esa presunción es insostenible desde el momento en que incorporamos al análisis otras perspectivas como las de la psicología (individual y colectiva), la etología (que ha demostrado la “naturalidad” de los comportamientos de jerarquía y territorialidad) o la antropología (que demuestra el carácter determinante de los patrones culturales en las formas políticas de un conjunto humano dado). Todos esos factores, que el marxismo clásico desdeñaba como simples superestructuras, han demostrado ser las verdaderas infraestructuras de la vida humana en sociedad. Por otra parte, el marxismo, como el liberalismo, reduce la condición del sujeto a su posición en el sistema económico, y de ahí se deducen una serie de consecuencias (lucha de clases, pulsión de apropiación de plusvalías, etc.) que en realidad sólo pueden aplicarse a una determinada época de la historia, y no a toda la historia en general ni mucho menos a cualquier sociedad de cualquier época. En fin, el marxismo sigue atado al esquema mesiánico del paraíso laico al final de la Historia, lo cual entra ya en el terreno de la magia, y no de la ciencia. Así, el gran problema del marxismo es que, pretendiendo ser un socialismo “científico”, ha 89
terminado por demostrar que de “científico” no tiene nada. Es simplemente un credo laico travestido de terminología científica. 3.3. El liberalismo del bienestar. El centro y la periferia. Antes hemos hablado, en escorzo, de la evolución “keynesiana” del liberalismo, que le condujo a introducir elementos heterodoxos en su doctrina, en la medida en que admitía e incluso recomendaba la intervención de las instituciones públicas en la actividad de los agentes privados, y ello incluía el control sobre la circulación de la moneda, pecado de leso liberalismo para los ortodoxos. En realidad, el sistema de Keynes no era sino una respuesta inteligente a la catastrófica situación producida por el descontrol del mercado financiero, cuyo primer gran colapso tuvo lugar en 1929. Ese descontrol había conducido, además, a un estado de insoportable tensión social. De manera que el keynesianismo se terminaría convirtiendo en una tabla de salvación para el capitalismo, en la medida en que mantuvo los aspectos básicos del sistema y además permitió introducir serias correcciones en materia social, devolviendo al Estado parte de los cometidos que le había arrancado el capitalismo primario. Por eso es tan frecuente que los socialdemócratas actuales reivindiquen a Keynes y no siempre, por cierto, con razón. También el marxismo tuvo su evolución. La incapacidad de llevar a la práctica revoluciones proletarias en países desarrollados de hecho, tales revoluciones sólo fueron posibles en países pobres condujo a la aparición de escisiones moderadas en el movimiento socialista. Esa es la historia de la Internacional Obrera, que no vamos a desarrollar aquí. Pero así tomaron auge en las naciones más industrializadas diversos grupos de carácter socialdemócrata cuyas características básicas eran las siguientes: renuncia a la dictadura del proletariado como método de transformación social y aceptación del marco político liberalburgués, pero defensa de la intervención del sector público en una economía fundamentalmente dirigida a conseguir la igualdad social y la distribución igualitaria de la riqueza, sin abandonar los patrones básicos del materialismo histórico. Toda la socialdemocracia europea que hoy conocemos tiene su origen aquí. Estas corrientes terminaron confluyendo después de la segunda guerra mundial. Los países que cayeron en la esfera de influencia norteamericana abrazaron los valores del libre cambio. Pero al mismo tiempo, la desolación de las economías europeas tras la guerra fue el pretexto para una política de reconstrucción que se otorgó el objetivo más o menos socializante de democratizar la prosperidad. El liberalismo de la preguerra se había caracterizado por perseguir la riqueza como un fin en sí misma y convertirla en el objetivo de la vida social, lo cual suponía, de hecho, que sólo los poseedores de la riqueza tenían derecho a la existencia social. El centro de la sociedad eran los propietarios; todo el resto era periferia. Frente a eso, no había más alternativa que la revolución de los excluidos, los proletarios. Es importante subrayar que, ante este estado de cosas, las políticas económicas de los fascismos consiguieron introducir a todo el conjunto social en una política de desarrollo, lo cual explica su éxito entre las masas obreras, del mismo modo que, pocas décadas antes, habían sido los paternalismos 90
conservadores (desde Bismarck hasta Maura) quienes habían creado los primeros servicios de protección social. El liberalismo de la posguerra no podía cometer el mismo error que su antepasado más directo (marginar a la periferia social), de modo que su esquema social cambió: el objetivo del sistema económico sería ahora integrar a la periferia en el centro, extendiendo la prosperidad a todo el mundo. Es decir: el trabajo seguiría siendo un factor sometido al capital, pero los beneficios del capital ya no irían sólo a las manos de un reducido grupo de propietarios. Ello requería una enorme capacidad de producción y, al mismo tiempo, una gran capacidad de consumo. La “primera sociedad de consumo”, en torno a los años sesenta, nace en este momento. Junto a ella, comienza a desarrollarse el llamado “Estado del Bienestar”, donde las instituciones públicas se van a encargar de mantener un mínimo de igualdad distributiva que haga soportables las fluctuaciones económicas, la inflación y la explosión permanente del mercado, con la consiguiente mundialización de los intercambios. A fecha de hoy, con el marxismo arruinado en la práctica, puede decirse que las dos grandes corrientes de la economía occidental han terminado por converger: el liberalismo y la socialdemocracia han conducido a una suerte de socialliberalismo que, con muy pocas diferencias, domina en todo el mundo desarrollado. Toda polémica se reduce a los diferentes grados de intervención del Estado. Es una cuestión que no carece de importancia, pero no puede decirse que estemos ante una dialéctica de modelos; el modelo es el mismo. Sin embargo, estamos muy lejos de haber encontrado ese “modelo neutro de gestión ideal” con que soñaba el liberalismo clásico. La reducción del mercado mundial en 1981, después de la crisis del petróleo en 1973, vino a demostrar que no era posible una expansión permanente, y eso a su vez afectó a los niveles de bienestar en Occidente, que era el motor de la economía mundial y que ya no es capaz de garantizar el mismo grado de prosperidad a sus ciudadanos. Hoy se habla de crisis del Estado del Bienestar y se recomienda un retorno a los principios del liberalismo clásico, con la reducción consiguiente de gastos sociales, es decir, dejando de nuevo a la periferia entregada a su suerte y retornando, por tanto, a las líneas generales del primer liberalismo; pero al mismo tiempo, nadie puede aplicar esa supuesta política liberal sin tener que hacer frente a problemas sociales muy serios. Así el modelo económico occidental ha entrado en crisis. 4. La crisis del modelo económico occidental. Lo más importante en las sucesivas crisis que está viviendo el modelo económico occidental es el hecho de que no se trata de problemas locales o parciales, que puedan arreglarse con ajustes aquí y allá, sino que son problemas globales, que afectan al conjunto del sistema y que, por tanto, requieren una solución global. Aquí los examinaremos desde un punto de vista doble: por un lado, los problemas en el interior del propio sistema; por otro, los problemas creados por el sistema en su relación con factores exteriores a él. 4.1. Crisis en el interior del sistema. 91
En el interior del propio sistema económico occidental está apareciendo cada vez con mayor nitidez un primer factor de crisis: el provocado por la naturaleza abstracta del capital. El permanente recurso a la especulación financiera para hacer circular la riqueza ha conducido a un verdadero espejismo sobre nuestra situación económica. Marx decía: “El oro circula porque tiene valor; el dinero tiene valor porque circula”. Es decir: la verdadera riqueza del capitalismo se basa en la ficción de una riqueza que sólo es tal en la medida en que se mueve. Eso significa que una moneda en permanente circulación, moviéndose libremente, puede generar fortunas fabulosas sin que haya ninguna riqueza material por medio. Ahora bien: los obreros de una fábrica, los contables de una empresa o el equipamiento de una industria son entes reales, materiales, cuya vida depende de objetos producidos, vendidos y comprados, y no de un valor de cambio. En España tenemos ejemplos muy claros de esto: la circulación libre del capital genera un aumento del precio del dinero que es completamente artificial, porque no responde a bienes que circulen con la misma intensidad. El resultado es que en un país puede llegar a haber más riqueza que bienes materiales, como ocurre en España. Y eso significa, a medio plazo, que la gran masa de consumidores no va a poder consumir más, lo cual revertirá en el descenso de la producción y, finalmente, en el colapso del tejido económico. La única opción, en ese caso, será reducir desde el Estado la cantidad de dinero en circulación o, por el contrario, abaratar su precio, dirigiendo en cualquier caso la economía nacional hacia nuevos objetivos; pero eso implica salirse de la ortodoxia liberal. El segundo vector de crisis en el interior del sistema es la galopante burocratización. Liberalismo y socialdemocracia coinciden en despojar al Estado de cualquier atributo soberano en la dirección de la economía. El Estado no sería más que una instancia reguladora del mercado, un agente económico como los demás. Ahora bien, en nuestras sociedades, cada vez más complejas, es imposible la supervivencia sin un poder central, aunque sólo sea a título de reglamentador, o precisamente: porque es necesario sentar cada vez más reglas. Nace así una formidable burocracia estatal completamente desprovista de autoridad política y directiva, pero saturada de responsabilidades reglamentarias: controles fiscales, gestiones administrativas de importación y exportación, etc. Esta burocratización, inevitable, supone una carga enorme para el sector público, obligado a mantener unas estructuras políticamente inútiles pero administrativamente necesarias, sin que a cambio reciba la facultad de organizar nada; y es además una carga para el sector privado, que la ve como a un peligroso enemigo que obstaculiza la libre iniciativa. Es la contradicción absoluta. Y un tercer elemento de crisis en el interior del modelo económico es la tendencia a la creación de oligopolios. La necesidad de incrementar la producción sin cesar, en ramos cada vez más especializados y en el marco de un mercado con un creciente número de concurrentes, exige unas inversiones cada vez mayores que sólo se pueden acometer desde grandes unidades de producción, para abaratar costes. Esa dinámica conduce a la fusión de grandes empresas y a la absorción de las pequeñas empresas por las grandes. Es un proceso que estamos viviendo en la banca, en el automóvil y, en general, en todos los grandes sectores del mundo económico. Así nacen los llamados “oligopolios”. Ahora bien, los 92
oligopolios, que son consecuencia inevitable del modelo liberal (supervivencia frente a la extrema competencia), contradicen al mismo tiempo el modelo liberal, porque limitan de hecho la cantidad de agentes en el mercado (reducción de la competencia). Y en la lógica liberal, la reducción de la competencia conduce al descenso de la producción y de la calidad de esa producción. Por otra parte, los oligopolios tienen unas consecuencias graves desde el punto de vista político y social, porque constituyen feudalidades cimentadas sobre su poder incontestado en el sector que dominan y terminan actuando completamente al margen del interés general y, por supuesto, de las orientaciones políticas que puedan emanar del Estado, haciendo imposible la administración coherente de los recursos. La especulación producida por la abstracción del capital, la creciente burocratización y la creación de oligopolios son los tres vectores fundamentales de crisis en el interior del sistema económico occidental. 4.2. Crisis en el exterior del sistema. Pero un sistema económico no es autosuficiente, no existe sólo para sí mismo, sino que se halla también en necesaria relación con otros elementos: los hombres y sus sociedades, el entorno natural, las relaciones políticas entre los agentes del sistema... En la terminología que aquí estamos utilizando, éstos serían los factores externos del sistema. Pues bien: también en ese aspecto, el sistema económico occidental manifiesta graves síntomas de crisis. Primer vector de crisis en el exterior del sistema: el acelerado aumento de las patologías sociales. Todo el sistema económico está basado sobre la presunción de que el individuo se comportará como un agente económico racional, tanto en el aspecto de la producción como en el del consumo. Ahora bien, lo que se está produciendo en el interior del sistema social es algo muy distinto. Por una parte, y como saben todos los sociólogos, el individuo rara vez es racional, sino que generalmente se mueve por impulsos estéticos, conflictuales, estrategias personales, etc., y eso también se extiende al terreno económico. Por otra parte, la presunción de que el individuo seguirá consumiendo siempre que pueda es errónea, porque en los últimos años estamos viendo en todo el mundo desarrollado cómo surge una periferia económica a la que no es posible recuperar para el sistema. La conformación de esa periferia obedece a dos fuerzas: una, la lógica de la exclusión de los no aptos, típico dogma del credo neoliberal que está acumulando ghettos en los suburbios del sistema económico; otra, la extensión de una mentalidad de “consumidor asistido” según la cual el individuo tiene derecho a percibir del sistema (el “Estado”) trabajo, vivienda, seguridad, etc., típico producto de las políticas socialdemócratas que crece paralelamente al enquistamiento de un paro estructural en todos los países desarrollados. La confluencia de ambas fuerzas hará que el consumo se reduzca, porque literalmente no habrá capacidad de consumo real a largo plazo. El resultado es una patología social en el interior mismo del modelo económico vigente. Segundo vector de crisis externa: el deterioro ambiental. El factor ecológico se ha convertido ya en una frontera de hecho para el sistema económico. La necesaria 93
explotación incesante de recursos provoca que todos los recursos se hagan escasos. Pero el problema no se agota aquí nuevas fuentes de energía podrían paliar la amenaza. Hay que sumar, además, el hecho de que los países en vías de desarrollo también necesitan materias primas y, por otra parte, no poseen capacidad para invertir en la investigación de fuentes energéticas alternativas. Ese es el problema que se planteó en la Cumbre de Río: los países en vías de desarrollo, para responder al reto que les lanza el orden económico internacional, necesitan impulsar sus economías, lo cual es imposible si no recurren a energías contaminantes, pero eso, a su vez, pone en jaque al orden económico internacional, porque le enfrenta a la posibilidad de una catástrofe ambiental. La contradicción es prácticamente irresoluble. Y tercer vector de crisis: el desorden planetario que el actual sistema económico lleva consigo. En efecto, el sistema económico internacional se basa sobre la atribución de ramos de producción especializados a los países dependientes (el “Sur” del sistema económico). Al no poder procurarse la autosuficiencia en materia productiva, estos países se ven abocados a políticas incapaces de satisfacer a sus grandes poblaciones, por otra parte crecientes. Es un hecho que la depauperación del Tercer Mundo crece exponencialmente desde la descolonización. El orden económico internacional es el principal responsable de las catástrofes que se viven en Africa desde los años setenta, por ejemplo. Eso produce grandes olas migratorias de los países pobres hacia los ricos. Y las migraciones suponen, a su vez, la alteración de los mercados de los países de acogida, que en tiempos de recesión sólo pueden aceptar nueva mano de obra a cambio de mantener inactiva (y subsidiada) a buena parte de la población propia. Es una situación social y mundial insostenible. 5. Reconstrucción de una economía política. Hemos visto cuál es el camino que nos ha conducido hasta el modelo económico vigente, cuáles son sus bases ideológicas, cuáles son sus principios económicos y cuáles son sus consecuencias reales. Deliberadamente hemos dejado de lado las diversas corrientes no economicistas del pensamiento económico: la escuela histórica alemana, la corriente organicista, las críticas de estudiosos como Maurice Allais, los modelos de “espacios autocentrados”, la alternativa sistémica, etc. Lo que nos interesa, ante todo, es mostrar el fundamento del orden económico vigente y demostrar su error. Y a partir de ahí, tratar de esbozar un modelo alternativo de economía política. En efecto, ¿cuál es la base del modelo vigente? Esa base es común al liberalismo y al socialismo: El individuo es considerado como homo oeconomicus: un ser que persigue siempre y únicamente su interés utilitario tras un cálculo racional. La sociedad es considerada como instancia económica: un mercado o un escenario de producción, cuyo funcionamiento sólo se entiende si consideramos las relaciones económicas como las únicas relaciones sociales verdaderas. La moral de las necesidades: lo que guía los comportamientos del ser humano en todos los aspectos de su vida y en todas las épocas de su historia es la satisfacción de sus necesidades 94
(no sólamente de las necesidades vitales), y esas necesidades son siempre las mismas en todas partes. Sin embargo, lo que las ciencias sociales y la mera observación nos dicen hoy es todo lo contrario: El individuo no es solo un homo oeconomicus, sino que es, sobre todo y al mismo tiempo, homo ludens, zoon politikon, homo faber... El hombre rara vez se comporta como un ser racional guiado por su cálculo utilitario. Reducir lo humano a la dimensión económica es castrar la condición humana. La sociedad tampoco es una instancia fundamentalmente económica. La economía es una parte de las funciones sociales, pero no es la que determina el conjunto de los comportamientos sociales ni los relatos comunes que se otorga una comunidad. Las reglas sociales provienen de estructuras mucho más complejas. Por otra parte, una sociedad reducida a su dimensión económica es una sociedad incompleta, donde la vida comunitaria queda desprovista de objetivo histórico. Por último, las necesidades de los individuos no son las mismas en todas partes ni en todas las épocas. Las necesidades individuales vienen dictadas por factores culturales y antropológicos. Por eso es tan difícil hasta el día de hoy, imposible imponer modelos de producción homogéneos en todo el mundo sin causar trastornos incontrolables. Así las cosas, es conveniente reconstruir un marco en el que sea posible concebir una economía diferente. Ese marco debe partir de constataciones que ya no es posible seguir dejando de lado. Y desde esas constataciones, pueden sentarse los principios de una nueva economía política. En primer lugar, es preciso redefinir el lugar de la economía. Al igual que en la teoría clásica organicista, a nosotros nos parece más sensato pensar las sociedades humanas como conjuntos vivos integrados por diferentes sujetos y por diferentes funciones que interactúan permanentemente entre sí, y no como mecanismos racionales unidimensionales. Eso implica aceptar que la economía es una parte de la vida social y que el comportamiento económico es una parte de la conducta habitual del hombre, pero que en modo alguno puede considerarse como la única dimensión. La visión que aquí proponemos es antirreduccionista y pluralista. En esa misma lógica, hemos de pensar que la economía no puede sobrevivir como función independiente, y menos aún sepultando a las demás, sino que ha de estar integrada en el conjunto de la actividad del grupo humano y puesta al servicio de la acción del grupo en su marco vital. Por lo tanto, los grandes objetivos de la economía deben estar sometidos a unos criterios políticos (en sentido amplio) de orientación general, porque éstos son, como hemos apuntado en sesiones anteriores, los que permiten a una comunidad otorgarse un destino y proyectarse en la historia. La economía ha de estar al servicio de los proyectos de los hombres y sus comunidades, no a la inversa. Esa sumisión de lo económico a lo político y a lo comunitario no puede hacerse a costa de 95
sepultar a su vez a la función económica (eso significaría caer en otro reduccionismo, éste de signo contrario). La función económica debe seguir siendo una función integrada en el conjunto. Por consiguiente, el Estado no puede hacerse cargo de la intervención global de la economía. Preferiremos una economía privada, pero políticamente dirigida, para que actúe en beneficio de los objetivos generales de la comunidad, antes que una economía estatalizada que actúe en función de criterios de beneficio a corto plazo o según dogmas ideológicos de ambición totalizante. El papel de lo político no es suplantar a lo económico: es otorgarle un cauce, una dirección y un objetivo. A este respecto merece la pena detenerse en el papel de la propiedad, que es probablemente el aspecto más específicamente humano de toda problemática económica. Tenemos razones para estar convencidos de que toda vida económica reposa sobre unos principios básicos que no son propiamente económicos, sino antropológicos, y que forman parte de la estructura elemental de la cultura humana hasta el punto de poder ser considerados como instituciones necesarias. Uno de esos principios/instituciones es el de la propiedad, que no es sólo aquello que se adquiere y se posee o se disfruta, sino que es también, y sobre todo, aquello que se transmite. Una nueva economía política ha de partir del reconocimiento de la propiedad como una pulsión elemental del individuo; en ese sentido, siempre será preferible una sociedad formada por modestos propietarios antes que otra constituida por consumidores a crédito o de alquiler. La propiedad es una proyección inmediata del sujeto en su medio, en su futuro y en su linaje. Es un principio inviolable porque es un principio humano. Con la misma intensidad hemos de reparar en el papel del trabajo. Si la propiedad es lo que permite al sujeto proyectarse más allá de sí mismo, el trabajo es lo que le proyecta en su relación cotidiana con la comunidad. No es, por tanto, un factor más de la ecuación económica como el capital, por ejemplo, sino que es la esencia misma de la actividad económica, el primer vínculo económico entre el sujeto y su entorno comunitario. Desde ese punto de vista, el trabajo no es sólo un derecho, sino que es, sobre todo, un deber. Y las cosas han de organizarse de modo que ese deber sea vivido como tal por el trabajador. En ese sentido, la participación del trabajador en los beneficios de su trabajo es una reivindicación que no puede dejar de ser desatendida. Hay otro elemento capital que antes hemos examinado como factor externo de la crisis del sistema: el contexto mundial de la economía. En efecto, en el mundo actual es impensable una actividad económica desligada del entorno geográfico directo. La autarquía en un sólo país es una utopía regresiva, tanto más en el momento en que todos los grandes problemas se planetarizan; hoy es imposible vivir al margen de los demás. Ahora bien, es un error pensar que la globalización de la economía supone una forma “más solidaria” de hacer dinero: antes bien, la experiencia demuestra que la globalización sólo ha servido para imponer en continentes enteros formas de actividad económica que les son ajenas y, de paso, les ha empobrecido hasta niveles insostenibles. Veremos todo esto en detalle en próximas jornadas, cuando hablemos del llamado Nuevo Orden del Mundo. Adelantemos que, por nuestra parte, pensamos que la solución más juiciosa es la enunciada por economistas como Perroux o Grjebine: una suerte de desarrollo autocentrado, de hecho una 96
autarquía de grandes espacios, que limite la competencia al interior de mercados culturalmente homogéneos y dentro de unos objetivos comunes de carácter político. Y por último, es imprescindible hacer una referencia específica al problema ecológico. En días anteriores hemos visto cómo el sistema natural es el sistema de sistemas, aquel que nos engloba y que, por tanto, debe ser considerado en primer lugar a la hora de construir un nuevo orden de las cosas. Ninguna actividad económica puede ser desarrollada al margen del equilibrio ecológico. La Naturaleza es el suprasistema que engloba a todos los demás subsistemas (al social, al político, al económico); como tal debe ser integrada en el análisis de una economía política nueva, lo cual tiene que llevar necesariamente a la propuesta de medidas de protección y conservación del medio ambiente, pero no sólo “para que dure más”, como señalan los tecnócratas del Club de Roma, sino también y sobre todo porque la supervivencia de la Naturaleza ha de contar como factor prioritario de cualquier equilibrio económico. A partir de estos principios, podrá ser posible empezar a construir una verdadera alternativa al modelo económico vigente. * Bibliografía: BATAILLE, Georges: La parte maldita, Edhasa, Barcelona, 1974. DUMONT, Louis: Homo Aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica, Taurus, Madrid, 1982; Ensayos sobre el individualismo, Alianza, Madrid, 1987. FAYE, Guillaume: Contre l’economisme, Labyrinthe, Paris, 1983. MARX, Karl: Manuscritos: Economía y filosofía, Alianza, Madrid, 1968; Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Siglo XXI, Madrid, 197276; El Capital, Siglo XXI, Madrid, 197581 (5 vols.). NAREDO, José Manuel: La economía en evolución, Siglo XXI, Madrid, 1988. SHELL, Marc: Dinero, lenguaje y pensamiento, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1985. SOMBART, Werner: El burgués, Alianza, Madrid, 1972; Lujo y capitalismo, Alianza, Madrid, 1979. SPENGLER, Oswald: La decadencia de Occidente (cf. vol II, cap. V: “El mundo de las formas económicas”), EspasaCalpe (cit.). VELARDE, Juan: El libertino y el nacimiento del capitalismo, Ed. Pirámide, Madrid, 1981. VV.AA.: “La crisis del modelo económico”, en HESPÉRIDES, 3, Invierno 199394. WEBER, Max: La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Ed. Península, Barcelona, 1969.
97
IX Ideas sobre la teoría de la política El Estado contemporáneo se define como “Estado liberal y democrático (o democrático y social) de Derecho”, y es prácticamente unánime el consenso sobre su bondad. Sin embargo, también prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que el Estado de Derecho ha entrado en crisis. Aquí nos proponemos hacer un recorrido por algunas de las diferentes bases teóricas y prácticas que desde distintos puntos de vista se han planteado para construir una alternativa al modelo de Estado y a la teoría política hoy dominantes. Veremos, por tanto, por qué ha entrado en crisis el Estado de Derecho contemporáneo, qué críticas se le formulan y desde dónde se puede construir conceptualmente una alternativa al modelo vigente. 1. Crisis y críticas del Estado de Derecho. Teóricamente, Estado de Derecho puede ser todo aquel Estado donde la práctica política está sometida a unas normas jurídicas dictadas por un poder ajeno al propio poder político. Se exige, por tanto, la separación de poderes. Un Estado donde “la voluntad del caudillo es ley” no es un Estado de Derecho; un Estado donde la ley emana de la voluntad del poder legislativo (sea elegido democráticamente o no) es un Estado de Derecho. Esta es la clave del asunto: el Estado de Derecho es aquél donde el poder acepta de antemano que el Derecho constituye una instancia suprema que ni siquiera el propio poder pueda franquear, ignorar o someter. En ese sentido, cualquier Estado no democrático, pero donde las leyes las dicte alguien ajeno al poder ejecutivo y con potestades legislativas reconocidas como tales, puede ser perfectamente Estado de Derecho, cosa que parecen ignorar los políticos actuales. El régimen de Franco, por ejemplo, trató de comportarse en todo momento (y al menos desde 1942) como Estado de Derecho mediante la construcción, desde las Cortes, de un aparato jurídico que el Gobierno debía acatar y respetar en su acción. Que lo consiguiera o no, es cuestión que no vamos a examinar aquí. Lo importante es dejar claro que Estado de Derecho no equivale a democracia. Y es que la base ideológica del Estado de Derecho no es democrática, sino liberal: lo importante es que los poderes estén separados; sólo así se garantiza que el individuo no sea víctima de abusos por parte del poder. El individuo tiene sus derechos y el Estado se fija por meta actuar conforme a esos derechos. El Estado de Derecho se contempla a sí mismo como un árbitro de los intereses individuales, un regulador que asiste como notario al contrato entre los sujetos. El hecho de que los que hacen la ley (los legisladores) sean elegidos por el pueblo es una cuestión distinta. ¿Por qué ha entrado en crisis el Estado de Derecho? Para responder a esta pregunta hemos de dibujar, aunque sea someramente, la trayectoria de este tipo de Estado, que podemos
98
aprehender a través de tres momentos: a) Separación de poderes. En un primer momento se sienta el principio de que quienes hacen la ley (poder legislativo) han de ser distintos a quienes la ejecutan (poder ejecutivo) y distintos también a quienes la administran (poder judicial). Estamos en el Estado liberal de Derecho. b) Representación de los legislados. El segundo momento adviene cuando empieza a considerarse que los legisladores han de ser representantes de la voluntad ciudadana democráticamente expresada. Así se otorga el voto, primero, a los ciudadanos más señalados (sufragio censatario) y luego, a los ciudadanos en su conjunto (sufragio universal), pero simultáneamente se arbitra la representación a través de partidos políticos. Nace así el Estado democrático y liberal de Derecho. c) Monopolio de la representación por los partidos. Por último, los partidos políticos se convierten en las únicas estructuras de representación y terminan dictando las leyes (poder legislativo por mayorías parlamentarias), ejecutándolas desde el gobierno (poder ejecutivo elegido por la mayoría parlamentaria) y eligiendo incluso a los rectores de los administradores de la justicia (designación por mayoría parlamentaria del poder judicial). Así, al final del proceso, hemos pasado del Estado liberal de Derecho al Estado Partitocrático de Derecho. A esta evolución de las estructuras políticas hemos de sumar otras dos evoluciones que en los dos últimos siglos han contribuido a configurar la actual crisis del Estado de Derecho. En primer lugar, la evolución económica desde una economía de supervivencia más o menos dirigida, a otra de producción y consumo que tiende a emanciparse de cualquier control político. El resultado de esta emancipación de lo económico ha sido el surgimiento de grandes poderes en torno al trabajo y al capital. Esos poderes, decisivos en la sociedad moderna, terminan pesando más que los propios partidos a la hora de adoptar decisiones políticas. Aparece así una política de lobbies o grupos de presión al estilo norteamericano, hoy generalizada en todo Occidente. Los grupos de poder económico ingresan en el escenario político por la puerta trasera, convirtiéndose en agentes privilegiados por encima de los ciudadanos e incluso de los partidos. La segunda gran transformación de los últimos tiempos ha sido la inducida por la evolución social desde unas sociedades relativamente unificadas hasta otras de carácter fragmentario, sociedades que exigen un perpetuo equilibrio entre los agentes más poderosos para mantener el equilibrio social. En ese juego de equilibrios, la prioridad ya no es dar cumplimiento a la voluntad de la mayoría, sino tratar de mantener el sistema o sea, mantener el propio equilibrio. La finalidad del sistema es únicamente la autoconservación del aparato de decisión técnica y económica, incluso si para ello es preciso hurtar determinadas áreas de decisión a los ciudadanos y a sus instituciones representativas. Se genera así una tendencia a la autocracia en favor de una nueva elite anónima del poder, elite cuya función es esencialmente técnica la conservación y autorreproducción del sistema y que no se considera sometida a las exigencias de una política democrática. La llamada tecnocracia es una de las posibles formas que adopta este proceso.
99
La conjunción de todas estas evoluciones (política, económica y social) ha llevado hoy a una crisis general del Estado democrático, liberal y partitocrático de derecho, crisis que todos los autores reconocen: La separación de poderes ha terminado convirtiéndose en una ficción, porque en todos ellos circula la misma elite partitocrática, cooptada entre sí misma. La representatividad de los partidos es otra ficción, porque sus tomas de postura vienen determinadas por la acción y los intereses de los grupos de presión. Todo proyecto político real desaparece, porque ya no hay más objetivo que el mantenimiento de ese mismo estado de cosas para garantizar el equilibrio del sistema. La tecnocracia surge como respuesta no democrática a las insuficiencias de una partitocracia que tampoco es democrática. Este estado de crisis insistimos, reconocido por todos se ha convertido en uno de los grandes temas del debate politológico durante este siglo y ha suscitado críticas desde diversas instancias. En realidad, toda la historia de la Ciencia Política de este siglo podría escribirse como la historia del debate sobre el Estado de Derecho. Pretender un tratamiento exhaustivo de las diferentes posiciones al respecto nos exigiría un ejercicio enciclopédico, de manera que vamos a limitarnos a señalar, aún a riesgo de resultar sumarios, tres grandes frentes de crítica. Tenemos, por ejemplo, la crítica reaccionaria, que se puede reducir a un argumento central: el Estado de Derecho no puede funcionar mientras las leyes estén sujetas a la decisión de los hombres, que son mudables. Las leyes deben estar en consonancia con la ley de Dios, que es inmutable y permanente. El problema que tiene esta crítica es que, por un lado, se ve obligado a demostrar que Dios existe (o, en su defecto, que existe un Derecho Natural universalmente válido), y además tendría que convencer bruscamente de ello a todo el mundo, lo cual es poco viable; por otra parte, habría que demostrar que se puede organizar un Estado de Derecho divino sin recurrir a una forma de teocracia. La postura reaccionaria nos devuelve a la problemática de los siglos XVIII y XIX. El segundo frente de crítica es el que podríamos llamar reformista, es decir, el de aquellos que aceptan la crisis del sistema pero no quieren renunciar a él. En general, la crítica reformista coincide en pedir una profundización en uno o varios de los principios básicos del sistema: un mayor reconocimiento del individuo, un mayor control del poder ejecutivo, una reforma de las vías de representación (partitocrática), una mejora de los mecanismos de organización del sistema o una sacralización del consenso. Todas estas críticas son las únicas que hoy acepta el propio sistema, porque su objetivo no es cambiarlo, sino mejorarlo. Aunque cada propuesta reformista merece una respuesta particular, aquí podemos esgrimir un único argumento para todas ellas: si el principal problema del actual modelo de Estado es que fomenta la fragmentación social y la atomización del conjunto, no tiene ningún sentido proponer una mayor insistencia en tal o cual factor de fragmentación. Cabe decir, no obstante, que ciertas críticas lanzadas desde el campo reformista (véanse, por ejemplo, las de los populistas o los comunitaristas americanos) pueden contribuir a solucionar problemas como el de la feudalización del poder en manos de los grupos de 100
presión económicos o el de la tecnocracia. Ahora bien, tales críticas sólo son viables si reconocemos previamente que el poder en las sociedades democráticas ha de ser autónomo y superior a las instancias económicas y técnicas; eso implica una rectificación general de la estructura social que pocos en el actual sistema están dispuestos a afrontar. Y tenemos, por último, la crítica alternativa, cuya base teórica general puede explicarse así: como el problema fundamental del sistema es que ha producido un divorcio entre el Estado y la comunidad, propiciando un sistema de gobierno enmascaradamente oligárquico, hay que sustituir ese modelo de Estado por otro. Nosotros podemos suscribir aquí una crítica de carácter alternativo, pero, naturalmente, no existe una sola teoría alternativa, sino que su contenido dependerá del significado que se atribuya a los distintos términos de la propuesta: qué se entiende por “pueblo”, por “comunidad”, por “nación”, por “Estado”, etcétera, y después, habrá que ofrecer un conjunto de canales prácticos que permitan materializar la propuesta y convertirla en un modelo sólido. Aquí vamos a entregarnos a ese trabajo previo: la redefinición de los términos y el tanteo de nuevas vías. 2. Los términos de una teoría alternativa. Toda teoría política parte de una atribución previa de significados a los elementos fundamentales de esa teoría. No hay unos significados universalmente válidos, precisamente porque los elementos son parte de la teoría. Veamos el ejemplo del elemento pueblo: al pueblo concebido como “clase social” le corresponderá una teoría del Estado distinta a la del pueblo concebido como “conjunto de la comunidad”. Por tanto, debemos fijar los términos de la teoría para sustentar nuestra explicación. Utilizaremos para ello una estructura piramidal, partiendo de los elementos no estrictamente políticos, o metapolíticos (que no se agotan en una definición de carácter político, sino que van más allá), para llegar a los puramente políticos. 2.1. El Pueblo. El pueblo es precisamente el término básico de cualquier teoría política, porque se halla en el origen de todos los demás, y ello sin ser un elemento político en sí mismo. Hay diversas maneras de concebir el término Pueblo. Una de ellas es el pueblo como suma de los individuos que constituyen un conjunto humano. Es la visión típicamente liberal/moderna, donde la base del “pueblo” es la cualidad individual de los sujetos; el pueblo es la resultante de la suma simple de los individuos; el conjunto gravita en torno a la categoría individual. A partir de aquí, sólo cabe concebir la estructura política sobre dos ejes: o bien la violencia, con la victoria de aquellos individuos más fuertes (por ejemplo, la dialéctica amo/esclavo de Hegel), o bien el contrato, para garantizar la paz social. La civilización capitalista asume, con más o menos matices, esta concepción. El problema surge cuando la supervivencia del conjunto exige llamar a la conciencia de los ciudadanos más allá de su interés individual (por ejemplo, en una guerra). Eso demuestra los límites de la concepción individualista del pueblo. Otra forma clásica de concebir el término pueblo es como masa de los individuos menos 101
favorecidos por la distribución de la riqueza. Es la visión típicamente marxista. En esta concepción, el pueblo adquiere existencia histórica cuando se constituye en clase. Entonces el pueblo tendrá que tomar las riendas de su destino destronando a las clases privilegiadas e implantando un sistema igualitario (el socialismo). El problema viene cuando ese socialismo constituye a su vez una nueva elite de poder, como ha ocurrido en todas las repúblicas socialistas. Ese efecto elitista demuestra los límites de la concepción del pueblo como clase. Y una tercera concepción es aquella que define el pueblo como un conjunto humano que comparte unos rasgos comunes relativamente estables en un periodo histórico dado y en un determinado espacio geográfico. A partir de aquí, el pueblo se define en tanto que comunidad, es decir, como identidad puesta en común. Aquí el pueblo es la instancia primordial de existencia de la persona. Esta concepción, que es la nuestra, puede hacerse corresponder con la concepción clásica del pueblo (por ejemplo, el “pueblo romano”), y a ella corresponde una estructura política originada en factores previos al interés individual o a la clase: la religión, la lengua, la ley, el mantenimiento de una tierra, etc. Son precisamente esos elementos, puestos en común, los que fundan la comunidad: un mismo origen étnico, una misma lengua, una religión compartida, una vinculación familiar o tribal (todo grupo humano se estructura inicialmente en clanes, como es el caso en la historia de Europa), una larga alianza para la supervivencia, un espacio común, unas condiciones geográficas dadas, etc. En ese sentido, los diferentes tipos de pueblo pueden clasificarse en función de su mayor o menor densidad: un pueblo tendrá una densidad alta cuando los elementos comunes (lengua, etnia, religión, espacio, etc.) sean muy numerosos; por el contrario, tendrá una densidad baja cuando los elementos comunes sean escasos. El problema viene cuando el pueblo se concibe como una esencia absoluta es decir, cerrada en sí misma y, paralelamente, cuando la cohesión del pueblo pretende reducirse a un sólo elemento: la lengua, la raza, el espacio, etc. Entonces caemos fácilmente en el reduccionismo es decir, en una mutilación del significado global del término pueblo y en una forma radical y primaria de nacionalismo. Para escapar de este riesgo es preciso subrayar que el pueblo no es sólo una entidad política, sino sobre todo antropológica y cultural; lo político es un aspecto, entre otros, del pueblo. Cabe, pues, defender con vehemencia el derecho de cada pueblo a mantener su identidad, pero siendo conscientes en todo momento de dos hechos fundamentales: primero, que los pueblos no son entes cerrados, sino abiertos, con variaciones a lo largo de su historia, luego no es posible considerarlos como una esencia absoluta. Hay diferentes pueblos con diferentes historias. Y si hay una pluralidad de pueblos, no puede haber una pluralidad de absolutos, porque el absoluto es, por definición, singular; segundo, que no existe necesariamente correspondencia entre un pueblo concreto y una unidad política dada. Al contrario, lo que la historia nos enseña más bien es que hay unidades políticas que comprenden pueblos diversos, o un sólo pueblo que crea diversas unidades políticas, e incluso “pueblos de pueblos” como el pueblo español. El pueblo es una categoría de carácter cultural, metapolítico, no estrictamente de carácter político. 102
2.2. La Nación. Vayamos ahora al segundo escalón en nuestro recorrido piramidal por las categorías de lo político: la Nación. El concepto de Nación es uno de los más etéreos e inaprehensibles de la teoría política. En su origen, en la Edad Media, el término “nación” significaba tan sólo lugar de nacimiento, lugar de origen. Luego, entre los siglos XVIII y XIX, aparecen las dos concepciones que van a ser clásicas en la teoría política: la francesa Nación como pueblo, como Tercer Estado (social), luego ampliada al consenso social sobre la convivencia (el “plebiscito cotidiano” de Renan) y la alemana nación como expresión política de un pueblo culturalmente homogéneo. La asunción de estos conceptos por las ideologías modernas ha generado un caos teórico considerable, porque terminan vaciando de sentido el propio concepto de nación. Así, por ejemplo, para la ideología liberal, que entiende el pueblo como conflicto o coalición de intereses individuales, la nación termina por no ser más que un aparato intermedio que permite la convivencia política, de modo que el concepto de nación tiende a confundirse con el de Estado. Como el objetivo final de la ideología liberal es la libre circulación de mercancías y capitales en un mundo sin aduanas proyecto que sigue hoy vigente, quizá más que nunca, la nación termina convirtiéndose en un obstáculo absurdo que debe progresivamente desaparecer. El liberalismo es cosmopolita. Sin embargo, la construcción del “nuevo orden del mundo” levanta por doquier reacciones nacionalistas, a veces muy violentas. Eso demuestra que la nación no es una ficción, sino una realidad. Asimismo, para la ideología marxista la nación no es sino una superestructura que trata de mantener un determinado orden social (naturalmente, un orden injusto), de manera que debe desaparecer igualmente. El marxismo, en teoría, es internacionalista. Sin embargo, el curso de la historia forzó la aparición de socialismos nacionalistas (el “socialismo en un sólo país”). Desde nuestro punto de vista, ello se debe a que la nación no es una superestructura de intereses, sino una categoría más importante que la clase, en la medida en que es una instancia de identidad. Por nuestra parte, entendemos la nación como la proyección política de un pueblo o un conjunto de pueblos en el marco de la historia. Cuando uno o más pueblos se organizan para actuar políticamente, entonces surge la nación. Antes hemos definido el pueblo como una realidad dotada de diversas dimensiones (cultural, territorial, histórica, política, etc); la nación sería el término clave de la dimensión política del pueblo pero sólo de ella. Esta concepción incluye y supera las dos definiciones clásicas de la Nación, ambas formuladas en siglos pasados, al mismo tiempo que levanta acta de la realidad radical del hecho nacional: no se puede negar que la nación existe; si se niega, el fenómeno se dispara. Se nos puede reprochar que esta actitud conduce al nacionalismo., es decir, a la violencia. Ahora bien, la experiencia nos enseña que lo que provoca el nacionalismo violento no es el reconocimiento de que las naciones existen, sino la negación de su existencia. El ejemplo de la vieja Yugoslavia es suficientemente ilustrativo. Por otro lado, nuestra concepción de 103
la nación no es la de un absoluto, sino una concepción abierta. Tampoco es una concepción material de aparato político (eso es el Estado, como luego veremos), sino espiritual, en la medida en que entendemos la nación como una proyección de la voluntad colectiva (hacia el futuro) y como una instancia de identidad (desde el pasado). Resumamos, pues, cuál es nuestra perspectiva sobre la teoría de la Nación. En primer lugar, la definimos como la proyección política de uno o varios pueblos en la historia. Cuando una comunidad se organiza para actuar políticamente, entonces surge la nación, con independencia de la forma política concreta que adopte. La nación como proyección históricopolítica puede estar constituida por uno o varios pueblos, e incluso por una o varias naciones el imperio. No hay una correspondencia necesaria entre pueblo, nación y Estado, como creían los nacionalistas de los siglos XIX y XX. Y es que el núcleo de la categoría de nación no es sólo físico, étnico o territorial, sino que agrupa y supera a todas estas características en la medida en que es una entidad de carácter espiritual que construye una instancia de identidad política colectiva. Cuando una nación determinada deja de garantizar a su pueblo (o a sus pueblos) esa proyección política en la historia, la nación deja de tener sentido, desaparece y tiende a ser reemplazada por otras formas sustitutorias (por ejemplo, los micronacionalismos), porque esa proyección política es siempre necesaria. El caso de España es claro ejemplo de ese proceso de sustitución, donde los micronacionalismos periféricos han sustituido la proyección de la nación general. 2.3. El Estado. La tercera categoría esencial en la estructura de lo político es el Estado. El concepto de Estado ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, desde la vieja ciudadestado griega hasta el estado moderno renacentista o el “estado de derecho” actual. Por eso no hay una definición canónica y universalmente válida del término. Desde un punto de vista puramente práctico, podemos decir que hoy prevalecen dos concepciones del Estado: una definición minimalista y otra asistencial. La tesis del Estado mínimo o Estadoárbitro sostiene que la única función del Estado es regular la competencia de los agentes económicos y sociales dentro de un país dado, limitando sus atribuciones a la protección física (militar y diplomática) del conjunto. Es la opción neoliberal pura. Su principal inconveniente reside en que los agentes económicos y sociales, carentes de dirección política, terminan creando centros de poder autónomos (llamados neofeudalidades por los politólogos actuales) que actúan por cuenta propia, al margen del interés común y enfrentándose entre sí, lo cual exige nuevas intervenciones del Estado para impedir una “guerra civil de baja intensidad”. Incluso en los países más identificados con la ideología liberal pura (por ejemplo, los anglosajones) se hace inevitable el recurso al Estado, que se convierte así en un árbitro con atribuciones crecientes a medida que aumenta la complejidad social. Eso aproxima este modelo de Estadomínimo al siguiente modelo que ahora veremos, el asistencial o EstadoProvidencia. La tesis del Estado asistencial, también llamado EstadoProvidencia y Estadoenfermera, estima que el Estado no debe limitarse a la regulación de la competencia entre agentes 104
económicos libres, sino que debe encargarse, además, de administrar el bienestar ciudadano, identificado con las conquistas de las clases trabajadoras. Generalmente, este modelo de Estado se presenta como una aportación de la socialdemocracia. Sin embargo, conviene insistir en que grandes avances como la seguridad social no se debieron a políticas socialistas, sino a nacionalismos conservadores: Bismarck en Alemania, Maura en España. En su evolución, este modelo ha llegado a lo que hoy se denomina Estado del Bienestar, que se enfrenta a una grave crisis porque el número de ciudadanos protegidos crece sin parar, mientras disminuye el de cotizantes: no hay suficiente dinero. Con todo, no parece que ningún país esté dispuesto realmente a prescindir de este modelo. En todo caso, se disminuirá la participación estatal en beneficio de la gestión privada del bienestar, lo cual terminará aproximando el modelo de EstadoProvidencia al modelo de Estadomínimo. A estos dos modelos cabe añadir una tercera categoría histórica de concepción del Estado: lo que podemos llamar Estado Total, definido muy temprano, desde los años veinte, por autores como Carl Schmitt y cuya fórmula recogía la experiencia de aquellos países donde el Estado había pasado a ser el eje absoluto de la vida política. El caso más notorio es, evidentemente, el de la Unión Soviética, que mediante la identificación Partido = Estado = Pueblo inauguró el periodo de los Estados Totalitarios. También los fascismos trataron de convertir al Estado en eje de la vida política de la nación, al hacer de él encarnación de la voluntad histórica de la comunidad. Sin entrar aquí en el debate acerca de los totalitarismos, nos limitaremos a señalar que el modelo prototípico de Estado total es más el comunista que el fascista, sin olvidar que, por otra parte, numerosos autores sostienen que el Estado democrático actual ha entrado desde hace tiempo en esa misma dinámica de totalización. Por nuestra parte, consideramos que el Estado no debe ser más que un aparato técnico al servicio de la nación. Por tanto, el Estado no es un fin en sí mismo, sino tan sólo un medio, un instrumento. Nosotros vemos el Estado como un instrumento variable en función de los proyectos políticos de la nación: si hoy nuestro proyecto político es extender la soberanía económica de la nación, el aparato del Estado tendrá que incidir especialmente en esa parcela; si mañana nos vemos envueltos en una guerra, el Estado tendrá que aportar toda su fuerza para que salgamos bien librados; si la principal apuesta política es combatir la colonización cultural extranjera, el Estado tendrá que emplearse a ello. Nuestro modelo de Estado no es sólo económico o sólo social, no es sólo árbitro o sólo enfermera, sino que es un Estado político, un Estado rector. Eso exige el mantenimiento de un aparato estatal ágil, flexible, “delgado pero musculoso”, capaz de ser puesto al servicio de la voluntad política de la nación. 2.4. Lo político. Si las definiciones de Pueblo, Nación y Estado se prestan de por sí a la polémica, el concepto de lo político es quizás el más complicado e inaprehensible de la propia teoría política. ¿Qué es lo político? ¿Una forma de organización? ¿Una descripción de la lucha por el poder? En general, las teorías modernas consideran lo político como una maldición, porque interfiere en la libertad de los agentes económicos. Así se “diaboliza” lo político, identificado tan pronto con la imposición de deberes sociales (las “coacciones políticas 105
sobre la economía”, por ejemplo) como con la sórdida lucha por el poder (por ejemplo, la recurrente acusación de “instrumentalizar políticamente las decisiones judiciales”). Lo político, en la ideología dominante, siempre es “malo”. En ese paisaje, y para escapar a la confusión terminológica, lo mejor es formular un concepto alternativo de lo político, un concepto que guarde coherencia con los conceptos aquí esbozados sobre el pueblo, la nación y el Estado. En ese sentido, podríamos proponer la siguiente fórmula para alcanzar una definición de lo político: Lo político es la decisión o conjunto de decisiones con las que una nación se proyecta como tal en la historia junto y frente a otras naciones. Aquí retomamos tanto el criterio clásico de lo político (el gobierno de la polis) como los conceptos modernos de decisión (Freund) y distinción amigo/enemigo (Schmitt). Debemos incorporar también los desarrollos actuales acerca de la política como regla de organización del sistema. Lo fundamental es que no se pierda de vista el núcleo del proceso: la base de lo político no es sólo un acto (la decisión), ni sólo una normativa (la organización), sino la proyección de la nación en la historia, es decir, la elección de un destino colectivo. Eso significa que toda decisión colectiva, a través de los canales o las personas que las tomen y las ejecuten, es una decisión política. Aquí debemos señalar una distinción semántica entre lo político como categoría y la política como práctica. Nosotros nos referimos en todo momento a la categoría de lo Político, que es, por otra parte, el único asidero sólido para que la política deje de ser un baile de máscaras. Dicho de otro modo: la política debe estar al servicio de lo Político. Todo el aparato formal de reglas, elecciones, leyes, instituciones representativas, etc., tiene por única función facilitar la proyección histórica colectiva (política) de la nación, permitir que sus decisiones se lleven a la práctica y que, por tanto, esa nación siga existiendo como tal. Si lo político desaparece y es sustituido por lo económico, como tiende a suceder hoy, la soberanía colectiva se extingue. Por tanto, lo político es la piedra sobre la que descansa toda la vida de la comunidad. Ese es también el principio que guía nuestra exploración por las diferentes propuestas de estructura alternativa del Estado. 3. Los canales de una política alternativa. A partir de estas nociones sobre el Pueblo, la Nación, el Estado y lo Político, podemos acercarnos a una reflexión sobre los canales prácticos para llevar a cabo nuestra propuesta alternativa. Eso implica examinar unos criterios generales de representación de la comunidad y de organización territorial del Estado. Dejamos fuera otras cuestiones igualmente importantes, como son la política exterior, la política económica, la teoría social o las relaciones entre la política y las estructuras de la civilización técnica, todas ellas tratadas en otras sesiones. Aquí nos vamos a limitar a enunciar una serie de principios en esas dos facetas fundamentales de la Teoría del Estado que son la representación y la organización.
106
3.1. ¿Representación o participación? Partimos de la base de que el concepto de democracia, en sí mismo, nos parece el más apto para definir un modelo de representación y participación. Entre otras razones, porque no podemos fundamentar nuestra teoría política sobre la noción de pueblo (recordemos: la comunidad que se proyecta políticamente en la historia a través de la nación) y, al mismo tiempo, negar toda validez a aquel sistema político que se basa, precisamente, en la soberanía del pueblo. Dicho esto, es preciso hacer algunas precisiones sobre el significado concreto del concepto “democracia”. Históricamente, en el ámbito de la cultura europea, ha habido dos maneras igualmente aceptables e igualmente válidas de entender la democracia. Una es la democracia de los antiguos (el modelo griego), basado en la idea de participación: el ciudadano, en tanto que miembro de la ciudad, participa directamente en las decisiones de su comunidad. La otra es la democracia de los modernos (el modelo actual), basado en la idea de representación: el ciudadano, que lo es en tanto que individuo, existe políticamente a través del voto que otorga a otro ciudadano para que le represente. En el primer modelo, el griego, el ciudadano participa porque forma parte de la comunidad. En el segundo, el de los modernos, el ciudadano tiene derecho a ser representado sólo por existir. Los males de la democracia antigua ya fueron suficientemente puestos de relieve por Platón y Aristóteles: la tendencia a la tiranía, el gobierno de los peores, etcétera. Los males de la democracia moderna son de todos conocidos: los aparatos de representación (los partidos) terminan monopolizando lo político y el papel del ciudadano queda reducido a lo que se ha llamado “democracia del segundo”, que es el tiempo que se tarda en introducir la papeleta en la urna. Por otra parte, en el modelo antiguo el ciudadano participa porque lo merece, y participa en tanto que es parte de la comunidad, de la ciudad, porque cumple en ella una función: estamos ante una concepción orgánica. En el modelo moderno, por el contrario, cualquiera puede estar representado, sean cuales fueren sus méritos o sus faltas, sin más requisito que el carné de identidad: es una concepción inorgánica. Desde un punto de vista estrictamente democrático, el modelo antiguo es mucho más justo que el moderno. Nosotros estamos por la democracia clásica, participativa, orgánica: la democracia del ciudadano. No obstante, el modelo clásico tiene un inconveniente muy claro: a partir de cierto grado de complejidad social, es materialmente imposible llevarlo a la práctica, porque sería preciso hacer una especie de asamblea permanente de todos los ciudadanos, lo cual es irrealizable. Por eso se han estudiado diversas formas de representación ponderada como cauce para ejercer la participación. ¿Qué significa representación “ponderada”? Significa que un mismo ciudadano es representado en función de sus diversos ámbitos de proyección pública (social, laboral, municipal, etc), y esos representantes, que el ciudadano puede nombrar o revocar con frecuencia, ejercen la participación de modo directo. Así, ¿cuáles son los ámbitos de proyección pública de un ciudadano cualquiera? El municipio, el ramo de producción, el grupo familiar si todavía es posible contar con este 107
ámbito, la comunidad vecinal, etc. Nadie es individuo universal y absoluto, pero todo el mundo es padre o madre, trabajador o empresario, campesino o urbano... En consecuencia, el ciudadano participaría directamente en el gobierno de estos ámbitos, y los representantes designados en cada ámbito participarían a su vez en la elección de los rectores supremos del país. Esta representación ponderada ha sido denominada también democracia orgánica, y aunque en nuestro país siempre ha sido abusivamente identificada con el franquismo, la verdad es que su fuente doctrinal no procede de la derecha histórica, sino de los teóricos krausistas de izquierdas, como ha demostrado Fernández de la Mora. La “democracia orgánica” viene a consistir en esto: uno tiene derecho a participar en la medida en que presta un servicio a la comunidad en uno o más ámbitos públicos. Es interesante notar que esta forma de democracia está todavía inédita lo que en España adoptó ese nombre, insistimos, dejaba mucho que desear en cuanto a participación real del ciudadano, aunque algunos de sus conceptos han empezado a aplicarse recientemente en naciones como Austria, y que desde el punto de vista teórico es completamente inatacable si se materializa correctamente. Pero la dificultad estriba, precisamente, en organizar eficazmente los mecanismos de participación y representación ponderada para que el Estado no se convierta en una tertulia permanente y para que los poderes políticos posean suficiente capacidad de decisión en las cuestiones más vinculadas con la soberanía. A este respecto, y además del modelo clásico español ya conocido y nunca bien realizado (representación en tercios por familia, municipio y sindicato), podemos aportar otros dos modelos especialmente relevantes: a) El modelo Madariaga. Salvador de Madariaga (18861978), en Anarquía y Jerarquía, esbozó un modelo de democracia orgánica (más exactamente: “democracia orgánica unánime”, la llamaba él) que influyó mucho en el pensamiento español de los años treinta. Es importante insistir en que las fuentes donde bebe Madariaga no son tradicionalistas o conservadoras, sino vinculadas al krausismo izquierdista. También conviene recordar que Madariaga participó en el célebre Contubernio de Munich contra Franco y que su retorno a España fue una de las grandes operaciones de propaganda de la transición. Y si insistimos en estos detalles no es para procurarnos un pedigrí “limpio” y “políticamente correcto”, sino para hacer ver que el sistema orgánico de representación/participación democrática puede defenderse tanto desde la derecha como desde la izquierda.. MODELO MADARIAGA Ciudadanos selectos Concejales (Ayuntamientos) Diputaciones regionales Función Política (decisiones soberanas)
Parlamento Gobierno (4 años) 108
ESTADO Función Económica (dirección de la producción y la distribución)
Trabajadores (Obreros manuales, administrativos y técnicos) Consejo de Corporación (de propiedad mixta o privada) Consejo nacional de cada corporación Congreso Nacional Corporativo Consejo Económico Nacional (9 miembros, elegidos por el Gobierno a propuesta del CNC)
Madariaga no es partidario de prohibir los partidos políticos, pero cree que deben tender a desaparecer progresivamente, para dejar paso a la unanimidad, limitando la discrepancia a la cuestión instrumental y práctica. Por otra parte, Madariaga es liberal y escribe en los años 20/30, de ahí que conceda tanta importancia a la propiedad y disponga una cámara específica para representar a la función económica. Recordemos que, en aquel momento, la “revolución proletaria” era una perspectiva bien cercana. b) El Modelo Zampetti. Otra aportación interesante por lo reciente es la del catedrático italiano Pier Luigi Zampetti, que en su libro La participación popular en el poder (1976) desarrolla un sistema mixto de democracia participativa y democracia representativa. Es interesante tener en cuenta que Zampetti, muy vinculado a la órbita vaticana, interviene con frecuencia en coloquios internacionales y es muy respetado en ámbitos muy diferentes. MODELO ZAMPETTI GOBIERNO I Cámara o de los representantes (sistema de garantías)
II Cámara o de la programación (sistema de intervenciones)
CONVENCIONES PERMANENTES Sufragio universal indiferenciado
Sufragio universal diferenciado 109
(según las opiniones)
(según las funciones) Mecanismos de enlace
CIUDADANOS (electores genéricos)
TRABAJADORES (electores específicos) PARTIDOS ABIERTOS (partidos de electores) INDIVIDUOS (derechos políticos)
El “Modelo Zampetti” presenta, a nuestro juicio, el inconveniente de seguir girando en torno a una definición individualista de los derechos de participación y de mantener pese a todo los partidos políticos (como el sistema actual, pero con mayores garantías de moralidad y representatividad). En el fondo, es un sistema de representación corregido. Pero es notable por lo que tiene de síntoma: el propio sistema empieza a considerar viable la introducción de mecanismos de participación y democracia orgánica dentro de sí mismo. 3.2. Sobre el poder presidencial. Las teorías de democracia orgánica aquí esbozadas dejan sin resolver un problema: las atribuciones necesarias de quien está en la cúspide. Al margen de cuál fuere el mecanismo de elección, es importante subrayar que todas las crisis recientes de las democracias europeas se han saldado siempre con un reforzamiento del poder presidencial, incluso en aquellas repúblicas como Italia o Alemania donde el poder presidencial está muy limitado. A este respecto, vale la pena recordar el sistema de democracia plebiscitaria impulsado por el general De Gaulle en la V República francesa: otorgar a la presidencia poderes excepcionales por encima de los partidos y someterlos a rúbrica popular. Por nuestra parte, debemos incidir en que el poder presidencial ha de ser capaz de mantener una continuidad en la defensa de la soberanía esto es, en materia militar y diplomática, así como en la dirección de las líneas generales de la política económica. Como conclusión, cabe decir que la adopción de formas de democracia orgánica y participativa es inevitable si no queremos que nuestro sistema político se convierta en un caos de neofeudalidades partidistas y económicas, y que al mismo tiempo es preciso garantizar la capacidad de decisión de quien encarne la soberanía nacional. En ambos sentidos, nuestra propuesta puede presentarse como un alegato en favor de una mayor autenticidad de la participación popular en un poder definido en términos políticos de soberanía real. 3.3. Criterios de organización territorial.
110
La escasa viabilidad del Estado de las Autonomías creado en España por la Constitución de 1978 ha puesto de manifiesto la necesidad de una forma de organización territorial que cumpla estas dos funciones: por una parte, ha de garantizar la capacidad de autogobierno de las comunidades (descentralización), cada vez más necesaria a medida que avanza la burocratización y la complejidad de la maquinaria estatal; por otra y simultáneamente, ha de garantizar la soberanía nacional, cada vez más amenazada por la globalización de los intercambios económicos y la pretensión de instaurar un único poder mundial. El modelo actual (el autonómico) se ha convertido en un permanente tira y afloja que está siempre al borde de romper el equilibrio. Además, tampoco ha cumplido sus funciones. En lugar de servir para descentralizar la toma de decisiones, el autogobierno local ha caído en manos de pequeñas oligarquías periféricas, las cuales han creado una especie de centralismo a pequeña escala. A pesar de ello, la realidad es que el centro de las decisiones en la vida económica, industrial, social y política sigue siendo, de hecho, Madrid. Ahora bien, ese poder central carece de capacidad objetiva para impulsar ningún proyecto colectivo de soberanía nacional. Sobre este particular es preciso hacer algunas consideraciones. En primer lugar, hay que recordar que el modelo clásico de organización territorial en la tradición política española es el modelo foral, con una autoridad soberana central muy fuerte y unas potestades legislativas muy amplias en los diversos territorios del imperio. Curiosamente, España dominó el mundo con esta fórmula imperial/foral, y empezó a decaer hasta niveles vergonzosos cuando centralizó su estructura territorial. ¿Cuándo empieza la centralización del poder? Inicialmente, el modelo centralista no tenía tanto una finalidad de organización territorial como una finalidad de control social: erradicar los privilegios sociales de la nobleza. Son los grandes monarcas absolutos del siglo XVII, especialmente en Francia, quienes instauran una política deliberadamente centralista. Más tarde, durante la Revolución Francesa, los jacobinos multiplicarían por mil el modelo, y por eso jacobinismo suele utilizarse como sinónimo de centralismo. El hecho es que su adopción como modelo de organización territorial ha creado unos estados absurdos donde una sola ciudad alberga todos los centros de decisión. Conviene saber que ni siquiera en Francia funciona. Por otra parte, su adopción en España, a partir del decreto de Nueva Planta y de las leyes de 1836, coincidió con la desaparición de un gran proyecto nacional una misión. El resultado ha sido la multiplicación de los nacionalismos periféricos. Lejos de unificar nada, el centralismo sólo consigue generar desconfianza en las diversas comunidades que constituyen la nación. El centralismo no es solución para el problema de la decadencia nacional. Desde diferentes lugares se ha propuesto para España una solución de tipo federal: de ese modo se cerraría el proceso de desmembración autonómica del Estado, manteniendo una estructura plural y un poder soberano bien visible. A este respecto, conviene señalar que el federalismo o el confederalismo no son, en sí mismos, ninguna solución, porque hay tantos sistemas federales como estados: la República Federal Alemana y los Estados Unidos de América funcionan de un modo completamente diferente; la Confederación Helvética no 111
tiene nada que ver con la vieja Confederación germánica. Cuando surge la discusión sobre los modelos federales, hay que recordar que previamente es preciso llenar de contenido los términos que se emplean: cada pueblo tiene su propia tradición federal; no hay un modelo federal o confederal universalmente válido, ni un canon del federalismo. En todo caso, si la forma tradicional de organización territorial en España ha sido la estructura foral (un poder central que se reserva las decisiones de soberanía y unos poderes periféricos con amplias competencias en gestión cotidiana, negociadas con el poder central y distintas en cada caso), no termina de verse por qué España habría de buscar un modelo federal o centralista extranjero para resolver sus problemas. En ese sentido, sería interesante elaborar una teoría de la reactualización de los Fueros. En la práctica, ese modelo foral podría aplicarse mediante la inclusión de instancias de representación regional en el sistema de participación orgánica antes esbozado. Sea como fuere, lo que debe quedar claro es que el colapso de los sistemas políticos dominantes sólo podrá superarse si somos capaces de redefinir el papel de lo político en la vida de los pueblos y si alcanzamos a instaurar nuevas vías para la participación y la representación de los ciudadanos, incluidas sus comunidades más cercanas: territoriales, municipales, etc., imperativo éste que debe necesariamente compaginarse con un reforzamiento de las instancias soberanas, decisoras, de la comunidad política. * Bibliografía básica: FERNANDEZ DE LA MORA, G: Los teóricos izquierdistas de la democracia orgánica, Plaza y Janés, Barcelona, 1985; El Estado de Obras, Doncel, Madrid, 1976; La partitocracia, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977. HELLER, Agnes y FEHER, Ferenc: Políticas de la posmodernidad, Península, Barcelona, 1989. v LUHMANN, Niklas: Teoría política en el Estado de Bienestar, Alianza Editorial, Madrid, 1994. MADARIAGA, Salvador de: Anarquía o Jerarquía, Aguilar, Madrid, 1970. MICHELS, Roberto: Los partidos políticos, Amorrortu, Madrid, 1991. SCHMITT, Carl: Sobre el parlamentarismo, Tecnos, Madrid, 1990; El concepto de lo político, Alianza Ed., Madrid, 1991. TENZER, Nicolas: La sociedad despolitizada, Paidos, Barcelona, 1992. VV.AA.: “La crisis del modelo político contemporáneo”, en Hespérides (Madrid), 4/5, PrimaveraVerano, 1994. ZAMPETTI, Pier Luigi: La participación popular en el poder, Epesa, Madrid, 1977.
112
XI España y la crisis de la conciencia nacional (Excurso a “La idea de Nación”)
El presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, ha venido a decir en fecha reciente (verano de 1994) que España no es una nación, pero que Euskadi sí lo es. La idea ha hecho algún ruido, aunque no es nueva y aunque se trate, además, de algo que también dicen los catalanes: “Somos una nación”. Desde varios puntos de vista, es preciso decir que Ardanza tiene razón. Y tiene razón porque la nacionalidad de España es un difícil asunto. Lo es ahora y lo ha sido siempre. 1. Nación y modernidad. En el momento actual, muy poca gente se atreve a hablar de nación española, y menos aun de patria. Nuestros políticos, de derechas o de izquierdas, prefieren hablar de “este país” o del “Estado español”. Este extraño fenómeno obedece sin duda, al menos en gran parte, a causas fácilmente deducibles del proceso político que vivió España desde 1975 y que quedó plasmado en la Constitución de 1978. Pero tal desafección hacia lo nacionalespañol obedece también a causas más generales, que hay que conectar con la ideología imperante en la civilización occidental quizá desde 1945, pero sobre todo desde la caída del Muro de Berlín. Esa ideología echa sus raíces en la ideología ilustrada kantiana del cosmopolitismo universal, y predica la condena del hecho nacional por cuanto constituiría un obstáculo para la emancipación del individuo, un individuo que se presume independiente de vínculos materiales con los otros hombres e igual por todas partes. El hecho nacional, en esta lógica, queda así condenado como generador de nacionalismo, entendiéndose por tal una actitud violenta que alienaría al individuo en nombre de unos vínculos de historia, de lengua, de suelo o de sangre donde se diluye la libertad del sujeto. La crisis de la idea nacional es, por consiguiente, un típico fenómeno ideológico arraigado en la filosofía de la modernidad. Lo más chocante, sin embargo, es que la propia idea de nación también es una idea moderna. Es en el siglo XVIII cuando el término nación adquiere un significado político autónomo. La nación se identifica con el Pueblo. Aun así, lo nacional, esta naciónpueblo, va a presentar una ambigüedad irreductible en función del ámbito cultural desde donde se enuncie. Insistamos sobre ello. En el ámbito de la ilustración revolucionaria francesa, en Siéyes por ejemplo, Nación quiere decir Pueblo, Pueblo quiere decir Tercer Estado y Tercer Estado quiere decir Cuerpo de la Nación. Lo nacional se identifica con la suma de los individuos adscritos a un determinado sector social, liderado por la burguesía, y que se define por oposición al rey, los nobles y el clero, que no son la nación (y por eso hay que destruirlos). Sin embargo, en el ámbito alemán, por ejemplo en Fichte, Herder o Schlegel, surge una idea distinta de Nación. La Nación es el Pueblo (Volk), pero el Volk no es una suma social de individuos, sino un aliento que trasciende a los sujetos, que va más allá de ellos y que echa sus raíces en la pertenencia a un ámbito de sangre entendido como
113
participación de una herencia cultural e histórica común cuyo vehículo será la lengua y, especialmente, la lengua alemana. Al margen de otras consideraciones históricas, podemos decir que ambas concepciones se han sucedido de forma alternativa en distintos países pero sobre todo en el ámbito de la civilización europea hasta nuestros días, en que ha terminado por prevalecer la primera idea, la idea individualista y voluntarista de la nación, creada por la ilustración francesa. Quizás el último intento por construir una identidad nacional romántica en Europa fue el del general De Gaulle paradójicamente en Francia, la madre de la Ilustración, mediante la identificación recurrente en el discurso del general entre soberanía nacional y tradición histórica. Por lo demás, el resto de las identidades nacionales europeas se han construido hoy sobre la idea individualista. Ahora bien: esa idea individualista de la Nación porta en sí el germen de la destrucción de la Nación. ¿Por qué? Porque aquí la nación surge como protesta del individuo y su autoconciencia histórica frente al poder coercitivo de los reyes. La nación francesa moderna no surge como apología del ser francés, sino como apología del pueblosuma de individuos frente y contra las constricciones políticas y sociales impuestas por el poder. Así se constituye una naciónpueblo que, sin embargo, para seguir existiendo políticamente también necesita crear a su vez nuevas constricciones políticas y sociales. Esas nuevas constricciones podrán juzgarse más legítimas que las anteriores, pero no por ello dejan de entrar en contradicción con el norte del paradigma ideológico ilustrado, que es, recordémoslo, la emancipación individual. Así, la Nación termina por convertirse en un obstáculo para el mismo impulso que la hizo nacer. Por eso debe desaparecer. Y por eso hoy tiende a considerarse que un gobierno universal de gestores técnicos y asistentes sociales es mejor, más coherente con la ideología moderna, que los “viejos” Estados nacionales. La conciencia nacional es un hecho de modernidad. La crisis de la conciencia nacional, también. 2. La nación española. En el caso de España, sin embargo, las cosas ocurren de modo distinto. España se configuró como estadonación antes de que el concepto de nación fuera autónomo. Aquí la nación era el estado, y el estado eran la Corona, la Fe y, en nuestros mejores momentos, los Fueros. Algo similar ocurrió en Francia, por ejemplo. Pero, a diferencia de Francia, nosotros no tuvimos una revolución burguesa, una revolución del Tercer Estado, de modo que tampoco pudo existir una identificación entre nación y pueblo. El ascenso de la burguesía se produce de forma irregular y poco uniforme a lo largo del siglo XIX, y rara vez traduce una voluntad de emancipación política, porque la cultura social predominante impulsa a la burguesía a asimilarse con la aristocracia, y los escasos intentos de transformación burguesa de la política española se saldaron con considerables fracasos. Eso dio lugar a una extraña mezcla de monarquismo político, catolicismo social, liberalismo formal y jacobinismo territorial cuyo mejor exponente es quizás Espartero. Entre los siglos XIX y XX, ni la derecha ni la izquierda fueron capaces de consolidar una 114
conciencia nacional moderna. La izquierda, porque padecía una notable fobia a lo nacional (o al menos a lo nacionalespañol) desde fecha muy temprana. La derecha, porque su concepto de nación seguía absolutamente vinculado a la idea tradicional de la monarquía católica y a los sectores sociales aristocráticos. Por otra parte, en toda esta trayectoria histórica hay un momento culminante: 1898. No es ningún tópico. Y nunca se insistirá bastante sobre ello. En 1898 perece la última razón que justificaba la existencia de España, o al menos que la justificaba desde el punto de vista con que lo había venido haciendo hasta ese momento: una España inicialmente configurada como nación de naciones, que había encontrado en su proyección exterior un motivo para existir. En 1898, la proyección exterior de España desaparece psicológicamente. La crisis de la conciencia nacional es muy aguda. En torno a esa fecha y el dato es importantísimo adquieren carta de naturaleza los nacionalismos vasco y catalán, que desde ese momento y hasta hoy van a levantar acta de esa pérdida de justificación de España y van a presentarse como referencias alternativas para construir una nueva vida en común en sus respectivos ámbitos territoriales, y sobre la base otro dato importante de una conciencia nacional entendida al modo étnico e histórico, algo que en España acababa de morir. Pero ésa, 1898, es también la fecha del Regeneracionismo, que en este contexto podemos definir como el intento por hacer nacer en España una nueva justificación de sí misma, una nueva conciencia que alumbre razones para seguir existiendo. ¿Qué suerte correrá, en el aspecto político y nacional, el regeneracionismo? En mi opinión, y si exceptuamos el efímero episodio de Maura y algunas realizaciones técnicas del general Primo de Rivera, una suerte muy poco agradable. Desde mi punto de vista, en efecto, el único intento político que pudo haber consolidado una conciencia nacional moderna en España fue el de don Antonio Maura, que era burgués (o sea, no aristócrata), mallorquín (o sea, periférico) y moderno (o sea, no nostálgico). Pero Maura, que en ese sentido podría haber protagonizado una auténtica revolución conservadora, concitó sobre sí el odio de la Corona, la aristocracia y los líderes marxistas, en un extravagante contubernio que quizá merecería mayores desarrollos, pero que no podemos tratar aquí. Lo que aquí importa retener es que todos los intentos por asentar en España una conciencia nacional moderna fracasaron. Fracasaron en el inmenso caos de la II República y fracasaron en el inmenso aburrimiento de la Era de Franco. El concepto de lo nacional de los gobiernos de Franco era decimonónico, o sea, monárquico, católico y jacobino (o centralista), de manera que no resolvió ninguno de los problemas heredados de la difícil nacionalidad española: la identificación de la unidad nacional con la Corona, la identificación de la historia nacional con el proyecto misionero y la absoluta inhibición sobre la verdadera textura de nuestro país, que es, insisto, una nación de naciones, un ente plural que se hurta a la ingeniería política del centralismo moderno. Franco, eso sí, dio impulso a un desarrollo económico incontestable que terminó generando una gran masa burguesa. Y esa masa burguesa, como ha ocurrido en todo el occidente desarrollado, ha traído consigo un espectacular aumento de las reivindicaciones individuales; ha creado, en definitiva, las condiciones para que creciera aquí el estilo individualista e ilustrado de la conciencia nacional. La transición política desde 1975, en efecto, puede interpretarse como la consagración definitiva en España del modelo nacional moderno: individualista, laico y democrático. 115
Dicho de otro modo: una conciencia nacional cuya tendencia contemporánea es la disolución de lo nacional. Por otra parte, en los discursos oficiales desaparece toda alusión a un proyecto nacional español autónomo: el único proyecto visible es el de la Comunidad Europea, entendida como “homologación con los países de nuestro entorno”. Pero hay más: por el delicado equilibrio político de los años setenta, los primeros gobiernos de la Corona (y también los últimos, pero esto es otra historia) se creyeron obligados a estirar la estructura del Estado mediante concesiones a las oligarquías locales de la periferia. Es la desdichada ocurrencia del “café para todos” de Martín Villa. En lo que no cayeron nuestros “primeros padres” es en que la conciencia nacional moderna, que a nivel estatal se había desarrollado en términos de reivindicación individual, en los niveles locales especialmente en Euskadi y Cataluña y desde 1898 se había desarrollado en los términos del nacionalismo étnico (si se me permite, en los términos del modelo del romanticismo alemán), que era precisamente lo que no había en España. En otros términos: España no tenía una conciencia nacional étnica y popular; Euskadi y Cataluña, sí la iban teniendo. Por eso Ardanza tiene razón. Y así llegamos a donde estamos hoy: una Españanación que se disuelve al mismo ritmo y por las mismas razones que se disuelve la conciencia nacional de los países occidentales (”los países de nuestro entorno”, como dice la pedantería política contemporánea), y una Españanación que se disuelve porque la conciencia étnica e histórica de los pueblos periféricos ha sido más fuerte y más constante que la de España en su conjunto. ¿Hay o no hay razones para hablar de crisis de la conciencia nacional? 3. La muerte de la idea nacional. Y bien: ¿Qué va a pasar ahora? Podemos intentar un pequeño análisis de anticipación. En primer lugar, parece probado que en las actuales circunstancias sociales, económicas y, sobre todo, ideológicas, los nacionalismos de carácter étnicohistórico terminan derivando insensiblemente hacia nacionalismos individualistasburgueses, de modo que la presunta emancipación catalana o vasca, si es que algún día se materializa, difícilmente llegará a constituir algo más que un área temporal de inversión para los intereses económicos alemanes, dentro de una Europa políticamente neutralizada a través del Mercado Unico. Respecto al conjunto de España, estamos en los mismo que otros países europeos: por un lado, la universalización de los comportamientos y las culturas; por otro, la individualización de los intereses; la conjunción de ambos está haciendo que dejen de existir razones para vivir juntos, bajo un sólo poder político, con un sólo Ejército, una lengua oficial, unas fronteras, etc., e incluso una flota pesquera bien protegida. Nuestros gobiernos españoles, por otra parte, parecen haberse entregado a esta tarea con una vehemencia que no comparten otros gobiernos europeos. ¿Por qué muere nuestra nación? Uno de los conceptos más bellos que había alumbrado la tradición política europea era el de Patria. Entre los siglos XIX y XX, ese concepto de Patria se funde con el Nación. Hoy la nación empieza a llevar una vida problemática y la Patria, por su parte, está enferma de muerte. Muerte: Max Weber decía que la Política tenía un arcano que la acerca a la religión, y es su dominio sobre el impulso de muerte. Uno 116
muere por su Patria y eso significa que muere por algo que está mucho más allá de sí mismo. Tal cosa, sin embargo, es imposible en la fase actual de nuestros estados, donde las sociedades se definen por la protección de los derechos individuales más allá de cualquier pertenencia comunitaria a nación alguna. Pocos españoles dirán hoy en una encuesta que están dispuestos a morir por Ceuta y Melilla, aun cuando tenemos la certidumbre de que sí hay alguien dispuesto a matar por ellas. Es un fenómeno inseparable del individualismo contemporáneo y de esa crisis de lo nacional que se está viviendo en la Europa occidental, y muy notablemente en España. El problema aparece cuando la elite gobernante constata que es preciso un mínimo grado de patriotismo para seguir viviendo juntos. La existencia política de una comunidad exige sacrificios y compromisos colectivos, y esos sacrificios y compromisos se están poniendo muy caros en unas sociedades fundamentadas en la sacralización del derecho individual. Por eso, y en la mente de autores como Jürgen Habermas, ha surgido últimamente la tesis del patriotismo constitucional: el patriotismo antiguo sería malo, porque ha dado lugar a guerras y tiranías, pero como el patriotismo sigue siendo necesario, es menester definirlo en los términos aparentemente pacíficos e inocuos del ordenamiento legal vigente. No quiero extenderme sobre la refutación del patriotismo constitucional, entre otras cosas porque debo ir concluyendo. Baste decir, en todo caso, que si la Constitución no ha sido capaz de inspirar patriotismo hasta ahora, no veo por qué habría de inspirarlo a partir de Habermas. Por otro lado, uno puede entender que haya que morir por su familia, por la tierra de sus antepasados, por su cultura, por su lengua, por el futuro de sus hijos, por la independencia de la comunidad a la que pertenece... Pero es más difícil morir por una cosa que puede cambiar mañana si dos tercios o tres quintos de la elite política del país lo pacta de modo satisfactorio. El patriotismo constitucional, en definitiva, no parece que vaya a ser capaz de sustituir a ese poderoso creador de deber y sacrificio que era el patriotismo antiguo. Y basta ver las cifras de insumisos y objetores para asegurar que en España, a fecha de hoy, el patriotismo constitucional sólo es una ilusión de aquellos que parecen satisfechos con la circunstancia presente. 4. ¿Una reconstrucción? Repitamos la pregunta: ¿Qué va a pasar ahora? Parece, de momento, que lo fundamental es contestar a la pregunta de si deseamos que España continúe existiendo como nación en su configuración presente. Y si la respuesta es afirmativa, entonces debemos aportar ideas para reconstruir una identidad nacional nueva. Esa identidad nacional nueva, por otra parte, no puede anclarse en el paradigma moderno de la nación, que está haciendo agua. Esa identidad nacional nueva ha de ser capaz de superar los obstáculos que plantea la naturaleza pluricultural de España y la descomposición de la conciencia nacional en el occidente desarrollado. Nada podemos esperar de un nacionalismo reactivo y regresivo, entendido como simple reacción de defensa, patriotera y estéril, frente a un proceso que le supera por todas partes. Y ésto que decimos sobre el nacionalismo vale tanto para el nacionalismo de la periferia (vasco o catalán) como para el nacionalismo españolista, el nacionalismo del centro. Es imposible no conceder que José Antonio Primo de Rivera tenía toda la razón del mundo cuando definió el nacionalismo como “el egoísmo de los pueblos”. 117
Después, habrá que afirmar todas estas ideas con un acto de voluntad política que nos entronque con nuestra historia y que nos proyecte hacia el futuro como una comunidad de destino, según quería Frobenius. Cuando ese acto de voluntad política suscite la adhesión sentimental e intelectual, espontánea en todo caso, de la gran mayoría de los españoles, entonces podremos hablar de reconstrucción de la conciencia nacional. ¿Qué ideas pueden guiar esa reconstrucción? Creo que ése es el norte que debe guiar nuestro debate. A mí se me ocurre proponer algunas: la decidida voluntad de reconocernos en nuestra historia; la defensa con uñas y dientes de nuestra identidad cultural en el arte, el cine o la televisión, esos nuevos escenarios de la legitimidad; la consideración de los derechos individuales como contrapartida de los deberes sociales; la confianza en unas autoridades políticas que realmente sean capaces de exhibir y sostener nuestra soberanía (por ejemplo, en los caladeros del Norte), y no lo que tenemos ahora, esa diplomacia cagueta y claudicante ante “los países de nuestros entorno”. Pero, al mismo tiempo, también es necesaria la suficiente capacidad de evolución para ir más allá del nacionalismo entendido en los términos jacobinistas de nuestro siglo XIX, ser capaces de volver a pensar España como unidad de entes diversos, como nación de naciones si es preciso. Dicho de otro modo: nos resulta imprescindible aprender que lo que hay que salvaguardar es la identidad y la voluntad, no la estructura del Estado, que siempre es secundaria y posterior. Por supuesto, no es preciso decir que ni la derecha ni la izquierda están ahí. Ambas están comprometidas con la construcción del orden planetario que predica “el marido de la señora Clinton”, según feliz expresión del profesor Dalmacio Negro. Pero gracias a César Alonso de los Ríos hemos descubierto que hay en España una izquierda capaz de pensar en términos nacionales. Si nuestra derecha se desprende de sus fantasmas, sus complejos y sus servilismos, quizás el paisaje pueda ser interesante. Tenemos ante nosotros dos expectativas: una es la del nuevo orden del mundo, la desaparición de las naciones o su transformación en meros aparatos estatales, la disolución de las identidades en el zurriburri del nuevo orden planetario y, en definitiva, el Fin de la Historia, que es la culminación del proyecto ilustrado, del programa cosmopolita establecido por Imanuel Kant. La otra es la contraria: el comienzo eterno de la Historia, el redescubrimiento de nuestras identidades y nuestras almas propias, el reconocimiento en nuestras patrias, que quizás habría que empezar a definir en términos de Matrias, lo que nos ha hecho nacer, lo que permanece, lo que funda... en fin, la voluntad de seguir siendo nosotros mismos. A mí, personalmente, me parece más sugestiva la segunda opción. Por lo menos, me parece que es la única desde la que podemos operar una reconstrucción positiva de nuestra conciencia nacional. *
118
XII La Gran Política y el Orden del Mundo Una visión del mundo no es un juego de abstracciones; contiene también, entre otras cosas, una idea concreta del orden que debe poseer el mundo vivo, el de los hombres y sus grupos. En sesiones anteriores hemos definido lo político como el conjunto de decisiones que la nación adopta para materializar su proyección histórica. Nuestra idea de nación, en efecto, surge cuando un pueblo se organiza para proyectarse en la historia, esto es, cuando se atribuye un destino. Lo político es la forma de organizar tal proyección. Y el marco de esa proyección histórica es siempre y necesariamente universal. Por universal no entendemos universalista, es decir, un movimiento abocado al dominio del planeta (imperialismo) o a la disolución en una civilización planetaria (cosmopolitismo), sino que por universal entendemos una doble superación espacial y temporal: a) Superación de las fronteras materiales de la nación, porque la proyección histórica se define por relación (ora pacífica, ora polémica, pero siempre conflictual) con las otras naciones. Más allá de cualquier sueño pacifista o aislacionista, la realidad es que la política es siempre conflicto, y el escenario de ese conflicto es universal. b) Superación de la circunstancia temporal concreta en beneficio de una concepción continua en la historia del proyecto nacional. La continuidad en la historia es lo que otorga identidad permanente a la nación: los objetivos básicos de la política exterior de los zares eran los mismos que los de la URSS; los de De Gaulle, los mismos que los de Napoleón; los de Bismarck, los mismos que los de Kohl. Cambian las circunstancias materiales y la evaluación de los medios, pero no los fines y objetivos últimos. Por eso la política exterior de una nación ha de estar más allá de las ideologías. 1. La Gran Política. A partir de aquí, podemos entender que política exterior es el conjunto de decisiones específicamente encaminadas a materializar la proyección histórica y universal de la nación, esto es, su proyección respecto a las otras naciones y más allá de las circunstancias temporales concretas. Y por eso la política exterior es la forma más completa, pura y radical de política. Para nosotros, la política exterior, definida en estos términos, es la Gran Política pura en el mismo sentido en que la entendía Nietzsche: aquella que crea destino y que, por tanto, justifica por sí sola la existencia de la nación más allá de los cambios coyunturales e ideológicos que la nación experimente. A continuación, y para verificar el carácter permanente de la política exterior, veremos cuál ha sido la marcha histórica de los grandes bloques de poder internacionales y cuáles han
119
sido sus constantes; repasaremos los métodos científicos de análisis de la política exterior y fijaremos los criterios geopolíticos básicos; por último, traspasaremos estos datos al caso español en nuestros días. 2. Evolución histórica de los bloques de poder. La idea de un orden del mundo (aquel Nomos de la Tierra del que habla Carl Schmitt) nace exclusivamente en el ámbito cultural e histórico de la civilización europea, al que nosotros pertenecemos. El punto de partida de ese orden es el Imperio Romano. El imperio atraviesa por dos fases bien definidas: a) La Roma imperial pagana, que basa su orden universal en la figura del emperador y que funda la idea política de Europa; b) La Christianitas medieval (Res publica christiana), que, tras la caída de Roma y la cristianización del viejo imperio, trata de reencontrar la unidad perdida a partir del doble poder del papa y del emperador, y donde el protagonismo pasa, sobre todo, a los pueblos germánicos. La bicefalia del Imperio acentúa la crisis de la idea imperial desde la Baja Edad Media, porque instala una guerra permanente entre la autoridad espiritual y el poder temporal. Las célebres guerras entre güelfos y gibelinos arrancan de ahí. Pero cuando el sistema se rompe definitivamente es a partir del Renacimiento, cuando surge el Estado soberano moderno, y donde el papel de España es crucial. De hecho, el imperio español de los Austrias va a ser el último intento viable de prolongar un orden imperial para Europa a partir de un Estado moderno que se atribuye esa misión. Las guerras de la Reforma arruinarán esa idea. 2.1. Del Imperio a la sociedad mundial. Tras la crisis de la idea imperial, los bloques de poder internacionales van a ir transformándose hasta llegar a la actual situación. El derecho internacional irá a compás de esas transformaciones de las relaciones de poder. Siguiendo a Truyol y Serra, y por convención académica, podemos estructurar esa gran transformación en las siguientes fases: a) El sistema europeo de Estados, que nace en la Paz de Westfalia (1648). Europa deja de identificarse con la Cristiandad: desde el protestantismo ya no hay una sola fe cristiana; por otra parte, la evangelización ha cristianizado territorios no europeos. A partir de ahora el orden del mundo gira en torno a unos Estados soberanos celosos de su independencia. Con todo, existe una armonía entre esos intereses, y esa armonía se debe a tres factores: un derecho público común, que ejerce de vínculo normativo; un equilibrio de poder entre las potencias y una diplomacia permanente. b) El sistema de Estados de civilización cristiana. La progresiva independencia de las colonias la primera es la de los Estados Unidos de América, en 1776 hace que el orden 120
internacional deje de ser exclusivamente europeo. Cuando España y Portugal pierdan también sus colonias americanas, nacerá un nuevo mundo político en ese continente. El nuevo escenario pasa a definirse en función de los rasgos comunes a ambos lados del Atlántico: la civilización cristiana. c) La sociedad de Estados civilizados. El orden del mundo hasta el siglo XIX era, de hecho, eurocéntrico, porque las nuevas naciones de América prolongaban el ámbito de la civilización europea. Pero la situación cambia a mediados del siglo XIX, cuando las potencias europeas comienzan a firmar tratados políticos y comerciales con los estados asiáticos y africanos. Antes había existido un derecho común de convivencia con el Islam, Turquía, etc., pero no se consideraba que estos Estados pertenecieran al orden del mundo. Sin embargo, la modernización y, especialmente, el desarrollo de los transportes incluirá al Oriente en la esfera política de Occidente. d) La sociedad mundial. Tras la primera guerra mundial, y especialmente desde la Conferencia de Paris (19191920), los estados no europeos entran en el derecho internacional. La descolonización acentúa el proceso. Así se llega la llamada sociedad mundial. Desde el punto de vista jurídico, esta evolución supone una evidente tendencia a incluir progresivamente a todos los Estados en el derecho internacional, es decir, en el orden del mundo. Sin embargo, desde el punto de vista de la realidad política, el camino no ha sido el de una progresiva emancipación del mundo noeuropeo, sino el de una progresiva extensión de la hegemonía occidental: la verdad es que la ampliación del campo del Derecho Internacional se ha realizado a base de cañonazos. Por otra parte, la existencia internacional ha seguido siendo polémica, e incluso más polémica que antes, desde el momento en que existen más actores que en el escenario anterior. Las apuestas de poder de los nuevos bloques internacionales no han desaparecido; más aún, tras el aparente universalismo del moderno Nomos de la Tierra se esconden en realidad las distintas políticas exteriores de las naciones más poderosas, que han seguido fieles a sí mismas. De hecho, las diversas fases por las que ha atravesado la “sociedad mundial” siguen mostrando esta gran competencia de poder a escala planetaria. 2.2. Las fases de la sociedad mundial. En efecto, la sociedad mundial no ha sido ni está siendo un camino de rosas. La primera guerra mundial consagró un sistema internacional donde todo el poder pasaba a los Estados más identificados ideológicamente con los principios de la modernidad: democracia liberal y liberalismo económico. A partir de este momento, el objetivo del orden mundial será impedir que aparezcan fórmulas alternativas de poder capaces de competir con los designios de esa ideología. El resultado ha sido una nueva dinámica que Carl Schmitt estructuró en las siguientes fases: a) Fase Monista. Las potencias vencedoras de la primera guerra mundial se alían frente a un 121
único enemigo: las tentaciones imperiales de Alemania, que pretendería crear un orden mundial distinto al establecido en Versalles. b) Fase Dualista. Derrotada Alemania, las potencias modernas se enfrentan entre sí por el dominio mundial. La división de campos opone, por un lado, a la esfera de influencia norteamericana, identificada con el mundo capitalistaliberal, y por otro, a la esfera de influencia soviética, identificada con el modelo económicopolítico socialista. c) Fase Pluralista. A partir de la Conferencia de Bandung (1955), con la consiguiente toma de conciencia política de los países noalienados, Schmitt preveía la aparición de una fase pluralista donde el orden internacional tendría que aceptar la existencia de distintos destinos nacionales autónomos. Schmitt no se ha equivocado en su diagnóstico, pero el desplome del imperio soviético ha abierto una fase nueva, de carácter fundamentalmente reactivo, donde las potencias “occidentalistas” tratan de mantener su hegemonía absoluta tras el hundimiento del sistema bipolar. Así, podríamos actualizar el análisis de Schmitt con un nuevo elemento: d) Fase neomonista. Tras la desaparición del comunismo, el mundo capitalistaliberal se propone asumir el liderazgo en la construcción de un Nuevo Orden del Mundo (NOM) caracterizado por la extensión universal de los principios ideológicos, políticos y económicos de Occidente. Para ello ha de someter a las potencias menores, que desde la Fase Pluralista habían tratado de actuar como agentes soberanos en el Nomos de la Tierra. La oposición del futuro, por tanto, ya no estará entre potencias territoriales, sino entre modelos diversos de organización política y económica. 2.3. El nuevo escenario: el NOM. Desde este punto de vista, es evidente que no podemos interpretar la moderna “sociedad mundial” como un Nomos continuador del viejo imperio universal. Más bien debemos pensar que la sociedad mundial, materializada hoy en el proyecto del NOM, es la consecuencia lógica de un doble proceso: por una parte, la dinámica de la civilización técnica y económica, que tiende hacia la homogeneización del mundo en un mercado planetario; por otra, el proyecto expreso de la ideología que ha sustentado esa civilización económica, la ideología ilustrada, que tiende, por definición, a una forma de universalismo entendida como cosmopolitismo: la desaparición de todas las diferencias en el seno de un Estado Mundial. La idea de un imperio universal es clásica en la tradición europea, pero es de esencia metafísica: el poder político se funde con el poder espiritual en un solo designio. Por el contrario, la genealogía del NOM es específicamente moderna y su base ya no es metafísica ni religiosopolítica, sino esencialmente económica, del mismo modo que sus agentes ya no son los Estados o los pueblos, sino al menos teóricamente los individuos. El NOM, en efecto, sólo es posible si los individuos abandonan sus pertenencias de tipo 122
nacional o étnico, y si los grupos humanos sustituyen las apuestas de poder en beneficio de una concepción exclusivamente mercantil de la vida. Sólo así, sin naciones, sin pueblos y sin política, puede nacer un Estado Mundial. Y esa utopía es propiamente moderna. De hecho, el antepasado más ilustre del NOM es aquel “Estado Mundial” soñado por Immanuel Kant: un sólo macroestado planetario construido sobre la base del libre juego de intereses entre unos individuos definidos como seres radicalmente iguales y que comparten una sola razón universal. El NOM no es sino la fórmula contemporánea que ha adoptado el proyecto de dominio planetario de las potencias occidentales, y especialmente de los Estados Unidos, que desde su origen han identificado su proyecto histórico con la implantación de un Estado Mundial. En efecto, los padres fundadores de los Estados Unidos, como Thomas Jefferson y John Quincy Adams, habían definido el proyecto nacional de los Estados Unidos como “la construcción de una república pura y virtuosa cuyo destino es gobernar el globo e introducir la perfección del hombre”. El NOM no es, en realidad, sino la expresión más radical del proyecto nacional norteamericano. 3. El análisis de la política exterior. Hasta aquí hemos visto la transformación de las relaciones mundiales de poder en el transcurso de la historia. Naturalmente, esas transformaciones no son el producto de una “mano invisible” o de un “destino manifiesto”, sino que obedecen a causas concretas y varias: las grandes revoluciones espirituales e ideológicas, los cambios técnicos, los azares climáticos... y, por supuesto, la voluntad política de los actores, esto es de los Estados. ¿Puede dictarse una norma general, una ley sobre las conductas políticas de los Estados en materia internacional? Dicho de otro modo: ¿Es posible extraer unas consecuencias objetivas de las transformaciones de las relaciones de poder en el globo y, a partir de ellas, dictar leyes que nos ayuden a prever de forma positiva la política exterior, igual que es posible extraer unas consecuencias de los cambios físicos en la materia y, a partir de ellas, formular leyes científicas? Si así fuera, podría decirse que la política exterior obedece a unas leyes y a unos criterios inmutables, pero también podría ocurrir que esas leyes nos mostraran unas tendencias “naturales” en el orden político del mundo. A lo largo del siglo XX, diversas escuelas y un gran número de autores han intentado formular leyes o cuadros teóricos generales para aprehender la política internacional y las relaciones mundiales de poder. Aquí no nos detendremos en todos ellos, pero, muy grosso modo, podemos clasificar estas teorías en tres grupos: 3.1. La escuela tradicional: el realismo político. Es la teoría clásica del poder en la cultura europea y gira en torno a la noción de razón de Estado. Sus primeros ejemplos conocidos son la Historia de la guerra del Peloponeso del griego Tucídides (s. V a.C.) y el ArthaSastra hindú (s. IV a.C.). Una cita de Tucídides resume perfectamente su espíritu: “Por su naturaleza, que es inmutable, los dioses y los 123
hombres imperan siempre sobre aquellos a quienes superan en poder. Nosotros no hemos inventado esta ley ni la hemos aplicado los primeros, sino que la hemos encontrado ya existente y habrá de subsistir por siempre, y cualquier otro que alcanzase nuestro poder haría lo mismo (...) A ojos de tus aliados, la seguridad no está en la amistad que les profesas, sino en que tengas una gran seguridad militar”. Así, el poder, entendido como conjunto de recursos materiales o de otro tipo que le permiten a uno imponer su decisión, se convierte en criterio principal de hecho, único de toda política exterior: se trata de poseerlo, mantenerlo, manifestarlo y, si es posible, aumentarlo. La buena política será la que no menoscabe nunca el propio poder. Esta concepción se prolongará hasta nuestros días. Maquiavelo y nuestro gran Álamos de Barrientos la profesarán sin reparos. En nuestro siglo, el mayor teórico del realismo político aplicado al escenario internacional es el norteamericano Hans J. Morgenthau, que construye su teoría sobre dos principios: El concepto de interés definido en términos de poder. El concepto de sociedad internacional entendida como pluralidad de Estados y de intereses que sólo puede ser concebida en términos de equilibrio de poder. 3.2. Las teorías científicascuantitativas. El inconveniente del realismo político es que no ofrece la posibilidad de formular leyes sólidas sobre la conducta exterior de los Estados. El realismo se basa en la presunción de que la acción exterior de los Estados pivotará siempre sobre las categorías inmutables del poder y del equilibrio. Ahora bien, basta con que un jefe de Estado o un simple diplomático decida actuar un día en función de intereses distintos a los del interés nacional, para que el realismo pierda toda su fuerza normativa. Lo que haría falta se arguye sería un conjunto de métodos empíricos para poder reglar y prever la política exterior. En esa línea ha habido varios intentos: a) Teorías cuantitativomatemáticas. Buscan establecer leyes tan eficaces como las de las ciencias físiconaturales, prescindiendo de los factores éticos, históricos, ideológicos o estéticos. Para ello se requiere poder cuantificar las distintas variables que influyen en la acción política por ejemplo, la producción de armamentos en unas circunstancias determinadas. El problema es la cuantificación de las decisiones personales, que se hurtan a cualquier tipo de cálculo de probabilidades rígido: la astucia, por ejemplo, no es cuantificable. b) Teoría general de sistemas y Teoría de Modelos. La TGS concibe la relación de fuerzas internacionales como un sistema compuesto por diferentes variables. Para examinar la relación entre las variables hay que fabricar previamente una serie de “moldes” teóricos que den razón de circunstancias reales: una situación de equilibrio de poder, una situación de bipolaridad flexible, etc. Después, una vez creado el “molde”, hay que dictar reglas capaces de predecir cuál será la decisión de cada actor en una situación determinada. A ese efecto se han construido juegos de simulación que podrían indicar cuál será la decisión de un Estado ante un problema concreto y en unas condiciones determinadas. 124
Las teorías cuantitativomatemáticas conocieron un gran desarrollo a lo largo de los años setenta y ochenta, con el eficaz apoyo de la revolución informática. Sin embargo, ni uno sólo de los modelos o de los simuladores existentes consiguió prever el hecho más importante en las relaciones de poder del último medio siglo: el hundimiento del comunismo. Ese fracaso permite dudar de la viabilidad real de las teorías cuantitativas en política exterior. Sin duda se trata de una herramienta útil en determinadas circunstancias, pero no parece que se pueda construir sobre ella una filosofía general de las relaciones internacionales. 3.3. La teoría sociológica. Ciertos autores (por ejemplo, Raymond Aron) reprochan a la corriente realista el utilizar los conceptos de “equilibrio de poder” y de “interés nacional” como categorías inmutables, cuando en realidad pueden variar en función de los valores e ideologías que orienten la política exterior. El caso del presidente norteamericano Carter es representativo: una política exterior guiada por prejuicios ideológicos que entró en conflicto con el interés político inmediato de la nación. Eso significa que el poder puede ser un criterio general, pero no una ley universalmente válida. Al mismo tiempo, estos autores reprochan a las teorías cuantitativomatemáticas el menospreciar otros factores igualmente determinantes: los factores filosóficos, que determinan incluso los propios postulados científicos. Así surge la llamada “Escuela Sociológica”, cuya base es considerar la sociedad internacional como un conjunto sociológico, con reglas de carácter interno y con variables fijas (los distintos sistemas internacionales conocidos, la naturaleza de las fuerzas en presencia, la estructura de poder en cada unidad política, la cultura política de cada unidad y, por supuesto, las ideologías). El gran inconveniente de la teoría sociológica es que renuncia a formular predicciones: se limita deliberadamente al estudio de las condiciones en un momento determinado, sin aportar tampoco conclusiones de carácter normativo. En realidad, y al margen de su indudable interés intelectual, sólo es útil en la medida en que aporta información sobre los límites y condiciones del ejercicio del realismo político. 3.4. Conclusión: la realidad del poder. Es importante señalar que los estudios de nuestro siglo sobre política internacional han demostrado la importancia de los factores sociales, étnicos, culturales o históricos; han señalado la eventualidad de que, en casos excepcionales, el político actúe según criterios ajenos al concepto de interés nacional, así como han establecido la posibilidad de crear artificialmente escenarios ideales de decisión en función de criterios determinados. Pero ninguna de estas corrientes actuales ha logrado refutar la concepción esencial del realismo político, a saber: que el juego de poder es la médula de la vida internacional, que ese poder depende de la capacidad de decisión sobre los propios recursos y, en fin, que la renuncia al poder significa un perjuicio para el interés de la nación. Así las cosas, sólo nos queda 125
volver los ojos hacia los únicos dos criterios que realmente parecen capaces de mediatizar y condicionar la acción exterior el poder de un Estado: la geografía, que determina la posición del Estado en el espacio, y la civilización, que determina la posición de la nación en la historia y frente a sí misma. 4. La geopolítica. La geopolítica obedece a una constatación muy simple: “La política de los Estados está en su geografía”, decía Napoleón. La proyección históricopolítica de una nación está en función de su situación en el espacio. 4.1. Qué es la geopolítica. Aunque se considera que su precursor fue el alemán Ratzel (18441904), el término geopolítica se debe al sueco Rudolf Kjellen (18641922). La invención es recogida por el británico McKinder (18611947) y por el alemán Haushofer (18691946). Su punto de partida es que toda política exterior de un país esto es, todo juego internacional de poder concreto está en función del espacio que ese país ocupe. A partir de ahí, se enuncia una serie de principios: a) El Estado no puede ser analizado independientemente del medio natural en que se incluye. b) Los factores que intervienen en la vida de los Estados son de dos tipos: Constantes (clima, localización, fauna, flora, relieve, red hidrográfica, extensión de las costas, capacidad de relaciones exteriores a través del mar, permeabilidad de las fronteras, etc.) Variables (evolución demográfica, afinidades espirituales, características culturales, riqueza, potencial de recursos, capacidad de exportación, etc.) La confrontación de los factores constantes y los variables determinará la capacidad de adaptación de un Estado o grupo de estados en relación con su medio. De esta adaptación dependerá la situación geopolítica a la que un Estado deberá hacer frente. La contribución de la geopolítica ha sido poco reconocida por sus implicaciones ideológicas, al hacer depender las relaciones internacionales de criterios del todo ajenos a la clase, la ideología o el derecho, que son los criterios de la ideología moderna. Sin embargo, ha sido de una gran importancia para la comprensión de las reglas de la disuasión nuclear y las relaciones mundiales durante los últimos años: los métodos cartográficos, la importancia de los recursos naturales, el sistema de relaciones entre estrategia política y estrategia militar, etc. 4.2. El orden del mundo según la Geopolítica. En lo que respecta a las relaciones mundiales, el marco geográfico que dibuja la Geopolítica, especiamente debido a McKinder, es el siguiente:
126
a) Una “Isla Central del Mundo” que comprende Eurasia y Africa. Dentro de esta Isla Central hay un Corazón Territorial (Heartland) que esá situado en Rusia y una serie de zonas de contacto (Rimlands) que son Europa, China y el mundo árabe. b) Una “Isla Periférica” que comprende el continente americano. En los últimos años, otros desarrollos geopolíticos han desplazado el centro geográfico del mundo (el Corazón) hacia Europa, al añadir factores de tipo social y cultural. Europa, en efecto, ofrece la mayor densidad de población técnicamente capacitada del planeta. Por otra parte, la perspectiva geopolítica concreta de cualquier Estado o grupo de estados varía en función de su propia posición. Cada espacio tiene su centro geopolítico. Lo que no cambia es el marco general de la geopolítica, cuya principal enseñanza es que quien domine el Corazón dominará la Isla Central, y quien domine la Isla Central dominará el mundo. 4.3. Tierra y Mar. Otro elemento de gran importancia en materia Geopolítica es la división de los estados en función de dos elementos mayores: Tierra y Mar. Hay, en efecto, naciones geográficamente abocadas a una existencia terrestre, continental, y otras abocadas a una existencia marítima, las llamadas “Talasocracias”. Carl Schmitt dedicó una de sus obras a glosar las diferentes características de ambos tipos de Estados. En líneas generales, y recogiendo diferentes aportaciones, podemos esbozar el carácter de cada uno de estos pueblos del siguiente modo: a) El Estado marítimo, oceánico, busca ante todo crear una red de influencia comercial a través de su dominio de los mares (Talasocracia: poder en el agua), lo cual le empuja a una incesante mejora de sus medios de transporte y, por lo tanto, a una gran labor de creatividad técnica, esencial para mantener su poder. Su civilización es técnica y comercial. Rara vez perderá tiempo en ocupar territorios y gobernarlos. El ejemplo clásico de Talasocracia es Cartago; en los tiempos modernos, Inglaterra y, después, los Estados Unidos. Su figura mítica es la ballena Behemoth. b) El Estado terrestre, continental, persigue un dominio efectivo sobre la tierra y una extensión de su civilización. Su objetivo es imponer un determinado orden en el mundo mediante el control de grandes espacios y su mantenimiento, lo cual le lleva a generar estructuras de poder y cultura muy conservadoras, poco dadas al desarrollo técnico. El ejemplo clásico de potencia terrestre es Roma. En los tiempos modernos, el primer gran imperio terrestre fue el español, que gastó sus esfuerzos en ordenar sus posesiones ultramarinas. Hasta hace poco, la última potencia terrestre ha sido la Unión Soviética, cuya proyección geopolítica era continuación directa de la Rusia zarista. En nuestros días, sólo Europa estaría en condiciones de jugar ese papel. Hay quien reprocha a esta división Tierra/Mar su nula adaptación a una nueva imagen del mundo donde ha entrado en juego el aire como factor de proyección geopolítica. Con todo, lo cierto es que no es imaginable una potencia exclusivamente aérea, porque la primera regla del poder es que sea duradero, y eso exige una ocupación material, ya sea de grandes espacios terrestres o ya sea de grandes espacios aeronavales, con lo cual volvemos a la 127
división Tierra/Mar. Por otra parte, esta división no se agota en las modalidades de control militar, sino que refleja, sobre todo, tipos concretos de poder y de civilización. También en ese sentido la división sigue siendo válida. 5. El choque de civilizaciones. La última gran teoría que ha afectado a la concepción del juego de fuerzas internacionales es la formulada por el profesor de Yale Samuel Huntington en su artículo “¿Choque de civilizaciones?”. Este artículo ha sido crucial por un motivo: hace depender el orden del mundo de los distintos tipos de civilización que existen en el globo, con lo cual aporta nuevos criterios fijos (constantes) para analizar el equilibrio de poder. Huntington divide el mundo en ocho grandes espacios de civilización: Occidental cristiana: Norteamérica, Europa Occidental y Australia. Eslava ortodoxa: Rusia y su ámbito de influencia. Islámica: el gran cinturón de países musulmanes. Hindú: la India y su esfera de influencia. Iberoamericana: Centro y Suramérica. Confuciana: China y su ámbito de influencia. África negra: todo el subcontinente africano. Japón y su proyección insular. La aportación de Huntington es interesante porque deshace el sueño occidental de construir un solo mundo y devuelve importancia a los factores culturales, que serían la verdadera infraestructura de la civilización. Pero, por otra parte, se ha visto en el análisis de Huntington un argumento a favor del intento por señalar enemigos concretos a una diplomacia tan poco dada a ello como la norteamericana, que con frecuencia sucumbe a su sueño de imponer por vía mercantil aquel “dominio del globo” del que hablaban los “padres fundadores” de los Estados Unidos. En ese sentido, el nuevo objetivo de la política exterior norteamericana sería arruinar las culturas autóctonas como paso previo a cualquier política de dominio. Asimismo, hay que señalar la fragilidad de los espacios de civilización que Huntington dibuja: España y Portugal tienen más que ver con Iberoamérica que con los Estados Unidos o Australia, aunque Huntington los incluye en el mismo espacio de civilización; por otra parte, aparecen zonas de fricción como Grecia (al mismo tiempo occidental y ortodoxa) o Turquía, cuyo estatuto no es fácil de definir. Estas zonas de fricción estarían llamadas a protagonizar los próximos conflictos de poder, pero nada se dice sobre los intereses geopolíticos concretos de cada una de estas zonas. Desde nuestro punto de vista, hay que reconocer en el análisis de Huntington una aportación interesante a la hora de establecer constantes en el juego mundial de fuerzas. El factor “civilización” o “cultura” puede, efectivamente, decidir tal o cual política de alianzas con ciertas garantías de continuidad histórica. Pero no es posible separar este análisis de los intereses geográficos concretos. 128
6. El lugar de España. De todo lo visto hasta el momento, se deduce que la política exterior de un Estado (aquella proyección histórica universal de una nación de la que hablábamos al principio) está en función de constantes geográficas y culturales. Estos rasgos apenas cambian por eso son constantes, de manera que es posible formular una política exterior continua a lo largo de la historia. La única condición necesaria para ello es que el Estado en cuestión no renuncie en ningún momento a ejercer su poder. En el caso de España, y especialmente a partir del siglo XVIII, ha habido pocas políticas exteriores conscientes de todos estos elementos. Lo más frecuente, en los tres últimos siglos, ha sido una suerte de repliegue sobre sí mismo en busca de una política de carácter aislacionista. El error ha sido pensar que tal aislacionismo era posible en un país con muchos kilómetros de costa, una formidable proyección transatlántica de su civilización y una evidente función de “tapón” del Mediterráneo. Por otra parte, es interesante constatar que ese autorepliegue viene a coincidir con la decadencia del país, es decir, con su renuncia a ejercer el poder. Ahora bien: sin ejercicio exterior del poder no hay proyección histórica, y sin proyección histórica no hay supervivencia de la nación. En gran medida, ese está siendo el problema de España en los últimos cien años. ¿Cómo podría definirse una política exterior para España? A tenor de lo expuesto, podríamos definirla en función de los siguientes parámetros: 6.1. Constantes desde el punto de vista geopolítico. La constante geopolítica de España es la de una península situada en el extremo suroccidental de la península europea. Somos el Rimland principal del corazón del mundo. Eso nos convierte en flanco de la principal apuesta geográfica de poder. Los rusos y los alemanes lo vieron muy claro durante nuestra guerra civil. Los Estados Unidos, después, también, y la política exterior de Franco fue consciente de ello en todo momento. Por otra parte, somos el “tapón” del Mediterráneo, puerta de acceso al mar más poblado del mundo. La pérdida de Gibraltar y la internacionalización de Rota han disminuido nuestra capacidad de acción en este terreno, pero seguimos jugando un papel clave. Mantenemos una capacidad de proyección ultramarina importante, especialmente hacia el Atlántico Sur. 6.2. Constantes desde el punto de vista de la civilización. Nuestro marco de civilización es Europa. No es imaginable una política exterior española ajena a esta realidad. Por consiguiente, también nuestra proyección futura pasa por la coordinación con las proyecciones de los países europeos. Simultáneamente, gozamos de una proyección extraordinaria hacia Iberoamérica, zona en la que entramos en conflicto con el otro gran poder de la zona: los Estados Unidos. Nuestra proyección allá depende de que seamos capaces de imponernos a la proyección norteamericana. 129
Por otro lado, somos frontera con otro gran espacio de civilización: el Islam. A medida que vaya creciendo la conciencia de unidad política del mundo islámico, más importante será nuestro papel como frontera occidental de un eventual conflicto. 6.3. Apuestas. Sentadas estas constantes, no es difícil imaginar una serie de reglas generales de la política exterior española desde el punto de vista del poder: a) Geopolíticamente, somos absolutamente necesarios para Europa, que no puede perder el flanco occidental de su Rimland. Nuestro interés en la Unión Europea, por tanto, no es esencialmente económico, sino geopolítico. Una Europa cohesionada en materia exterior y defensiva nos proporcionaría la seguridad suficiente para acometer los otros objetivos geopolíticos: el eventual conflicto con el Islam y el cierre militar del Mediterráneo. Ello exige, evidentemente, que nosotros no renunciemos a nuestra capacidad de decisión en materia política y militar. El error de las políticas europeas de la II Restauración ha sido enfocar la relación con Europa como un paso más hacia la disolución de la nación en el marco supranacional del continente, en lugar de enfocarla desde un punto de vista prioritario de interés nacional. b) Asimismo, mantenemos una relación polémica inevitable con el mundo islámico. En ese sentido, no pueden perderse de vista las eventuales alteraciones del mapa político islámico. Pero, precisamente por eso, estamos obligados a encontrar vías de equilibrio con el mundo islámico, sea cual fuere el interés de nuestros actuales aliados. Nuestra obligación es mantener siempre tranquilo ese flanco pase lo que pase. Para ello nos es precisa una potencia militar suficiente y una capacidad de decisión propia. c) El gran campo de influencia de España es el mundo iberoamericano, porque los lazos de civilización nos permiten ejercer sobre él una influencia considerable, la cual habrá de ser utilizada a su vez para reforzar nuestra posición frente a los aliados militares y económicos del espacio occidental y europeo. Desde ese punto de vista, España puede compartir con Iberoamérica, además de su pasado, un mismo interés futuro en escapar a la hegemonía mundial de los Estados Unidos, que es hoy el principal problema tanto de los europeos como de los iberoamericanos. d) Todo ello exige, naturalmente, no renunciar en ningún momento a ejercer el poder, y eso pasa a su vez por mantener la suficiente cantidad de recursos propios tanto en materia económica como en materia militar. El error de las políticas recientes ha sido pensar que las apuestas políticas nacionales habían desaparecido en el magma mercantil del NOM. Episodios como el de las querellas pesqueras y los que vendrán nos demuestran que tales apuestas no han desaparecido, y que es preciso mantener una importante potencia propia para negociar en buenas condiciones. Al margen de las eventuales alianzas económicas y militares, España debe mantener la suficiente capacidad de decisión sobre sus propios recursos materiales para otorgarse una política acorde con su especial situación geopolítica. Si renuncia a ella, la propia existencia de España perderá cualquier fundamento sólido.
130
* Bibliografía: ALAMOS DE BARRIENTOS, Baltasar: Aforismos al Tácito español (2 vols.), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987. de BENOIST, Alain: La geopolítica, Ed. Alternativa, col. “Cuadernos Políticos”, nº 9, Barcelona, 1985. ESCALANTE, Manuel F.: Alamos de Barrientos y la teoría de la razón de Estado en España, Fontamara, Madrid, 1975. SCHMITT, Carl: El Nomos de la Tierra, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979; Tierra y Mar, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952; Diálogos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962. TRUYOL I SERRA, Antonio: Historia y Teoría de las Relaciones Internacionales,
131
XIII El Nuevo Orden del Mundo ¿Qué es el Nuevo Orden del Mundo? Podemos decir que el Nuevo Orden del Mundo es el Espíritu de nuestro tiempo, el aire que respiramos, la atmósfera política e ideológica que envuelve nuestras vidas, tanto colectivas como individuales. Y podemos decir tal cosa por dos razones: una, porque eso, el NOM, es lo que estamos viendo surgir con fuerza en las numerosas conferencias internacionales que vienen desarrollándose en los últimos meses; la otra, porque ese proyecto, el proyecto del NOM, no es algo que haya nacido ahora, sino que está detrás de todas y cada una de las acciones diplomáticas, políticas, militares e ideológicas de las potencias modernas desde hace dos siglos. El Espíritu de Nuestro Tiempo es ese: la tentativa, y ya no sólo la tentativa ideológica, sino el proyecto expreso de construir un único mundo, bajo la forma de un Estado Mundial, sobre los cimientos de un único tipo de civilización y en torno a unos únicos valores: los de la modernidad técnica. En esas condiciones, sólo cabe una actitud para aquellos que se sienten comprometidos con la vida de su nación, de su comunidad, de su pueblo: examinar los acontecimientos y tomar posición. 1. La construcción del NOM. Carlos Marx decía que la función del intelectual era “ser capaz de escuchar cómo crece la hierba”. Vamos a prestar oído. Aunque, en este caso, la hierba hace demasiado ruido, tanto que es imposible no darse cuenta de lo que está pasando bajo nuestros pies. Todos hemos oído hablar de la “Cumbre de Río de Janeiro”, celebrada hace unos años para armonizar las políticas ecológicas de todo el mundo. Su objetivo consistía en que los países en vías de desarrollo dejaran de utilizar recursos y procesos industriales nocivos para el medio ambiente. Loable intención que no sería sospechosa si no proviniera de los países desarrollados, ésos países que no tuvieron empacho en utilizar esos mismos procesos tecnológicos para su propio desarrollo. La “cumbre” terminó sin resultado conocido. A priori, parece que los países en vías de desarrollo van a seguir utilizando esos procesos industriales contaminantes, pero todos se han comprometido a participar en la construcción de un “nuevo orden ecológico” patrocinado, por cierto, por los Estados Unidos. ¿A quién beneficia esta “Cumbre”? El pasado mes de enero se reunió en la ciudad suiza de Davos, como todos los años, el World Economic Forum (Foro Económico Mundial). Se trata de una reunión de los principales financieros y políticos del mundo entero con el objetivo de “coordinar” todas las economías del planeta. Su fin último es crear un único mundo en torno a los “valores” del mercado. A esta última reunión acudieron ya los ministros de Economía de Polonia y Rusia, que cantaron himnos al mercado libre y manifestaron su sumisión a la gran finanza internacional. La nota entregada a la prensa por el propio Foro Económico Mundial decía:
132
“El nuevo orden económico internacional supone la globalización, el aumento de la competencia, una continua adaptación de las estructuras y la desaparición del Estado del Bienestar” (Efe, 1294). Globalización, ¿de qué?: de la economía. Adaptación, ¿de qué estructuras?: de las estructuras políticas. Se trata de construir una economía transnacional donde los Estados no tengan ya capacidad para decidir sobre su propia política económica. ¿A quién beneficia esto? El pasado mes de septiembre se reunió en El Cairo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, bajo los auspicios de la ONU. Su objetivo: que los países pobres controlen drásticamente sus tasas de natalidad, para evitar una explosión demográfica que podría causar un grave desequilibrio económico en el planeta. Esta Conferencia se había convocado a instancias de los países ricos, y en ella se constató la oposición de los países pobres, que veían cómo los poderosos del planeta querían influir incluso en la vida sexual de los pueblos subdesarrollados. ¿A quién beneficiaría esta intervención? Acaban de reunirse en Madrid el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que han celebrado su aniversario entre las unánimes bendiciones de los gobiernos del mundo desarrollado, socialistas incluidos. En esta reunión hemos vuelto a escuchar los mismos argumentos de Davos: globalización de la economía, renuncia a la intervención política – incluso en lo social, coordinación de las políticas económicas para introducir a los países pobres en la dinámica financiera de los ricos... ¿A quién benefician todas estas orientaciones? 2. Los que mandan en el mundo. Todas estas “cumbres” tienen un punto en común que resulta de la mayor importancia, porque arroja luz sobre un hecho completamente nuevo: por primera vez, los gobiernos de todo el mundo desarrollado, las instancias financieras internacionales y la Organización de las Naciones Unidas van al mismo paso. Todos ellos han aceptado con gusto el compromiso de construir un Nuevo Orden del Mundo. Y el que marca el paso en este desfile es el gobierno de los Estados Unidos de América. Los que mandan en el mundo no son unos oscuros grupos de señores que actúan como “mano invisible”, según querría una reaccionaria visión conspirativa de la Historia. Los que mandan en el mundo son los gobiernos de los países occidentales, las instituciones internacionales y las instancias financieras, que actúan conforme a un programa determinado y que han aceptado el liderazgo de los Estados Unidos para construir un determinado orden universal fijado de antemano. Durante muchos años, tanto la Unión Soviética como los países “no alineados” o potencias nacionales como Francia se habían opuesto a que la ONU fuera dirigida por los intereses de la política norteamericana. Todos recordamos las graves crisis en el seno de la Unesco, por ejemplo, que llegó a oponerse a lo que entonces se llamó “nuevo orden económico mundial”, así como al “nuevo orden informativo”. Hoy, sin embargo, esas barreras han desaparecido. Todos marchamos al paso que nos marca Washington. Y parece que no hay otra opción, o mejor dicho: nadie quiere plantear otra opción. 133
No olvidemos este punto fundamental: el proyecto del NOM es, en este momento, un proyecto fundamentalmente norteamericano, pero sumisamente aceptado por el resto de Occidente. Tras la caída de los regímenes del Este, los Estados Unidos proclamaron solemnemente el advenimiento de un Nuevo Orden. Tanto el republicano Bush como el demócrata Clinton han rubricado de buena gana ese proyecto, y las sucesivas intervenciones bélicas, desde Irak hasta Haití, no tienen otro objetivo que ese: que nadie escape a la dimensión universal del orden nuevo. Un orden que no es sólo político o económico, sino que aspira a ser el molde de una civilización universal: un mundo único pensando, actuando y viviendo del mismo modo. Lo decía Milan Kundera: “La unidad de la humanidad sólo significa, en el fondo, que nadie pueda escapar a ninguna parte”. Ahora bien: esta idea del mundo no es nueva, ni la han inventado los Estados Unidos. El NOM no es sólo una cuestión política o económica. La historia de las ideas nos enseña que el proyecto del NOM es consustancial a las ideologías de la modernidad, y lo es desde el mismo nacimiento de la filosofía de la Ilustración. Si eso no se entiende, no entenderemos la verdadera dimensión del momento que estamos viviendo. 3. El cosmopolitismo universal. La idea de una humanidad unida bajo un solo poder es tan vieja como la idea de imperio en Europa. Como decía Spengler, “el hombre noble, el patricio, aspira a ordenación y ley”, y así los pueblos europeos, mientras estuvieron vertebrados en torno a los valores de una aristocracia de la sangre, la guerra y los dioses, una aristocracia al estilo antiguo, aspiraron a dar al mundo un carácter único. El Imperio Romano es el mejor ejemplo de una tentativa por unificar el orbe el orbe romano. Y los Imperios posteriores, desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta nuestro Imperio donde no se ponía el Sol, siguieron alimentados por esa idea religiosa y política a la vez, aunque ahora el Dios fuera otro. El europeo antiguo tiene la convicción de que, bajo la diversidad del mundo, reposa una cierta unicidad. De ahí procederán las primeras formulaciones del Derecho Internacional, el Ius Publicum AEuropeum, que trata de otorgar un Nomos, un orden a un mundo diverso y en permanente conflicto. Pero aquel Antiguo orden del mundo no tiene nada que ver con el presente. En primer lugar, allá, entre nuestros antepasados, el principio del orden es espiritual, y por eso cualquier orden ha de pasar por el Emperador, aún cuando el poseedor de la corona imperial fuera menos poderoso que otros reyes vecinos. Por otra parte, no puede decirse que el Viejo Orden del Mundo tuviera una ambición planetaria o de dominio efectivo universal: en la teoría del Imperio no hay una voluntad expresa de exterminio del enemigo o de aniquilación de la “alteridad”, aniquilación de lo que es diferente a uno. En el mundo antiguo, la existencia del enemigo es parte de la vida; de ahí la necesidad de las guerras, pero también la eventualidad de las treguas; nuestras más crueles guerras serán guerras exclusivamente de religión, y cuando un Emperador (como el alemán Federico II Hohenstauffen o el español Felipe II) pretenda actuar por su cuenta, ya estrechando lazos con el enemigo, ya encarnando directamente la autoridad espiritual, sufrirá la hostilidad del 134
Papa. Serán precisamente las grandes guerras de religión y especialmente las derivadas de la reforma protestante las que darán al traste con la idea de la Paz Imperial, cuando la autoridad espiritual y el poder temporal demuestran su incapacidad para detener la guerra civil en Europa. Pero insistimos: en la teoría del Imperio y, por lo general, en la práctica imperial no se contempla el proyecto de un dominio efectivo sobre todo el globo terráqueo mediante la aniquilación espiritual o física del enemigo. ¿Por qué? Primero, porque el de Imperio no es un concepto de poder inmediato y físico, sino que es político sólo y en la medida en que es espiritual; el Imperio es una metafísica del poder que no exige la extensión de un aparato burocrático o de un dominio administrativo a todo el orbe. Y después porque, en el mundo antiguo, el concepto de humanidad no es el mismo que hoy: los términos Humanidad o Universal, entre nuestros antepasados, equivalen a los pueblos que han abrazado la Pax Romana o, después, a aquellos otros que han hecho lo propio con la fe cristiana; de manera que aquí nos estamos moviendo en un mundo limitado – voluntariamente por razones políticas o religiosas. La conclusión es evidente: en un orden así concebido, el “otro”, el que no es como uno, tiene derecho a seguir siendo diferente. Por el contrario, todas las ideas de aniquilación física del enemigo aparecerán –por supuesto, convenientemente moralizadas en la modernidad, a partir del siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Es el momento en que los Ilustrados y sus predecesores, los utópicos, empiezan a imaginar la sociedad humana como fruto de un contrato, al mismo tiempo que se empieza a pensar que todo el mundo, todos los hombres, son sustancialmente idénticos, e igualmente sometidos, por tanto, a la regla supuestamente natural del contrato. Y no se tardará en aplicar esa figura del contrato al orden internacional, a la existencia polémica de las naciones. Aquí encontramos también el origen de la visión liberal, economicista, que piensa que todo en la vida funciona como un intercambio de mercancías, y que es preciso dejar que ese intercambio circule libremente, sin “interferencias” políticas. Siguiendo esta lógica del contrato, no sólo cambia la idea del orden social, sino que también cambia la idea del orden del mundo. En la Europa antigua, el principio del orden era espiritual y tenía límites políticos y espirituales en una época en que la política y el espíritu iban de la mano; en la Europa de la Ilustración, por el contrario, ese principio será económico y moral, y no reconocerá límites territoriales porque la economía, como la moral abstracta, se cree con derecho a extender su manto sobre todo lo vivo. Hay muchos nombres en esta tentativa ilustrada: Emerico Crucé, Sully, el Abate de Saint Pierre (véase su Proyecto de paz perpetua en Europa, fechado en 1713)… Pero el verdadero teórico del nuevo orden del mundo, el gran filósofo de un universo cosmopolita es Imanuel Kant, que expuso sus tesis, sobre todo, en dos obras: Ideas para una Historia Universal en clave cosmopolita y La Paz Perpetua. Kant, más que Hegel, es el verdadero inspirador de la filosofía de la Historia de la Ilustración, cuna de las diversas ideologías de la Modernidad. Kant cree que la Historia es una marcha del género humano hacia su moralización; esa moralización significa una cosa: la emancipación absoluta del individuo. Emancipación, 135
¿de qué? De todos los vínculos que en el mundo antiguo le retenían: la comunidad, la religión, los reyes, la tradición... Sólo un hombre libre de esos enojosos vínculos llegará a ser verdaderamente libre, verdaderamente “moral”. Y, liberado, podrá marchar hacia el futuro del género humano, que es el de un mundo unificado bajo los valores de la emancipación individual, la civilización moderna, la libertad del mercado... Ese es el proyecto cosmopolita de Kant. Para Kant, el primer gran paso hacia ese nuevo orden ha sido la Revolución francesa, que define como Entusiasmo. Hay, no obstante, un enemigo en el horizonte: el Imperio austríaco, síntesis del trono y el altar y metáfora, por tanto, de esos viejos vínculos que el nuevo hombre moral debe abandonar. Sólo la guerra contra Austria podrá liberar a la entera humanidad. Y cuando esté liberada, habrá de caminar, primero, hacia una Federación de Estados, y luego, por fin, hacia un Estado Mundial; un Estado Mundial que se considera como el supremo bien. Nótese cuál es el punto de partida de Kant: existe una aspiración natural de los hombres hacia una existencia moral. Kant define lo moral a su manera, pero no demuestra ni que él tiene razón, ni que ésa es la aspiración “natural” de todos los hombres. Kant parte de un prejuicio ideológico la identificación entre existencia moral y libertades burguesas y además recurre a un truco muy común en todo el pensamiento ilustrado: identificar al burgués ilustrado europeo del siglo XVIII con el género humano en su conjunto; identificar los intereses del burgués liberal con los intereses de todo ser humano. Dicho de otro modo: Kant justifica moralmente y ésa es su perversidad, si se me permite el término la imposición de las ideologías de la modernidad en todo el mundo, de buen grado o por la fuerza. Y por eso está también legitimada la guerra de exterminio contra los obstáculos con que se topa la modernidad. Kant coge el viejo argumento de la “guerra justa” y lo manipula a su manera. La “guerra justa”, para nuestros antepasados, era toda guerra contra el enemigo de la comunidad; luego, fue la guerra contra los enemigos de la Cristiandad; pero, a partir de Kant, “guerra justa” será la guerra contra los enemigos de la Modernidad. Y de ese planteamiento aunque en este caso la paternidad kantiana es más discutible nacerá otro argumento muy característico de las ideologías modernas: el de “la guerra que pondrá fin a todas las guerras”. Toda guerra queda justificada si se hace contra los enemigos de la modernidad y con la pretensión de que, aniquilando por completo al enemigo, sea la última guerra. No es un azar si volvemos a encontrar ese argumento en todas las guerras libradas por las potencias modernas (Francia, Inglaterra y, sobre todo, los Estados Unidos) desde el siglo XIX hasta nuestros días. “ Pero todo esto son sólo filosofías”, se me dirá. Sí, son filosofías, pero no cometamos el error de infravalorar el poder de las ideas. El propio Kant habla expresamente de la posibilidad de incluir un artículo secreto en los tratados internacionales donde quedara dicho que los estadistas seguirían las ideas de los filósofos (en el sobreentendido, por supuesto, de que todos los filósofos pensarían lo mismo que Kant). No vamos a defender aquí la extravagante tesis de que los políticos de los dos últimos siglos han obedecido a Kant y han incluido en sus tratados ese “artículo secreto”; nos basta con constatar que todos 136
esos tratados han seguido las consignas universalistas o cosmopolitas señaladas por Kant y por los que pensaban como él. Por otra parte, las cosas están clarísimas: basta ver la evolución reciente del orden del mundo para comprobar hasta qué extremo Kant supo captar la vocación, el destino del mundo moderno. El mundo está caminando exactamente en la dirección que Kant marcó, Estado Mundial incluido. ¿Puede ser casualidad? No, no lo es: acabamos de ver cómo nace la ideología que hoy intenta imponerse en todo el mundo; estamos describiendo el camino de un mismo proceso. Y es importante saber de dónde viene cada cual. 4. El mundo contemporáneo. Veamos ahora la evolución del mundo contemporáneo, la evolución de las relaciones de poder. Como ya hemos visto, un gran estudioso de la Teoría del Estado, el alemán Carl Schmitt, describió en los años cincuenta la trayectoria del Nomos, el orden de la Tierra, y lo hizo en los siguientes términos. Desde el siglo XIX, el mundo había vivido una fase Monista, en la que un solo poder real en este caso, el Occidente moderno se enfrentaba a un sólo enemigo, un enemigo que primero fue Austria como decía Kant y luego, en 1914 y en 1939, Alemania. A partir de 1945 se inaugura otra fase, la Dualista, marcada por la “Guerra Fría” y por la partición del mundo en dos bloques: el capitalista y el comunista. Pero a raíz de la descolonización, en los años cincuenta, cabía imaginar una tercera fase: la Pluralista, marcada por la competencia entre las nuevas potencias emergentes. Schmitt escribía influido por el movimiento de los “no alineados” y la Conferencia de Bandung, en 1955. Luego volveremos a hablar de ello. Retengamos de momento esta tripartición, estas tres fases, porque el viejo Carl Schmitt nunca hablaba a humo de pajas. En 1944, cuando parecía ya inevitable que la fase Monista del orden del mundo se transformara en una fase distinta, las potencias aliadas y aquí la iniciativa es especialmente anglosajona pergeñan dos tratados: uno es la “Carta Atlántica”, que supone la extinción de los viejos imperios ultramarinos y que dará lugar a esa gran trampa de la descolonización; otro es el de la Conferencia de Bretton Woods, que se acaba de conmemorar en Madrid y que significa el nacimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Toda esta operación responde a una meta claramente definida de la política del presidente americano, Roosevelt: la creación de un One World, un único mundo. El objetivo de esas instituciones es regentar, gestionar, dirigir la vida económica del planeta. Ambos acontecimientos son de una gran trascendencia para lo que aquí estamos diciendo: a partir de ese momento, las potencias aliadas, y sobre todo los Estados Unidos, ponen los medios para construir un nuevo orden del mundo, de ambición planetaria y talante económico, legitimado a través de la presunta superioridad moral de su sistema de convivencia (libertad individual, democracia, etc.); exactamente tal y como lo había deseado Kant. La semilla del actual NOM ya está plantada. La política del FMI tuvo una consecuencia inmediata: la vieja división del mundo entre Metrópolis imperiales y Colonias, herencia de los siglos anteriores, es sustituida por la división entre países pobres y países ricos. No olvidemos que uno de los puntos fundamentales del programa kantiano era acabar con los imperios; como por azar, eso era 137
también lo que pedían los liberales, porque era más cómodo y barato comerciar directamente con burguesías locales, que hacerlo a través de grandes y costosos aparatos militares y políticos. A partir del fin de la segunda guerra mundial, la estructura imperial colonial desaparece; sólo habrá países ricos y países pobres. No creamos, sin embargo, que un manto de libertad se extiende por el planeta. Los países pobres, sí, están ya políticamente emancipados, pero esa independencia es tan sólo el pretexto moral para dar paso a una absoluta sujeción económica. Es natural: en una óptica universalista, la independencia no puede consistir en una libertad real para fijar los objetivos autónomos de una comunidad soberana, porque eso significaría dar jaque al universalismo. Todo lo contrario: en el proyecto cosmopolita, la emancipación política sólo es un paso previo para que la comunidad recién emancipada ingrese en el orden del mundo. Estamos asistiendo desde este momento a la condena a muerte de vastas extensiones del planeta. ¿Por qué? Porque la política de los vencedores, plasmada en las “recomendaciones” del FMI y del Banco Mundial, consiste en dividir el mundo en grandes “zonas de producción”: los países pobres van a aportar sus economías a la civilización universal, y lo van a hacer especializándose en productos determinados. De ese modo, todos los países pobres, obligados a producir en masa uno o dos productos básicos, pierden la posibilidad real de automantenerse, de autoabastecerse, y quedan obligados a depender de las compras extranjeras y de los créditos internacionales para la producción. La mayor parte de África ha corrido este destino: convertirse en países miserables, obligados a depender eternamente de las compras extranjeras. Para abastecerse, no les queda más remedio que endeudarse... en dólares, por supuesto, porque ésa es la monedapatrón desde Bretton Woods. Es otra forma de esclavitud. Eso sí, con una gran diferencia: ahora, esos pueblos son nominalmente libres, democráticos, están “emancipados”. “La moral”, decía Kant. Pero sigamos con el Nomos de la Tierra desde 1945. Simultáneamente a BrettonWoods, una nueva ruptura parece adueñarse del mundo: es la oposición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, los vencedores de 1945, que compiten ahora entre sí por el dominio del planeta. Es importante señalar que ambas potencias proceden, ideológicamente, del mismo mundo: las ideologías de la modernidad, y su objetivo es el mismo: instaurar un orden universal regido ya por el libre mercado (el caso americano), ya por la dictadura del proletariado (el caso soviético y recordemos una vez más, por cierto, que Marx veía la dictadura del proletariado como una simple etapa transitoria: su objetivo final era la instauración de un “paraíso universal de contables”, como dice el III Tomo de El Capital). La propaganda política de posguerra hará que nadie escape a esa confrontación. Una especie de terror helado se extiende por todo el planeta, que empieza a vivir agobiado por la amenaza de una guerra nuclear. La hostilidad entre una potencia y otra es tan radical, tan hondo el conflicto y la conciliación tan difícil, que se diría que la guerra es inevitable. Sin embargo, en algo sí estarán de acuerdo ambas potencias: en que nadie pueda marchar por una tercera vía. Los noalineados en 1955, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968... Todos ellos intentaron escapar a la bipolaridad USAURSS, pero los dos monstruos 138
impedirán cualquier escapatoria. Por eso puede hablarse, objetivamente y más allá de la “Guerra Fría”, de un condominio americanosoviético. Y es en ese momento cuando empieza a hacerse patente la verdadera naturaleza del conflicto de nuestro siglo: la verdadera guerra no es la que se libra entre capitalismo y comunismo, entre Occidente y Oriente, sino la que opone, de un lado, a los partidarios del Dualismo, del condominio americanosoviético, y por otro, a los partidarios del Pluralismo, de las identidades nacionales y populares. La revolución islámica en Irán tendrá la virtud de aclarar la situación: por encima de la enemistad USAURSS, y pese a los discursos oficiales que pretendían someter a todo el mundo a esa bipartición de campos, ambas potencias, Washington y Moscú, eran aliados objetivos en el mantenimiento de un cierto statu quo internacional; y la única forma de romper ese statu quo será apelar a la identidad de los pueblos, a su raíz más profunda y al derecho de cada pueblo a ser él mismo. Esa era la situación del mundo cuando, súbitamente y sin que los analistas oficiales se enteraran, el bloque soviético se derrumba. Gorbachov liquida los restos del imperio ruso; revueltas populares más o menos amañadas derriban a los dictadores marxistas; cae el Muro de Berlín y la relación de poder en el mundo deja de ser dualista para volver a ser Monista. Pero vayamos por partes. ¿Por qué cae el comunismo? La causa directa es la imposibilidad de seguir la frenética carrera de tecnología militar impuesta por los Estados Unidos de Reagan. Pero la causa profunda es la incapacidad de una filosofía utópica, ficticia la del marxismo, para organizar el mundo sin recurrir a la represión permanente. El hecho es que, derrumbado el comunismo ”víctima de sus propias contradicciones”, como diríamos en la jerga marxista, sólo queda un poder que encarne el proyecto unificador de la modernidad: los Estados Unidos y su ámbito de influencia, lo que se llama “Occidente”. No caigamos en el error de juzgar el fracaso del comunismo como una victoria del capitalismo. Un ensayista francés, Pascal Bruckner, ha escrito un libro muy revelador, La melancolía democrática, donde las cosas se ponen en su sitio: la verdad es que el comunismo no ha caído porque la democracia liberal sea mejor sistema o porque la presión política de Occidente haya mermado la capacidad de reacción comunista; el comunismo ha caído, simplemente, por sus propios errores, porque era un sistema ineficaz. El enemigo del capitalismo se ha suicidado. No hay victoria. 5. El Fin de la Historia. Sin embargo, el capitalismo se atribuye esa victoria y al día siguiente de la caída del Telón de Acero declara su intención de crear un Nuevo Orden del Mundo. Hemos llegado, por fin, al momento cumbre soñado por Kant y que nunca había dejado de estar ausente del programa ideológico de la modernidad. Los estalinistas rusos empiezan a ser llamados “conservadores”; la vieja URSS empieza a ser definida como el último imperio ¿no huele a Kant? Y ahora, muerto el último imperio, la humanidad puede caminar hacia el Estado Mundial con un líder indiscutido: los Estados Unidos. 139
En esa tesitura, aparece un nuevo referente intelectual que va a tratar de dar cuenta de la situación en un tono declaradamente apologético: el ensayo de Francis Fukuyama sobre El Fin de la Historia. A pesar de lo mucho que se ha escrito y hablado sobre este hombre y su tesis, no parece que se haya entendido demasiado bien lo que quería decir: ¿Que la Historia se termina? ¿Es el apocalipsis? Pero no, no se trata de eso. Fukuyama no está diciendo ninguna estupidez. Y lo entenderemos mejor si vemos que lo que Fukuyama llama “Fin de la Historia” equivale a lo que Kant llamaba “Estado Mundial”. Seguimos moviéndonos en la lógica de la Ilustración, de la visión cosmopolita de la Historia, de la Historia entendida como un movimiento guiado por un finalismo moral. Kant había dado a la Historia una dirección determinada y concreta: la consecución de una unificación universal bajo los valores de la modernidad, cuyo eje es la razón universal y la emancipación individual (en términos actuales: democracia liberal y capitalismo mundial). En ese misma lógica, Hegel considera que la Historia es una lucha por conseguir esa emancipación universal, identificada con el triunfo de la Razón Ilustrada, la razón universal, en todo el globo; por consiguiente, cuando la Razón Ilustrada se imponga, cuando ya no haya enemigos, el mundo nacerá a un nuevo orden y la Historia habrá terminado. Lo que Fukuyama hace es bucear en la ideología moderna, actualizar los planteamientos de Kant y Hegel y aplicarlos a la situación contemporánea. Y Fukuyama, con toda lógica, llega a la conclusión de que ese Fin de la Historia se ha producido ya, desde el momento en que nadie parece que vaya a detener el triunfo de la Modernidad, justamente identificada con la victoria del libre mercado, las democracias liberales y la hegemonía de los Estados Unidos. El Fin de la Historia no significa otra cosa: los últimos imperios, los últimos obstáculos para la victoria de la ideología moderna han desaparecido. Por consiguiente, el sueño de Kant y Hegel se ha realizado ya. Conviene entender la tesis de Fukuyama como lo que es: un discurso de legitimación del nuevo status quo internacional, del mismo modo que los discursos de Kant y Hegel eran legitimaciones de las revoluciones burguesas. Y podrá sonarnos más o menos extraño, pero la verdad es que los mismos que gobiernan el mundo, los miembros de esas instituciones que hemos mencionado al principio de esta exposición, comparten el análisis de Fukuyama y creen, como él, que hemos llegado al mejor mundo posible, y que toda oposición a este estado de cosas debe ser ahogada antes de que nazca. La casta dirigente del planeta vive, mentalmente, espiritualmente, en el Fin de la Historia y en el Estado Mundial. De este modo se van dibujando los contornos de un programa: el de la aplicación práctica del NOM, una aplicación que debe ejecutarse ya, puesto que el último gran enemigo ha sido vencido. Y una mera ojeada a los distintos aspectos de nuestra vida colectiva nos permitirá ver cómo el programa del NOM empieza ya a aplicarse en todos los terrenos. El NOM, evidentemente, lleva ya muchos años aplicándose en el campo económico, que es siempre la vanguardia de la ideología ilustrada. ¿Cómo se está aplicando? Siguiendo religiosamente las recomendaciones del FMI y el Banco Mundial. Unas recomendaciones que ahora se extienden por primera vez a la China continental y a los viejos países del Este de Europa. Se trata de implantar en todas partes la libre circulación de mercancías y, sobre 140
todo, de capitales: ese es el dogma de fe del NOM. Las Conferencias Internacionales, como las que antes hemos citado, sirven para dar orientaciones, armonizar, coordinar las políticas económicas de todos los países y siempre, siempre, advertir a los Gobiernos que es inútil oponerse a “la naturaleza libre del dinero”. Por lo demás, la partición en “zonas de producción” instaurada en 1944 y de la que hemos hablado anteriormente sigue manteniéndose: a pesar del fracaso del sistema, patente en las hambrunas y las catástrofes que están asolando África y Asia en los últimos decenios, el NOM insiste en que ése es el único sistema posible, y si el hombre no se adapta al sistema, el hombre tendrá que desaparecer, como dijo, refiriéndose a África, el sociólogo Daniel Bell. Es lo mismo de la conferencia de El Cairo: si los hombres no respetan las cifras previstas por el sistema, reduzcamos la cifra de hombres: nada de variar los cálculos del sistema. En esa espantosa pretensión, disfrazada de filantropía moral, descubrimos el verdadero rostro del NOM: la ambición de someter la vida humana, la vida de los pueblos, a las exigencias de la civilización técnica; agarrar a la vida por el cuello y golpearla hasta que entre en los márgenes de un cuaderno de cálculo. Es la mayor opresión que jamás ha vivido el espíritu humano. Al servicio de esa aspiración titánica, en la terminología de Jünger, se despliega toda la política del NOM. Porque el NOM se está aplicando ya en el terreno político. ¿Cómo? Mediante la coalición internacional frente a los hipotéticos enemigos del Estado Mundial, aquéllos que por razones religiosas, políticas o intelectuales quieren mantener una cierta preferencia nacional o, simplemente, rehúsan someterse a los criterios económicos y culturales de una civilización mundial. El mejor ejemplo es el del Islam. Toda potencia islámica se ha convertido en un enemigo declarado del Estado Mundial, del NOM. Y el caso más claro no es el de Irak, sino el de Argelia. Uno de los criterios básicos del NOM es la implantación de democracias liberales en todos los países, sea cual fuere su estructura social o cultural. Recordemos que, en la óptica ilustrada, democracia liberal equivale a política moral. Pero en Argelia, un partido político opuesto al NOM, el Frente Islámico de Salvación, ganó limpiamente unas elecciones. Y el NOM patrocinó, con un vergonzoso consenso internacional, un golpe de Estado contra los nuevos gobernantes de Argelia. Los miembros del FIS fueron apartados del poder, perseguidos, encarcelados e incluso ejecutados. ¿Por qué? Porque no querían el NOM. Ni una sola voz oficial del resto del mundo se alzó contra ese atropello. Tanto derechas como izquierdas, de acuerdo en mantener este orden internacional y los valores que lo sustentan, saludaron la intervención militar auspiciada por los gobiernos occidentales. Y ahora nos escandalizamos, horrorizados, porque determinados grupúsculos fundamentalistas andan por ahí en plena locura, degollando extranjeros. El terror, sí, engendra terror, y el de la Argelia de los años 90 ha alcanzado cumbres espantosas. Pero ese terror no lo comenzaron ellos: lo comenzó el NOM. Para legitimar ese injustificable estado de cosas, el NOM goza de un arma mucho más poderosa que la bomba atómica: los medios de comunicación, y especialmente la televisión internacional. La televisión bombardea todos los días a todos los hombres del mundo, sean cuales fueren sus culturas de origen, sus creencias y sus tradiciones, con los mismos mensajes. “Todos los hombres poseen la misma aspiración natural”, decía Kant. Eso no es 141
verdad. Pero sí es verdad que la televisión implanta en todo el mundo las mismas aspiraciones: el lujo, el consumo, el placer de una existencia hedonista... Series como “Dallas” o “Falcon Crest” no se emiten sólo en el espacio occidental: llenan también las pantallas en Kenia o el Senegal. Y esas series son mucho más eficaces que unos informativos, porque, a través de esos productos, se va construyendo una universalización de las formas de vida que constituye, de hecho, la mayor empresa de colonización espiritual jamás emprendida por potencia alguna. Así se extienden de modo uniforme unas amplias expectativas que contribuyen a consolidar un determinado sistema social y económico. La gente ve ahí, en la pantalla, que puede ser feliz; se lo cree y comienza a imitar los comportamientos que la pantalla le muestra; después, tras la adopción de las pautas de conducta, se imponen también los valores, unos valores ajenos a los del individuo en cuestión. Es lo que Iring Fetscher ha llamado “democratización de la satisfacción”: todos deben asumir como propia la opulencia del sistema. Evidentemente, la realidad frustra una y otra vez esas expectativas, especialmente en los países pobres. Sin embargo, los mensajes de la comunicación mundial de masas no responsabilizarán de esa frustración al sistema que la ha engendrado, sino que dirigirán sus críticas al pasado, a la barbarie, a las tradiciones, que se convierten en obstáculos para que el ciudadano de Mauritania llegue a ser como J.R. Ewing. Así se cierra el círculo. El recurso a la tradición, a la identidad, queda proscrito. El hombre ya no sabe a dónde mirar... Y se contenta con lo que tiene: la televisión, pero también lo que hay dentro de ella, ese mundo que la televisión le muestra y que se convierte en el mundo ideal. Entramos así en un tercer aspecto del NOM: el ideológico, lo que podríamos llamar la Bomba “i”, que es peor que la Bomba “H”. Ningún sistema puede mantenerse en el poder si no tiene una visión del mundo, un discurso, un relato, un conjunto de ideas que lo muestre como el sistema más indicado. Del mismo modo, el sistema moderno, el NOM, ofrece un relato legitimador a sus súbditos; ese relato es, en distintos niveles, el de la ilustración, y lo podríamos reducir a los siguientes tópicos: 1 El hombre es igual en todas partes y en todas partes tiene las mismas aspiraciones; esas aspiraciones son, fundamentalmente, económicas. Por tanto, el orden natural del mundo será el de un Estado Mundial construido sobre criterios económicos. 2 Esa igualdad radical se ve obstaculizada por las culturas autóctonas, los valores y las creencias heredadas, siempre y cuando sean ajenas o irreductibles al cuadro de valores de la modernidad. Por consiguiente, es legítimo eliminar esas barreras. 3 Dado que la igualdad es universal y moral, todo obstáculo político o de otro tipo debe ser desarraigado. Así, por ejemplo, queda condenado el nacionalismo como delito mayor de nuestro tiempo. 4 La historia es un proceso de carácter finalista, con un sentido determinado, y ese sentido es el de construir un mundo homogéneo, la convergencia de todos los pueblos y todas las culturas en el modelo occidental. Quien se oponga a eso, se opone a la marcha de la Historia. Podríamos añadir otros desarrollos, pero estos son, grosso modo, los dogmas 142
fundamentales del NOM. Centenares de escritores, profesores e intelectuales, apoyados por fundaciones privadas o centros oficiales y publicitados por los medios de comunicación, construyen y divulgan día a día esta ideología, con el objetivo de que todos los hombres la asuman como propia. Y quien no rubrique sus presupuestos, queda marginado, condenado como “peligroso” o “fascista”. Esta es la fe de nuestro tiempo. ¿Y cómo nos afecta todo esto? Está claro. En esta tesitura, está claro el papel que el NOM nos tiene reservado: va a desaparecer nuestra identidad cultural, va a desaparecer nuestra soberanía política y va a desaparecer nuestra independencia económica. Mirémonos: los españoles somos españoles, somos europeos y somos hispanoamericanos. Pero Europa se está convirtiendo en el esclavo predilecto del NOM, Hispanoamérica se convierte poco a poco en un mercado seguro para la finanza internacional y España misma empieza a dejar de existir para abandonarse a la dulce extinción de su ser en el magma blando e inodoro del NOM. Si no reaccionamos, nuestra suerte está echada. 6. La zozobra: la tesis de Huntington. ¿Todo está perdido? No. Al menos, no todavía. El NOM se está construyendo a pasos agigantados, pero hay muchos obstáculos. Y, del mismo modo que le ocurrió al comunismo, el principal obstáculo que encuentra el NOM no es un poder extranjero, sino sus propios fundamentos, sus propios cimientos ideológicos, que chocan frontalmente contra la realidad. La ideología ilustrada aquella de Kant nos dice que el mundo es homogéneo, que la razón es universal y que las aspiraciones de los hombres son las mismas en todas partes. Pero, ¿y si eso no fuera verdad? En ese caso, todo el aparato filosófico del NOM caería por su propio peso. El NOM dejaría de ser verdad. Si las culturas fueran elementos irreductibles, si realmente en ellas se contiene una visión del mundo y por tanto una visión del orden económico y político, las culturas se convertirían en obstáculos imposibles de vencer, porque dejaría de ser evidente que el destino natural del globo es la convergencia en el modelo de la modernidad occidental. Pues bien: eso es lo que está pasando ahora: que todo eso ha dejado de ser evidente. Ya hemos hablado anteriormente de un notable intelectual de la Universidad norteamericana, Samuel Huntington, que ha expuesto todo este problema en un ensayo que es una especie de antiFukuyama. Ese ensayo se llama “¿Choque de civilizaciones?” y su tesis es la siguiente: el mundo no camina hacia la unificación, sino que las civilizaciones, producto de culturas en muchos casos milenarias, van a terminar eligiendo sus propias vías de desarrollo, al margen del modelo occidental. Huntington evalúa los datos económicos y políticos, y concluye que es inevitable la partición del mundo en grandes zonas caracterizadas por compartir una misma civilización. Esas zonas las repetimos son las siguientes: Occidente (que para Huntington abarca desde los Estados Unidos hasta la Europa de la UE, pasando por Australia), el mundo eslavo (Rusia y su cinturón centroeuropeo), el área confuciana (liderada por China), el Japón, la India, el Islam, el África Negra y el espacio Iberoamericano. Podemos pensar que esta partición es discutible: por razones históricas, culturales y 143
políticas, España está más cerca de Rumanía y de la Argentina que del Canadá. No obstante, y sin perjuicio de que esta cuestión pueda ser debatida posteriormente, creo que hay que valorar el ensayo de Huntington en sus justos términos: por primera vez, uno de los laboratorios del NOM reconoce que el sueño de la convergencia universal es imposible, que las civilizaciones (las culturas) son más fuertes que las economías y, por tanto, que la verdad del NOM ha dejado de ser verdad. Insisto: quien dice esto no es un “tercerista” o un noalineado, sino una Universidad que funciona como laboratorio del NOM. De hecho, en los Estados Unidos y en Gran Bretaña la polémica ha sido notable. Vale la pena citar, a título de ejemplo, la agria respuesta que el sociólogo Daniel Bell ha dispensado a Huntington: el choque de civilizaciones es imposible dice Bell, porque la economía, la política y la cultura responden a lógicas diferentes. Es el viejo discurso ilustrado. Ahora bien: lo que está en cuestión es precisamente esa “diferencia de lógicas”, y está en cuestión porque nadie ha conseguido demostrar jamás que eso que dice Bell sea verdad. Más bien al contrario: cuanto más avanza la sociología, más patente queda que cultura, economía y política no son lógicas diferentes, sino que unas se conectan con otras jerárquicamente, tal y como hemos expuesto aquí utilizando el modelo de la Teoría General de Sistemas. A una cultura determinada esto es, a una forma determinada de entender la realidad, le corresponde una forma concreta de organizarla, o sea, una política, y a esta política particular que viene configurada por una cultura particular le corresponde una economía particular. A una cultura como la occidental, que a partir del siglo XVII y aún antes consagró el individualismo y el esfuerzo técnico, le corresponde necesariamente una política burguesa, y de esa política burguesa se deduce por fuerza una economía que es el libre mercado. A una cultura como la islámica, que es comunitaria y tradicionalista, le corresponde una política definida en términos de religión, y por tanto, una economía donde el bienestar individual no tiene el mismo valor que aquí, en el occidente burgués. Ya desde los años cincuenta, algunos economistas de la Unesco (como Perroux, Partant o Grjebine) habían advertido que el modelo impuesto en Bretton Woods era absurdo, porque, por así decirlo, expandía un aire que no servía para todos los pulmones. Y estos economistas proponían aplicar un modelo de desarrollo autocentrado: dividir el mundo en grandes zonas de producción y consumo que mantuvieran la soberanía sobre sus propias economías, grandes espacios autárquicos definidos, precisamente, en función de criterios culturales. El África negra podría constituir uno de esos espacios; el Magreb, otro; Europa, otro, etcétera. Lo que era evidente a ojos de todos es que el modelo de desarrollo mundial único era insostenible, porque estaba llevando al mundo pobre a la ruina. Aún no hace muchos años, una joven economista camerunesa, Axelle Kabou, escribió un libro importantísimo titulado así: ¿Y si Africa rechazara el desarrollo? Lo que esta señorita proponía era algo tan simple y tan de sentido común como lo siguiente: dejadnos encontrar nuestra propia vía para el desarrollo económico; dejadnos que seamos nosotros quienes juzguemos en qué consiste el desarrollo, cómo hemos de entenderlo y qué medios hemos de utilizar para conseguirlo. Por mucho que Camerún sea de cultura francesa, por mucho que las elites camerunesas se hayan formado en las universidades de Paris y por mucho que la televisión bombardee con “Dallas” a los pobres cameruneses, nunca se conseguirá impedir 144
que los elementos más lúcidos usen el cerebro. Y lo que el cerebro dice es que una cultura, un arraigo, una identidad, siempre es más fuerte que una Balanza de Pagos. ¿Os acordáis de Carl Schmitt? El había dicho que la fase Dualista del Nomos de la Tierra terminaría llevando a una fase Pluralista. Schmitt, ya lo veis, nunca hablaba a humo de pajas. Lo que estamos viendo en el análisis de Huntington es el surgimiento de lo mismo que intuía Schmitt: no el nuevo Monismo de Fukuyama, sino otra cosa completamente distinta. El mundo es plural, y la realidad del mundo, la pluralidad, es más poderosa que el proyecto técnico, la utopía técnica y económica del cosmopolitismo moderno. Las identidades culturales, las raíces, los arraigos pugnan por detener la utópica imaginación del NOM. Mientras haya pueblos conscientes de serlo, no habrá Nuevo Orden del Mundo, porque no será posible el Estado Mundial. 7. Conclusión: el combate de nuestro tiempo. En estas condiciones, se dibujan dos campos con toda nitidez. Por una parte, el cosmopolitismo del NOM: los que creen que el mundo debe ser sólo uno, que ese único mundo ha de estar regido por los criterios del capitalismo financiero, que las culturas, las tradiciones y las raíces son negativas, obstáculos que hay que eliminar por la fuerza si es preciso. En el campo opuesto, los partidarios de la Identidad: aquellos que creen que creemos que el mundo es plural y que ésa es su riqueza; que no se puede obligar a todos los pueblos, sea cual fuere su metabolismo espiritual, a marchar al mismo paso; que cada cual debe elegir la vía que le resulte más propia; que las culturas, las raíces y las tradiciones son no sólo positivas, sino necesarias, porque ellas constituyen lo que nos hace específicamente humanos, lo que define nuestra forma de estar en el mundo. Para quienes interpretamos el NOM como un monstruoso intento de arrasar el mundo y entregarlo a una civilización sin alma, a la civilización técnica; para quienes queremos seguir siendo lo que somos, el combate de hoy se plantea en esos términos. Es un combate nuevo donde muchas viejas fronteras por ejemplo, la frontera entre derecha e izquierda se deshacen. Ahora las apuestas son otras. En lo político, la apuesta consiste en defender la soberanía de nuestras naciones, y en eso pueden coincidir una cierta derecha, una cierta izquierda y aquellos que jamás se han sentido ni de izquierdas ni de derechas. En lo intelectual, la apuesta consistirá en defender el pluralismo del mundo y la identidad de las culturas, y en eso pueden coincidir los viejos náufragos de un cierto socialismo, los restos dormidos de un cierto conservadurismo y los nuevos intelectuales que fundamentan su reflexión en la crítica de la civilización técnica, en la senda de Ortega, Jünger o Heidegger. Gane quien gane en esta guerra, nadie puede permanecer indiferente. Estamos ante el combate decisivo de nuestro tiempo. Porque lo que nos estamos jugando es el aspecto que ofrecerá el mundo dentro de veinte años, el mundo en que vivirán nuestros hijos. Hace más de medio siglo, Oswald Spengler escribió: “Ahí están los dados del terrible juego. ¿Quién se atreve a echarlos?”. Hay que atreverse. * 145
146
XIV La barbarie técnica con rostro humano (A propósito de la Conferencia de El Cairo)
Hace algunos años, cuando me encargaba de la información cultural en el diario ABC, en Madrid, tuve la grata oportunidad de entrevistar al profesor Irenäus EiblEibesfeldt, director del Instituto Max Planck, discípulo del Nobel Konrad Lorenz, profundo estudioso de la Etología (la comparación de los comportamientos animal y humano) y autor, entre otros libros de éxito, de El hombre preprogramado, donde se nos dice que el hombre es un animal provisto de insitintos, como los otros animales, pero que se trata de unos instintos inacabados, imperfectos, y por eso el hombre los completa con la cultura, los valores, el espíritu. Dicho de otro modo: lo que nos hace específicamente humanos es precisamente la imperfección de nuestros instintos. Pues bien: EiblEibesfeldt me dijo algo que entonces me hizo pensar mucho y que todavía hoy sigo pensando, a saber: que el principal problema de las sociedades humanas va a ser la superpoblación. Si tenemos en cuenta las muy lúcidas páginas que EiblEibesfeldt ha dedicado a la crítica de la sociedad de masas y de nuestras desmesuradas ciudades, acusadas de crear una forma inhumana de existencia, es imposible no darle la razón. Nuestras grandes ciudades, en efecto, han creado una forma de vida donde el hombre no tiene espacio vital para su desarrollo etológico dicho de otro modo: para su comportamiento natural, donde la excesiva proximidad hace que uno se vea constantemente amenazado, hostilizado por un entorno que, por su masificación, supone un permanente conflicto. Quizá los comportamientos extremos que a todas horas vemos en nuestras ciudades los fenómenos de marginación social deliberada, como, por ejemplo, las tribus urbanas tengan mucho que ver con esto. Recordemos lo escrito por José Luis Pinillos acerca de la psicopatología de la gran ciudad. Pero la opinión de EiblEibesfedt me viene siempre a la cabeza cuando se plantean las grandes cuestiones acerca de la demografía o la superpoblación. En efecto, hay un problema, la superpoblación es un problema, pero, ¿por qué lo es? ¿Porque hay demasiada gente para unos recursos escasos? ¿O quizá porque el tipo de vida impuesto por nuestra civilización, la civilización técnica, obliga a que esas masas humanas vivan apiñadas en hormigueros artificiales, según un patrón de existencia profundamente inhumano? ¿Somos demasiados, o es que vivimos de un modo en que es imposible no molestarnos unos a otros? En cierto modo, ésa es la gran cuestión. 1. La Conferencia de El Cairo. Acaba de celebrarse, hace apenas un mes, la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo. Allí tienen las ideas muy claras: hay demasiada gente y pocos recursos; dentro de unos años, habrá todavía más gente y, por tanto, todavía menos recursos. Por consiguiente, de lo que se trata es de evitar que haya más gente. ¿Qué hacer? Controlar la natalidad.
147
Presentado así el asunto, la verdad es que caben pocas discusiones: o paramos el ritmo de crecimiento demográfico, o esto se va a poner difícil, especialmente en aquellos países que tienen dificultades para procurarse sus propios recursos. No diré lo que un colega mío, que amenazaba a su audiencia con el argumento de que “Dentro de poco no vamos a caber en el mundo” (la verdad es que la capacidad periodística para la estupidez es infinita, y me incluyo en ese reproche). Pero, sin llegar a esos extremos, sí que parecía haber razones para la preocupación. En esa lógica, también parecía justificado incluso el recurso a métodos de contracepción radicales, como el aborto. Y de ahí, entre otras cosas, surgieron esas grandes y radicales oposiciones entre los discursos religiosos y los laicos que hemos visto a propósito de la mencionada Conferencia, pero que son permanentes en nuestra sociedad. Dado que el control de la población parecía ser una exigencia del progreso de la humanidad, éstos, los laicos, parecían defender la razón y el progreso frente a los primeros, los religiosos, que se mantenían en posturas “retardatarias”. Puede decirse que ése es el paisaje creado por los medios de comunicación a propósito de la Conferencia de El Cairo: la luz de la razón contra las tinieblas del oscurantismo; el progreso y el desarrollo técnico contra el hacinamiento y la pobreza. No obstante, la cosa se complica un poco cuando empezamos a hacernos algunas preguntas: ¿Es verdad que el discurso laico lleva necesariamente al control de la población por cualquier método? ¿Qué entendemos por “discurso laico”? ¿Es que sólo cabe un discurso laico? ¿Y sólo una actitud religiosa? ¿Es verdad que la actitud religiosa implica necesariamente una actitud “retardataria”? Por otra parte, ¿de verdad la situación demográfica es tan desesperada? ¿Es verdad que hay grandes masas de población condenadas a no poder procurarse jamás sus propios recursos? ¿Por qué? ¿Es verdad que el control de la población del Tercer Mundo es necesario para el progreso de la humanidad? Incluso: ¿De verdad existe el progreso? Y la pregunta fundamental: ¿Pueden los poderosos del mundo organizar la vida del planeta hasta en sus mínimos detalles? ¿Y desde qué criterios? Todas estas preguntas son las sombras que se proyectan sobre la Conferencia de El Cairo. Y me parece importante dedicar unos minutos a demostrar que las respuestas no están en absoluto claras. Y ello no por razones técnicas a los problemas técnicos sólo caben soluciones técnicas, sino por razones estrictamente filosóficas, que son, desde mi punto de vista, las más importantes. En efecto, el gran problema de la Conferencia de El Cairo no es que plantee soluciones técnicas discutibles, sino que plantea soluciones técnicas a problemas que no son técnicos, sino humanos, y por tanto filosóficos. Vamos a ver las dos cuestiones: la cuestión técnica y la cuestión filosófica, pasando previamente por los puntos más polémicos del problema. 2. La cuestión del aborto. En primer lugar, no es verdad que se pueda identificar el discurso laico con el discurso del control de la población. Dicho de otro modo: un discurso racional no conduce necesariamente a la adopción de medidas antinatalistas. Veamos el caso del aborto, por 148
ejemplo. Uno puede oponerse perfectamente al aborto libre (y mucho más al aborto impuesto) en virtud de argumentos civiles, sociales, no necesariamente morales, o no al menos desde el punto de vista de una moral revelada. No es preciso creer que existe un alma en una vida nonata (ése es el fundamento de la postura cristiana) para oponerse a la destrucción de esa vida. Basta con creer que, para una sociedad, es sumamente peligroso otorgar a un individuo el derecho a prescindir de otro individuo. Desde un punto de vista social, la comunidad no puede renunciar a su obligación de proteger a todos sus miembros, y con más razón a sus miembros más desprotegidos, que son los que todavía no pueden valerse por sí mismos. Y ello sin entrar en la consideración de que, para una sociedad, es imprescindible garantizar su supervivencia, y esa supervivencia no queda garantizada si no se protegen los nacimientos. Por lo tanto, y desde el punto de vista de una filosofía social, laica, civil, no teológica, el aborto libre significaría una dejación de responsabilidad absolutamente injustificable. Otra cosa sería si consideráramos la sociedad no como un todo, no como algo con entidad propia, sino como una suma arbitraria y aleatoria de individuos, sin más vínculos entre sí que el azar. En ese caso, evidentemente, el derecho individual tenderá a ser siempre mayor, más importante, que el derecho colectivo, el derecho de la comunidad. Y eso es lo que pasa en casi todas las ideologías de la modernidad: que son individualistas. Aquí sí, en efecto, el discurso laico se inhibe sobre cualquier consideración de tipo social o comunitario. Si la sociedad es sólo una suma aleatoria de individuos, no hay impedimentos de carácter general que impidan un aborto, por ejemplo; todo el problema se reconducirá hacia la voluntad del individuo, sin más obstáculos que su propia conciencia. Ahora bien, y esto me parece especialmente importante: no todo discurso laico lleva necesariamente a esa conclusión; sólo aquellos discursos laicos nacidos de las ideologías individualistas pueden otorgar a la conciencia individual el derecho a decidir sobre una cosa así. Por consiguiente, no es verdad lo que nos ha dicho el “discurso de El Cairo”; no hay necesariamente oposición entre discurso laico y discurso religioso. La oposición es otra: lo que hay es una oposición entre el discurso individualista, moderno, y el discurso comunitario, tradicional, ya revista éste una forma laica o una forma religiosa. Conviene tener esto en cuenta. 3. El problema demográfico. Vayamos a la segunda pregunta: ¿De verdad la situación demográfica es tan desesperada? Aquí hay que matizar muchísimo. Un cálculo reciente señala que toda la población del mundo, con una casita y su pequeño jardín, no ocuparía más que el territorio de Texas, que es aproximadamente como España más buena parte de Francia. Evidentemente, es verdad que hay anchas zonas del planeta que resultan inhabitables (incluso en Texas), como es verdad que una concentración de ese género terminaría asolando el lugar en el curso de unas pocas generaciones, sobre todo si se aplica un tipo de vida industrial. Con todo, el cálculo es interesante por lo que tiene de ilustrativo: la Tierra todavía da de sí. Por otra parte, en el mundo desarrollado hay zonas de una densidad demográfica exagerada 149
que no padecen problemas de miseria. Es el caso del Japón, pero también es el caso del Benelux. La densidad demográfica del Benelux llega al extremo de que, en los planes del viejo Ejército Rojo para invadir Europa, atravesar el Benelux costaba cerca de dos días, y no por la oposición de un hipotético ejército contrario, sino por la dificultad de moverse a través de esa enmarañada red de ciudades y pueblos pegados unos a otros, que forman una tremenda barrera artificial desde la desembocadura del Rhin hasta las montañas suizas. Es otro dato ilustrativo: el mundo rico está muy lejos de aquellos tiempos en que a cada europeo le hubiera correspondido un bosque para él solo. En todas partes cuecen habas, aunque nuestra pirámide de población sea francamente regresiva. Sin embargo, las recomendaciones de la Conferencia de El Cairo no se dirigían a Japón o al Benelux, sino a los países pobres. ¿Por qué? ¿Acaso esos países no podrían soportar la presión que soportan otros? “Es que son pobres”, se nos dirá. Pero, ¿por qué son pobres? “Porque no tienen recursos”. ¿Y entonces? Bastaría en ese caso con que fueran capaces de procurarse sus propios recursos y organizar su propia vida económica, ¿no es así? 4. Un orden económico injusto. Llegamos así a la tercera pregunta: ¿Es verdad que hay grandes masas de población condenadas a no poder procurarse jamás sus propios recursos? ¿Por qué? Para contestar a esta pregunta deberíamos mirar a otra Conferencia internacional reciente, celebrada esta vez en Madrid: la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son los principales responsables de que haya países incapaces de procurarse sus propios recursos. En 1944, las potencias anglosajonas, ya prácticamente vencedoras en la segunda guerra civil europea de este siglo, organizan el planeta en torno a dos ejes: uno es la Carta Atlántica, donde se prefigura el proceso de descolonización; otro es la conferencia de Bretton Woods, donde se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para gestionar el nuevo orden del mundo. El resultado de ambas acciones es el siguiente: el mundo entero y con la excepción, sólo parcial, del área de influencia soviética pasa a organizarse según una economía globalizada cuyo patrón será el dólar. Las naciones recién descolonizadas también se integrarán en ese orden para eso precisamente se hizo la descolonización; para ello, para integrarlas, habrán de especializarse en determinados productos de fácil salida y que contribuyan al desarrollo económico internacional. “¿Que tiene usted un magnífico cacao? Excelente: a mí me falta cacao. Especialícese usted en el cacao, que de lo demás ya nos encargamos nosotros”. Sin embargo, esa especialización significa que los países pobres pierden toda capacidad para autoabastecerse: todo lo que necesiten tendrán que comprarlo en el mercado internacional – o sea, en los países ricos, y para ello se les concede créditos en dólares disfrazados de ayuda al desarrollo. “Usted haga sólo cacao. ¿Que necesita además caucho y acero? Cómprelo. ¿No tiene usted dinero? Yo se lo presto, y se lo voy a prestar en dólares, porque eso me ayuda además a mantener fuerte mi divisa; pero luego usted, claro, me lo tiene que devolver”. Tal coyuntura exige a los países pobres una gran capacidad de organización económica para adaptarse al mercado internacional, una capacidad de organización que es inherente al tipo de economía capitalista. Ahora bien, esas naciones no han tenido capitalismo en su vida: no saben lo que es, no lo entienden, no tiene nada que ver con sus 150
tradiciones ni con su estructura social. Son incapaces de desarrollar una estructura capitalista que pueda hacer frente a las exigencias internacionales. Resultado: los países pobres quedan endeudados, arruinados y sin capacidad para sobrevivir por sí mismos. En esas condiciones, la cuarta pregunta, aquélla que planteaba la necesidad de que el Tercer Mundo controle su población para que la humanidad progrese, adquiere un color más bien oscuro, y digámoslo con claridad: bastante cínico. ¿Qué progreso? El orden económico del mundo implantado en 1944 pretendía extender el progreso técnico y económico a todo el planeta, convertido así en un gran mercado. El resultado ha sido la catástrofe. Y en una situación semejante, la existencia de muchos hijos es para el pobre una tabla de salvación. Todo el mundo sabe que, cuando una sociedad es pobre, los hijos son como inversiones, a los que hay que mantener cinco o seis años, pero que luego empiezan a dar sus frutos y empiezan a colaborar en la economía doméstica. Basta mirar las barriadas marginales de nuestras ciudades cada vez más amplias, por cierto, para constatar ese hecho. Cuando la muerte está a un paso, los nacimientos son la única esperanza. Un sociobiólogo diría que se trata de una pulsión instintiva de conservación de la especie. Sea como fuere, lo cierto es que la gran tasa de natalidad del Tercer Mundo no es producto de la ignorancia acerca de los métodos anticonceptivos, como pretende hacernos creer la opinión progresista, sino un modo elemental de no morir. En esas condiciones, ¿quién está autorizado para exigir a los pueblos pobres que dejen de parir? ¿Y para qué? Llegamos así a la última pregunta, la que yo considero la pregunta fundamental: ¿Desde qué criterios quieren organizar el mundo los poderosos, los poderes económicos y técnicos que hoy dominan el planeta? Con frecuencia he contado cómo el sociólogo Daniel Bell, ese maleducado, le dijo una vez a mi compañero Torres Murillo, en El Correo, que los pueblos africanos, si no se acoplaban al desarrollo técnico, tendrían que desaparecer. Es abominable, pero en la simpleza brutal de esa opinión se esconde toda la verdad acerca del Nuevo Orden del Mundo. De lo que se trata es de crear un universo homogéneo, modelado según el patrón del mercado, y bajo cuyos imperativos tiene que someterse absolutamente todo lo que existe en la tierra, seres humanos incluidos. Ese mundo homogéneo, ese gran mercado universal se identifica con el progreso; todo lo que se le oponga, se opone también al progreso. Por lo tanto, debe adaptarse o desaparecer. 5. El mundo de la modernidad técnica. ¿Qué es esta enormidad vestida de moral progresista? ¿Ante qué estamos? Estamos ante el imparable impulso de la civilización técnica. El hombre, ser incompleto, ser necesitado de apoyos e instrumentos recordemos lo que decía EiblEibesfeldt, ha creado la técnica para adaptarse al mundo. Pero, en un determinado momento, la técnica se ha vuelto contra su creador y, como decía Spengler, le ha levantado la mano, la criatura ha levantado la mano a su creador. Antes la técnica era una mera herramienta; por el contrario, en el mundo moderno el hombre se ha convertido en herramienta del proyecto de la civilización técnica, y a él debe someterse. ¿Cuál es ese proyecto? Lo explicó Heidegger con una frase muy gráfica: convertir todo lo 151
que existe en una gigantesca gasolinera. Para la visión del mundo de la civilización técnica, que es la que hoy impera, todo lo que existe sobre la Tierra es susceptible de transformarse en objeto de explotación, en recurso natural, en un simple problema técnico. Ésa visión incluye al hombre. Por eso Heidegger decía que la ingeniería genética era peor que la bomba de hidrógeno: la ingeniería genética pretende convertir al hombre en puro recurso material, materia cuyo secreto va a ser desentrañado con fines que no tienen por qué ser positivos. Y es que el problema no son los fines: el problema es si es legítimo entrar en la esencia de un ser humano. Pero, para la modernidad técnica, ese problema no existe. La modernidad técnica sostiene que el hombre debe plegarse a las exigencias del nuevo Zeitgeist, del nuevo Espíritu del Tiempo: el robot. El gran robot ha hecho sus planes, ha calculado sus cifras, ha programado el desarrollo. Y si la cifra de humanos sobre el planeta no se adapta al cálculo del robot, lo que habrá que hacer es variar la cifra de humanos, nunca modificar el cálculo del robot. Eso es lo que se nos ha dicho en El Cairo. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que los hombres pasen a ser considerados materia prima? Antes, a propósito del aborto, nos hemos referido a las ideologías de la modernidad y a su matriz individualista. También acabamos de evocar, hablando de la pobreza de los pobres, el Nuevo Orden del Mundo. Ahora nos hemos topado con la civilización técnica. Pues bien: individualismo, Nuevo Orden del Mundo y civilización técnica responden al mismo impulso: el impulso nihilista de la modernidad. ¿Cómo nació el individualismo? El individualismo nació cuando alguien consideró que la esencia real del hombre, su único ser, era su Yo. Estamos en la ideología de la Ilustración. El Yo. Todo lo demás sobra. Los viejos vínculos como la religión, la patria, la comunidad, la propia cultura... todo eso no eran sino obstáculos para el Yo moderno. Para que el Yo fuera libre, para que el Yo se emancipara, era preciso romper con esos viejos vínculos: reducir la religión a espiritualidad personal desacralizada, abandonar la patria en provecho de un universo cosmopolita, romper con la comunidad y acceder a una existencia libre de obligaciones, ir más allá de la propia cultura, la propia tradición, y renegar de ella en nombre del progreso. Eso ha sido la modernidad. Y quien la llevó a cabo fue el burgués europeo del siglo XVIII. Montesquieu dijo que el burgués era “el hombre libre por excelencia”. Libre, ¿de qué? Libre, exactamente, de esos vínculos que antes le retenían y que se juzgaban opresivos. Así mueren las sociedades tradicionales, que eran todas ellas, sin excepción, comunitarias, holísticas, como señala el antropólogo Louis Dumont. Este individuo, este Yo convertido en único horizonte de sí mismo es algo exclusivo de las sociedades occidentales. Y de ahí nace un nuevo tipo de sociedad dominada por los intereses individuales, que acaban de ser identificados con la libertad, la moral y el progreso. El discurso que fundamenta la vida en común se convierte en una mera justificación de egoísmos. Por eso Flaubert, en su Diccionario de tópicos, llamaba burgués a “todo aquel que piensa bajamente”. El Nuevo Orden del Mundo tiene la misma matriz. Concretamente es Kant quien lo pergeña en La paz perpetua e Ideas para una Historia Universal en clave cosmopolita. Kant y permítanme que aquí simplifique cree que la razón ilustrada es universal. Por tanto, todos los hombres tiene las mismas aspiraciones. ¿Cuáles son esas aspiraciones? La libertad 152
entendida en los términos en que la entiende el individualismo. Eso obliga a romper con los viejos vínculos tradicionales allá donde todavía existan. La función de la política ilustrada será construir un mundo en torno a esos valores individualistas, Yoístas. Y el estadio final de ese proyecto será un Estado Mundial regido por la filosofía de la emancipación del Yo. Ahora bien, ¿cómo se entiende ese Yo? En términos económicos. Lo que Kant está haciendo es legitimar ideológicamente las aspiraciones políticas y económicas de la burguesía de su tiempo. En la mente de estas gentes, el mundo todo gira en torno a una concepción mercantil de la existencia. La suprema felicidad es la libre circulación de bienes. Toda la tierra debe ser abierta al comercio, al mercado. Todo es susceptible de ser entendido mediante un cálculo de costes y beneficios. Y en esa misma época aparece el factor determinante de nuestro tiempo: la explosión de la civilización técnica. Entre los siglos XVIII y XX, la técnica se desarrolla a una velocidad que jamás había conocido. Y ese desarrollo tiene lugar en el mismo espacio que había alumbrado la ideología de la ilustración y el sueño del Estado Mundial, es decir, la Europa que terminará en la revolución de 1789. ¿Es un azar semejante coincidencia? No: son gestos distintos de un mismo rostro. Heidegger decía que la técnica es el último escalón del humanismo, entendido como individualismo, como Yoísmo. Lo que el humanismo occidental hace es desvincular al hombre de todo lo que tiene alrededor: la tierra, la tradición, los otros hombres... y los dioses. Sólo existe el hombre. En una tierra así, sin alma, sin existencia propia, todo está a nuestra merced. En esa mentalidad late ya el desarrollo de la técnica, porque no hay nada que obstaculice la empresa de depredación racional del entorno. El discurso ilustrado de la emancipación individual dará una justificación moral a esa empresa. Del mismo modo, la fe en el progreso, entendido en términos de mero progreso material, abre la veda para la técnica. Por eso el humanismo acaba trayendo consigo la técnica, y ésta, después, da el golpe de gracia al humanismo, porque el hombre se convierte en un mero apéndice de la máquina. Es lógico: si pensamos que la civilización de la máquina es producto del progreso y de la libertad individual, tendremos que acabar reconociendo que nuestra función es mantener a la máquina. Así estamos: somos esclavos de nuestra propia creación. Pido perdón si este desarrollo ha parecido demasiado extenso, pero es que de aquí ha nacido el mundo en el que estamos, y del cual la Conferencia de El Cairo es una muestra patente. ¿Ante qué estamos? Estamos ante la tentativa de imponer en el mundo un único orden. Ese orden ya no pertenece al mundo del espíritu, como el Orbe romano o la vieja idea del Imperio Cristiano, sino que el Nuevo Orden del Mundo reposa sobre la técnica. Por eso nos dicen que el progreso de la humanidad exige que haya un sólo modelo de desarrollo, que el Tercer Mundo controle su natalidad, que nosotros mismos debemos hacerlo y que entonces seremos felices, porque todos tendremos mucho bienestar material y pocos competidores para repartirlo. Aunque la vida se haya convertido en una simple carrera en pos del último gadget aparecido en el mercado. Ahora bien, ¿qué sería un mundo dominado por la técnica? ¿Qué sería un mundo donde el papel del hombre se reduce a mantener la máquina, alimentarla, cuidarla para que no deje 153
de funcionar? Sería un mundo absurdo, un mundo de esclavos convencidos de que son libres, que es la peor de las esclavitudes. 6. La técnica, en su sitio. Parece lógico, por tanto, buscar vías de salida. Y quizá lo primero que habría que hacer es preguntarnos si este orden técnico que nos hemos fabricado tiene algún sentido. ¿Qué es la técnica? Un artificio humano. ¿Y cómo puede ser que ahora el hombre se haya convertido en un artificio técnico? Porque se ha invertido una cierta jerarquía. En varias ocasiones hemos explicado nuestro punto de vista sobre esto valiéndonos de la Teoría General de Sistemas, que es una herramienta muy eficaz. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que nosotros, los hombres, nos hacemos nuestra composición del mundo a partir de una cierta estructura jerárquica. Por ejemplo: sin una Naturaleza, no habría vida humana; sin vida humana, no existirían culturas ni civilizaciones; sin esas culturas tampoco habría comunidades, sociedades, y sin ellas no habría política, que es la forma de organizar la vida de la comunidad, ni economía, que es la forma de organizar las relaciones de subsistencia en el seno de una comunidad determinada. Lo que podemos hacer con la Teoría General de Sistemas es concebir todo esto como una superposición de esferas, de sistemas y subsistemas que se engloban unos a otros jerárquicamente: el mundo natural, el gran sistema, engloba a los hombres, a las comunidades; el subsistema comunidad engloba a su vez al subsistema cultura, que es la creacón específica de esa comunidad, su forma de estar en el mundo; y este subsistema cultura engloba a su vez a subsistemas más pequeños, la política o la economía. El conjunto de todo eso en un momento histórico determinado podemos llamarlo civilización. Y de la civilización nace una determinada gama de herramientas utilitarias para adaptarse al medio que nos rodea, que es la técnica. Eso es la técnica: sólo una herramienta. Está claro que estamos en los antípodas de la visión moderna, ilustrada, la visión individualista, la visión del Yo. Por eso se ha dicho con alguna frecuencia que la Teoría General de Sistemas, pese a su génesis moderna, es una versión actualizada del viejo pensamiento organicista, que veía los conjuntos humanos como un todo. Pero veamos el problema que estamos examinando, el de la población y el desarrollo, desde esta perspectiva, la perspectiva de la Teoría General de Sistemas o, si ustedes lo prefieren – y a mí no me molesta el calificativo, la perspectiva de un “nuevo organicismo” de corte ya no premoderno o moderno, sino propiamente posmoderno. Vamos a ver la primera gran cuestión: la del derecho absoluto de la conciencia individual a determinarse a sí misma, la absoluta omnipotencia del Yo. Desde un punto de vista biológico el primer, el gran sistema, eso es perfectamente absurdo: no existe el Yo absoluto. Lo que existe es un ser abandonado en medio de un entorno hostil, y ese ser, por tanto, se ve obligado a agruparse con otros iguales que él y a construir una cultura a su alrededor para dominar el ambiente y que no lo devore. ¿Y qué pasa en este nuevo nivel, el nivel cultural? ¿Existe el Yo absoluto? El Yo absoluto de la modernidad es sin duda un fruto de la cultura, pero, por mucho que lo intente, jamás conseguirá desprenderse de esa 154
cultura. El Yo absoluto es un invento del Occidente moderno. No es un hecho universal, como pensaba Kant. No se puede presumir que los demás Yoes también se tomen a sí mismos por Yoes absolutos. Dicho de otro modo: estamos ante una imaginación individual, fruto de unas determinaciones sociales y culturales. De manera que ese Yo no es tan absoluto como él cree; al contrario, sigue ligado a una comunidad, a una visión del mundo determinada y a un determinado orden del espíritu. No tiene sentido pensar que ese Yo se emancipa realmente de los vínculos que le retienen. El Yo absoluto es una entelequia. El idividualismo, por tanto, es una entelequia. El hombre está ligado, vinculado a su comunidad, hacia la que tiene deberes y obligaciones, y que le dispensa derechos. No quiero meterme en el debate acerca de sí existe o no una razón universal o un derecho natural. Lo que me parece incontrovertible es que la conciencia individual no puede considerarse jamás ajena a lo que tiene alrededor, o pensar que es una proyección de sí misma, que sólo sobre sí misma reposa. Si aplicamos esto a la cuestión del aborto lo veremos con toda nitidez: un Yo no basta para suprimir otro Yo. El individualismo absoluto, que es el individualismo al que conduce la ideología moderna, no sólo es nocivo para la existencia social, sino que es un error: solipsismo en estado puro. Vayamos a la otra cuestión a la que nos hemos referido como una de las “sombras” de la Conferencia de El Cairo: el problema de los recursos naturales, los modelos de desarrollo y el Nuevo Orden Mundial. Hemos visto que cada grupo humano construye de un modo diferente y específico su forma de adaptarse al mundo. Eso es una cultura. Todos los hombres sienten que lo que tienen alrededor es sagrado, y por eso todos tienen religión, pero cada cultura lo interpreta de un modo, y por eso hay distintas religiones y distintas formas de sacralidad. De esa cultura, de ese conjunto de ideas y valores con que los hombres se adaptan al mundo, nacen distintas formas de entender la relación entre el hombre y el mundo. Nacen instituciones distintas, y nacen también distintas economías, distintas maneras de asegurarse la subsistencia, siempre en función de esos valores a los que nos referíamos antes. En ese sentido, imponer un único modelo de economía a todo el mundo es tanto como ignorar que los pueblos son distintos y que sus culturas son distintas. Es decir: imponer por todas partes el modelo de desarrollo económico occidental es tanto como amputar la realidad, ignorar deliberadamente la diversidad de las formas humanas de estar en el mundo. 7. Y los derechos de los pueblos. ¿De verdad puede creer alguien que cualquier persona de cualquier civilización puede o debe comportarse como un honesto comerciante? No. Parece más lógico pensar que cada pueblo encontrará sus formas propias de asegurarse un desarrollo económico, y que ese desarrollo será entendido de uno u otro modo en función del pueblo, la cultura en que estemos. Hubo economistas que en los años cincuenta vieron que el orden económico internacional, el de BrettonWoods, chocaba frontalmente con la realidad étnica del planeta, y por eso propusieron que naciones diferentes, pero unidas por una cultura semejante, constituyeran espacios autocentrados, grandes zonas de desarrollo semiautárquico. François Perroux, François Partant, André Grjebine... No les hicieron caso, evidentemente. Sin 155
embargo, ésta sigue siendo una de las reivindicaciones fundamentales de las mentes más lúcidas de Africa, como el Nobel Wole Soyinka o como la economista camerunesa Axelle Kabou, que en un libro llamado ¿Y si Africa rechazara el desarrollo? planteaba las cosas con toda claridad: dejadnos decidir nuestra propia vía económica, dejadnos decidir qué entendemos por desarrollo y cómo queremos alcanzarlo de un modo que esté en consonancia con nuestra forma de ser. Desde este punto de vista, seguir pretendiendo que el destino del mundo es el de una inevitable convergencia de todo el planeta sobre Occidente, en un proceso guiado por un Estado Mundial, es un perfecto absurdo. Parece mucho más lógico pensar que cada pueblo habrá de encontrar su propio camino conforme a su metabolismo espiritual; en el caso que nos ocupa, que habrá de ser cada pueblo quien decida sobre su cifra de natalidad conforme a sus creencias y sus valores. A este respecto, por cierto, se han producido en fecha reciente algunos estudios muy interesantes. Me refiero sobre todo al análisis de Samuel Huntington llamado “¿Choque de civilizaciones?”, que ya hemos tenido oportunidad de destripar en otra sede y donde se nos dice que el paisaje hacia el que va el mundo no es el de un planeta homogéneo, unificado en torno a los valores del mercado transnacional, sino que será un mundo dividido en grandes zonas que vendrán definidas, precisamente, por su civilización, por su idea del mundo y de la vida. Algunos consideran esto una amenaza. A mí, personalmente, me parece tranquilizador: al menos da por sentado que las diferencias culturales existen, lo cual no es poca cosa en la presente coyuntura. Pero vayamos ahora al tercero de los puntos que me he permitido considerar centrales: el de la técnica, la imposición uniforme de una civilización técnica planetaria. ¿Qué es la técnica? Ya lo hemos visto: un producto. Un producto de la cultura, o sea, de los hombres. Pero nosotros hemos creado una civilización exclusivamente basada sobre factores de posesión material individual, y por eso la técnica se ha convertido en la dueña del mundo. Fíjense ustedes: nunca, en miles de años, ha sentido el hombre la necesidad de aplicar inmediatamente todos sus conocimientos; el mecanismo del vapor lo descubrió Herón de Alejandría bastantes años antes de nuestra era, y no le ocurrió hacer máquinas para arar, no: sólo hizo relojes. Nuestra civilización, por el contrario, es la única que se cree obligada a aplicar inmediatamente todo nuevo conocimiento, o sea, a convertir en técnica toda ciencia. Desde nuestro punto de vista, eso ha ocurrido porque hemos perdido el sentido de la jerarquía, de esa jerarquía de niveles que antes hemos enunciado. La técnica no es un fin en sí misma. La técnica es una herramienta. En una civilización mejor ordenada, la técnica debería ser tan sólo un instrumento y los hombres deberían ser quienes le pusieran el alma; en la nuestra, por el contrario, los instrumentos somos nosotros y el alma la pone la propia técnica. El resultado es que el factor humano deja de ser tal, y pasa a convertirse en un elemento más de la civilización técnica. Por eso se explica que alguien, como ha ocurrido en El Cairo, considere que las previsiones del sistema económico internacional son más importantes que la cifra de seres humanos. ¿Qué hay que hacer? Domar a la técnica. Carl Schmitt decía que eso, domar la técnica, es el nuevo challenge, el nuevo desafío de nuestro tiempo. ¿Y cómo se hace eso, cómo se doma la técnica? 156
Heidegger proponía una solución: lo que él llamaba Gelassenheit, Serenidad, serenidad hacia las cosas, hacia los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Podemos seguir viviendo con instrumentos técnicos y podemos seguir valiéndonos de ellos, pero mirándolos como lo que son, como simples instrumentos, sin dejarnos dominar por ellos, sin que una cifra de una tabla demográfica sea más importante que el hombre concreto de carne y hueso. Todo El Cairo, toda su problemática, que no es técnica, sino filosófica, está aquí. Podemos seguir pensando que el individuo tiene derecho a decidir sobre las vidas de otros individuos, que la aspiración natural de los hombres es desprenderse de sus culturas y sus raíces e integrarse en una economía mundial; podemos seguir pensando que el desarrollo técnico y económico puede guiar las vidas de los hombres, regular su cifra y regular sus vidas, como números de un cuidadoso cálculo. En ese caso, estaremos apostando por el reinado de la civilización técnica y por la muerte de los hombres. Por el contrario, podemos pensar que el individuo no es nada sin su comunidad, y que por eso no puede decidir libremente sobre las vidas de otros miembros de esa comunidad; podemos pensar que la aspiración natural de los hombres y de los pueblos es ser ellos mismos, vivir conforme a sus creencias, sus ideas y sus valores, tener raíces y saber dónde están; y podemos pensar, en fin, que la bestia de la técnica debe ser domada, que el desarrollo es sólo un medio, no un fin, y que ningún cálculo técnico vale el sacrificio de una vida. En este caso, estaremos apostando y yo apuesto por ello por el reino del hombre y de su espíritu, y por la destrucción de este abominable imperio de la técnica. 8. Dioses contra Titanes. ¿Por qué? En otro lugar y perdón por la autocita he escrito lo que, a mis ojos, significa esta tentativa de imponer el imperio planetario de la técnica: coger a la vida por el cuello y golpearla hasta que entre en los márgenes de un cuaderno de cálculo. ¿Y si la vida se resiste? Entonces, se prescinde de parte de ella. ¿Saben ustedes quién era Procusto? Procusto era un bandido griego que tenía un lecho; Procusto asaltaba a la gente, la raptaba y colocaba a sus víctimas sobre el lecho; si la víctima era más grande que el lecho, mutilaba la parte que sobrara; si la víctima, por el contrario, era más pequeña, la estiraba hasta que diera el mismo tamaño del lecho. Todas estas cosas de El Cairo son un poco lo mismo: nos ponen a todos en el lecho de Procusto, el lecho de El Cairo, y nos dicen cuántos hemos de ser y cómo hemos de ser. Nos mutilan y nos estiran. Y nos dicen que lo hacen en nombre del progreso de la humanidad. Me parece que va siendo hora de acabar ya con esta superchería de la técnica. Precisamente, una de las grandes conmociones de este siglo ha sido la pérdida de la fe en el progreso. Ya nadie puede creer seriamente que el progreso técnico, económico, material, es el objetivo de la vida humana sobre la tierra, y que en él reside la felicidad. Por eso surgió, hace aún pocos años, una gran polémica entre pesimismo o nihilismo: si todo esto no va a ninguna parte, ¿qué hacer? ¿Mover la cabeza, compadecerse de la marcha del mundo y 157
esperar con resignación el final de todo esto, tratando de que sea lo más dulce posible? Eso sería el pesimismo. ¿O bien rebelarse, romperlo todo, empezar desde cero o, simplemente, no empezar, fabricándonos un pequeño apocalipsis doméstico como el de las películas de temática postnuclear? Eso sería el nihilismo. Ambas opciones son incapaces de dar un sentido a la vida. Quizá por eso hemos visto en los últimos años cómo se extiende una especie de optimismo desengañado, cómo nos sometemos a la máquina, como si aún creyéramos en ella, pero con la íntima certidumbre de que no hay nada que hacer. Desde mi punto de vista, ése es el espíritu de El Cairo: un optimismo desengañado, una voluntad blanda o, mejor, una abulia que nos induce a seguir sometiéndonos al imperio de la técnica, pero llenándonos la boca con discursos sobre la emancipación individual, por ver si así conjuramos al monstruo. Pero eso tampoco es solución. Hay que hacer otras cosas. Bien: ¿Qué cosas? El filósofo Eugenio Trías mantiene últimamente la tesis de que nos acercamos a un cambio de referentes: dejamos la época de la técnica para pasar a la época del espíritu. En el fondo, es lo que pedía Heidegger cuando decía que sólo un Dios puede salvarnos, y también lo mismo que decía Jünger cuando nos contaba que en nuestra época ha empezado de nuevo la eterna lucha entre los Dioses y los Titanes, entre el Espíritu y la Potencia elemental. Esa potencia elemental es la técnica, que se ha desencadenado. Se ha desencadenado hasta el extremo de que alguien, en El Cairo, ha pensado que la cifra de seres humanos es mudable o variable en función de los criterios económicos del desarrollo internacional. Creo que a medida que el imperio de la técnica se vaya haciendo más opresivo, a medida que vayamos sintiéndonos más y más agobiados, veremos con más claridad esta gran confrontación que nos ha tocado vivir: el impulso material del hombre contra el impulso espiritual del hombre. Hölderlin decía que allá donde está el peligro, allí nace lo que salva. Esperemos que este peligro de la técnica, cada vez mayor, nos ayude a abrir los ojos en busca de una salvación. *
158